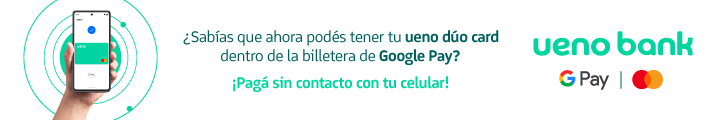Pero quizás lo más hermoso que puede decirse sobre este fenómeno es que es prácticamente imposible desligarlo de la afectividad. Hace unos años, leí un texto que sacudió tantas cosas en los estantes de estas reflexiones que aguardo siempre el momento justo para recomendárselo a la mayor cantidad de gente posible, y es ¡Qué emoción! ¿Qué emoción? de Georges Didi-Huberman. El eje es la pregunta acuciante por el origen de las emociones, y una buena parte está dedicada a asediar la teoría de que las emociones son innatas, y (de comprobarse esa premisa) cuáles lo serían y por qué. En un recorrido precioso y enriquecedor, Didi-Huberman recopila consideraciones filosóficas en torno a lo difícil que es asir las emociones, lo cual constata, en primera instancia, que es algo externo. En uno de los momentos más bellos del libro dirá: “Es un movimiento afectivo que nos ‘posee’ pero que nosotros no ‘poseemos’ en su totalidad, en la medida en que nos resulta en gran parte desconocido” (p. 35). Didi-Huberman captura esa extranjeridad de las emociones aventurando que replicamos gestos y emociones fosilizados en nuestra cultura, y que gran parte de esa transmisión está garantizada por las ficciones que consumimos. Aprendemos las emociones (y a emocionarnos) de, en y por la ficción. ¿Cómo vamos a resistir la tentación de emparentar nuestras luchas con el deber, con la reticencia de ser la princesa de Genovia de Anne Hathaway en El diario de la princesa? ¿Cómo no vamos a darnos cuenta, incluso después de hacer o pensar algo, que siempre tuvimos una imagen muy precisa en nuestra mente, como le pasa al pobre Tom Cruise en Vanilla Sky mientras está freezado re-creando su vida?

The Princess Diaries (2002) dir. Gary Marshall
Lo queramos o no, hay un gesto que parece imponerse en todo esto, y es el de la imitación. Oscar Wilde, el más anti-mimético de todxs nosotrxs, ya lo dijo mejor que nadie: “La vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita a la vida”. Y los ejemplos pululan, no solo en nosotrxs, sino, de vuelta, en la misma ficción. Baste pensar en Bob Fosse pergeñando el musical de su muerte en All that Jazz. Y en los estudios meta-fictivos también: ¿qué tan lejos de la idea de imitación está la de tecnología de género de Teresa de Lauretis, que nos invita a pensar que apre(he)ndemos a comportarnos según nuestro género a partir de cómo se representa en los medios que nos rodean? Un filósofo de la ficción, Gregory Currie, dice en Narratives and narrators: A Philosophy of Stories que es casi un requisito, para ingresar en los “marcos” de las ficciones, imitar comportamientos, pensamientos y disposiciones involucradas en las historias. Es que, como lo indica una miríada de experimentos que Currie compila, el acto de imitar está en la base de gran parte de nuestra sociabilidad. A veces inmediato, a veces tardío, y tantas veces inconsciente, nos descubrimos repitiendo, citando, reviviendo fragmentos de experiencias varias veces al día. Son más las conversaciones en las que yo u otrx interlocutorx desliza un diálogo de una película que las que no (y admito que los de las películas de Disney tienen un lugar especial en mi generación, para no adentrarme en todo el aparato de referencias a Los Simpson). Nuestra imaginación va tan lejos que hasta inventamos algunas partes de películas (y a veces más que películas) en el ejercicio de apropiárnoslas, una involuntariedad preciosa que aborda esta nota. Y va adoptando formas nuevas y más diversas a medida que el tiempo avanza: ¿qué es, si no, el boom de videos de POV en TikTok?

All That Jazz (1979) dir. Bob Fosse
Nota de edición: Este texto fue originalmente publicado en Revista Encuadra. Las imágenes reproducidas corresponden a la mencionada publicación.

 Economía
Economía
 Destacado
Destacado
 Política
Política
 Opinión
Opinión
 Deportes
Deportes
 Política
Política
 Deportes
Deportes
 Deportes
Deportes