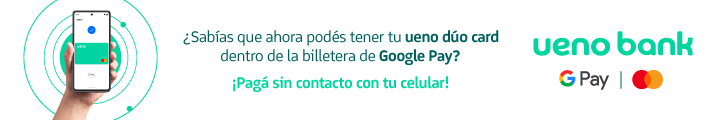Cultura
Café en Asunción: Una anécdota de 1976

Café.
Existe una leyenda árabe que los sabios tradicionales de Yemen cuentan a sus hijos. Se relaciona con las maravillas del café y podría interesar a quienes hayan tomado uno o dos cortados en cualquier café céntrico de Asunción. Parece que, en el páramo detrás del pequeño puerto de Mocha, en el Mar Rojo, vivió una vez un ermitaño erudito. Lo mantenía con vida un pequeño rebaño de cabras que le proporcionaban leche todos los días. El líder de la manada era un macho cabrío gris que hacía tiempo había superado su juventud, pero que aún podía presumir de gran autoridad entre los cuadrúpedos. Un día, el ermitaño vio a este animal normalmente plácido saltando en el aire y realizando las travesuras de los más jóvenes y alegres de sus compañeros.
Durante algún tiempo, el ermitaño estudió los movimientos de la cabra en vez de las páginas de su Corán, que de todos modos había memorizado. Se dio cuenta de que cada vez que el animal pastaba entre las hojas de algunos arbustos bajos que parecían surgir de la nada en el desierto, las travesuras alegres comenzaban de nuevo. El ermitaño optó por un experimento. Tomó algunas hojas, las hirvió en una olla, bebió lo que había preparado y descubrió que, si bien no podía saltar como la cabra, al menos no quería dormir. Este, dicen los yemeníes, fue el origen del café. Y lo cierto es que, desde la ciudad portuaria de Mocha, el café fue trasplantado a la isla de Java y a otros países del este hasta que finalmente llegó a Europa e incluso a Brasil.
Ahora bien, de hecho, esta vieja historia está decididamente incompleta. El cafeto fue introducido en Mocha desde Etiopía, desde una provincia del interior con el apropiado nombre de Kaffa. Incluso hoy, la tierra del Negusa Nagast todavía produce buen café (al igual que Yemen). Con la conquista otomana de Siria y Egipto a principios del siglo XVI, las cafeterías y los establecimientos de consumo de café se extendieron por todos los dominios del sultán. La clientela de los cafés de Oriente Medio era enteramente masculina y a menudo con algo de mala reputación, contando entre sus clientes a desempleados, soldados fuera de servicio y drogadictos. Los teólogos más rigurosos sostenían que el café era un estupefaciente e hicieron todo lo posible para que lo prohibieran (al igual que hicieron inicialmente los jesuitas con la yerba mate en Paraguay). Pero la opinión erudita estaba dividida sobre el tema y rara vez faltaba por mucho tiempo el café en cualquier ciudad musulmana.
Por supuesto, lo mismo se aplica a las ciudades de América, sin excluir Asunción. Recuerdo que pasaba regularmente por la calle Eligio Ayala y notaba cómo los granos de café recién molidos perfumaban el barrio, al menos una cuadra a la redonda. Y luego, en avenida Perú, la confitería que siempre me invitaba a charlar con cualquiera que pasara por un expreso. Y también otra, en la misma avenida, que ofrecía a sus clientes atractivos similares.
Hoy, sin embargo, quiero centrarme en la más venerable de las confiterías que visitaba regularmente en 1976 y que, en mi opinión, me parecía la que más olía a un pasado que nunca he compartido, pero igualmente significativo para mí. Permítanme ofrecer una anécdota para ilustrar este punto.
Una noche me encontré allí con un anciano que me ofreció no solo una taza de café sino también una complicada reminiscencia de su juventud o vida anterior, treinta años atrás, o más. Quizás se trataba de un refugiado judío de la Alemania de Hitler que había sido separado de sus padres y, tras una serie de desventuras, acabó en el asentamiento internacional de Shanghái. Apenas sobrevivió a una brutal ocupación japonesa que comenzó en 1941. Pero cuando Japón fue derrotado cuatro años después, la Armada estadounidense llegó inesperadamente a Shanghái y se ofreció a evacuar a los europeos desplazados. Como sus padres y su hermano mayor habían desaparecido en Auschwitz, no tenía adónde ir, y mucho menos podía regresar a Alemania.
Los norteamericanos estaban dispuestos, me dijo, a transportarlo a Estados Unidos, Gran Bretaña o Israel, pero inexplicablemente eligió Buenos Aires, donde dirigió una serie de plantas de ensamblaje durante dos décadas antes de decidir retirarse a Paraguay. Puede parecer una elección extraña, pero claro, muchas cosas sobre Paraguay eran curiosas en aquellos días. Y era preferible a las otras opciones. “Mi esposa me despreciaba”, observó. “Ella enseñó a nuestros hijos a pensar de la misma manera y para ellos el único significado de mi existencia fue que les diera dinero. Por eso vine al Paraguay y no me quedé en la Argentina”. Le pregunté en voz baja si alguna vez había considerado ir a Israel, y respondió que no podía soportar a los sionistas más de lo que podía soportar al Bund judío en Shanghái.
A estas alturas ya habíamos bebido varios cafés y nuestra conversación apenas había comenzado. Como al ermitaño yemení, la bebida lo había llenado de energía y ahora hablábamos de política. Elogió mucho a Paraguay como el lugar apropiado para el inversionista extranjero. Había menos impuestos, mano de obra más barata, alquileres más baratos y, si de vez en cuando había que dar coima a algún funcionario, era aún más sencillo en Paraguay que en todos los países vecinos. Al mismo tiempo, aprobó con entusiasmo al general Stroessner, a quien consideraba el mejor dictador de América Latina, el más capaz de entregar al pueblo el orden que realmente anhelaba, en contraposición a la democracia que decía que quería. A este respecto, Paraguay estaba mucho mejor que Europa, afirmó.
Y, para ilustrar este punto, procedió a relatar las historias detrás de cada asesinato político que enfrentó el Viejo Mundo en la década de 1930. Había muchos de ellos. Ofreció no solo los hechos obvios, sino también las razones detrás de los asesinatos, las biografías de los asesinos, los nombres de los forenses (por lo que sé) y sus vidas familiares, incluso los apodos de los guardias que custodiaban a los asesinos ante los verdugos que atendían a su inevitable deber. Ahora bien, el anciano nunca se había involucrado en ningún esfuerzo político porque eso invariablemente mancillaría su propio sentido de autoestima. Pero los asesinos del primer ministro japonés Tsuyoshi Inukai durante el incidente del 15 de mayo de 1932, y el asesinato unos años más tarde de Ernst von Rath, embajador nazi en Francia, eran historias que valía la pena contar. Había estudiado a fondo estos episodios y muchos otros leyendo asiduamente los tabloides de Shanghái en alemán e inglés.
Incluso si eran exageradas (o falsas), sus historias ciertamente eran de interés para un historiador en ciernes como yo y, cuando vio lo interesado que estaba, pidió otro café para los dos. Por supuesto, también tenía muchas ganas de conocer sus experiencias sudamericanas. Sin embargo, en lugar de preguntarle sobre los asesinatos, le pregunté cuál era la mejor manera de adaptarse a Paraguay. Yo todavía era bastante nuevo en Asunción y estaba ansioso por recibir consejos para tratar con el país y su gente dondequiera que pudiera encontrarlos. Bueno, su respuesta fue inequívoca: “Tome una ducha caliente a primera hora de la mañana y otra ducha caliente por la noche. Eso es lo mejor que puedes hacer por ti mismo en Paraguay”.
Realmente, estaba menos preocupado por ese tema que por enfatizar la gratitud que sentía hacia mi país, que en un momento de terrible incertidumbre se había acercado a ayudarlo a escapar de Shanghái. Sentía una deuda que deseaba pagar con Estados Unidos y con los norteamericanos y quería que yo lo supiera. Me sentí un poco avergonzado por el celo de sus palabras. Después de todo, no fui yo quien lo ayudó. Pero era importante para él que yo entendiera su necesidad de pagar esa deuda y que él haría todo lo posible para ayudar a los norteamericanos dondequiera que los encontrara, incluso a un estudiante ingenuo de veintiún años. Como digo, me dio vergüenza, pero le dejé pagar mi cortado. A estas alturas, la magia del café que nos había dado energía al comienzo de nuestra conversación comenzaba a desvanecerse. Ya era tarde y era hora de despedirme del lugar y del viejo. Nunca volví a verlo y, a partir de ese día, no tuve más información sobre él ni sobre su multifacética vida. ¿Se quedó en Paraguay o se mudó a otro lugar? ¿Tuvo más aventuras? Todo es posible.
Sin embargo, diré esto: en todo el mundo, desde la época medieval en Yemen hasta el ajetreo y el bullicio de la Asunción actual, han tenido lugar conversaciones similares de terror, tragedia y gratitud mientras tomamos múltiples tazas de café. Es la bebida mágica, exceptuando quizás la yerba mate.
* Thomas Whigham es profesor emérito de la Universidad de Georgia, Estados Unidos.
-

 Deportes
DeportesOlimpia y una última esperanza para ir al Mundial de Clubes 2025
-

 Nacionales
NacionalesConocido empresario que causó fatal accidente es proveedor del Estado y exasesor “ad honorem”
-

 Economía
EconomíaLa realidad de la “bajada de precios” de combustibles
-

 Destacado
DestacadoSan Bernardino: accidente vehicular deja cuatro personas fallecidas
-

 Nacionales
NacionalesTragedia en el Track Day Paraguay: Fallece el piloto Carlo De Oliveira tras accidente en Capiatá
-

 Deportes
DeportesOlimpia presenta su megaproyecto: estadio para el Mundial 2030
-

 Nacionales
NacionalesFallece el comisario Paredes Palma, vinculado al #31M
-

 Nacionales
NacionalesHallan cuerpos en el Paraná: serían del padre y sus tres hijas desaparecidas