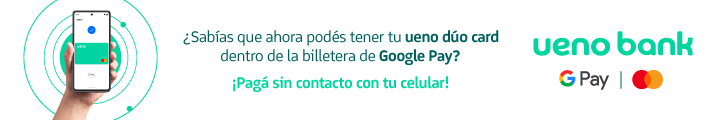Cultura
“¡Que no haya tanta belleza!”

Coyhaique, Chile © RSB
Siempre se ha pensado que la vida, mientras dura, es una retahíla incontable de momentos buenos, malos, regulares o simplemente indiferentes; unos han marcado profundamente destinos que desde un inicio se barruntaban como auspiciosos y prometedores, de la misma manera que otros habían encontrado desde temprana edad penas y obstáculos que, como si no hubiera sido suficiente rigor, se han ido incrementando hasta el último momento de sus magulladas y decadentes vidas. Pero aún hay otros que no han conocido grandes ni pequeñas maravillas y miserias, y que cuando al parecer han llegado al final del camino, han vuelto la mirada hacia atrás y solo han visto que no hay camino, que no hay rastro, solo polvo sobre polvo.
Si todo esto es cierto, también lo es que esos destinos no son inalterables y, por tanto, predecibles, pues cambian constantemente en cuestión de segundos, de modo que lo que se manifiesta como placer en un instante, al siguiente todo se hace pena y desgarro, o bien que eso que uno tiene como desgracia, de pronto se hace un lance de dados que restaña toda herida y devuelve la fe en que, a pesar de todo, la vida tiene un valor e incluso un sentido.
Pero ¿quién dice que hay un valor y un sentido? Del valor, de lo que se puede ganar o perder en la vida, solo se puede saber con certeza si se nos es dado llegar al último tránsito con la lucidez necesaria para columbrar lo que ha quedado atrás y distinguir clara y distintamente la paja y el grano de lo experimentado. Algo parecido decía el viejo Montaigne en sus sabios y zahoríes Ensayos: “No se debe juzgar nuestra dicha hasta después de la muerte”. Naturalmente, esto lo podrían acaso constatar nuestros deudos, pero no deja de ser cierto cuando él hacía suyas estas palabras de Ovidio: “El hombre debe siempre esperar su fin. Nadie puede considerarse dichoso antes del último instante de su vida”.
Pues el azar siempre estará de nuestro lado o en contra de nosotros, y acaso es prudente saber que los días nos tienen sorpresas de todo tipo, que fácilmente pueden trastocar planes y resultados, tanto propios como ajenos. Por eso, Lucrecio nos alertaba: “Tan claro es que una fuerza secreta se burla de las cosas humanas, se complace como jugando en romper las hachas consulares y pisotea el orgullo de nuestro esplendor”. Porque lo Imprevisto allana soberbias y delirios; aplana sueños de ajenjo con buenas dosis de admoniciones y reprimendas; se diría que primero deja el terreno desbrozado y luego lo alista para nuevas y más verosimilitudes y deseos alcanzables. La Fortuna espía con ojo avizor el último día de nuestra vida para mostrar su poder de hacer añicos lo que había edificado en años, y esto lo indica de nuevo Montaigne, quien nos hace exclamar con Macrobio en sus Saturnales:
Nimirum ac die
una plus vixi mihi,
quam vivendum fuit.
(¡Ay!, yo he vivido un día de más, que no hubiera debido vivir)
Con todo, si lo anterior sirviese para sopesar cabalmente el valor de lo vivido hasta el último instante, es justo y necesario marcar el camino que desemboque en ese punto final, trazar la ruta o, más exactamente, descubrir la dirección hacia donde nos lleva el tiempo, imprimida con nuestro paso que tanto como la voluntad y el azar nos han impulsado hacia lo desconocido. La dirección del movimiento entraña un sentido –¿estipulado por uno o por Otro, o por ambos?–; sentido como modo de percibir las cosas, pero también como una razón de ser, una finalidad o incluso como una justificación de la existencia, siempre contingente, siempre elusiva, arcana, misteriosa.
Es obvio que para todos el sentido de vivir es, en principio, sobrevivir, es no morir, es persistir y aspirar a prolongar sus días hasta lo máximo posible (Platón decía que el objetivo supremo del hombre era el Bien); unos lo harán satisfaciendo sus necesidades materiales más básicas, otros buscando la superabundancia y la sensación de seguridad, que sin embargo, me temo, no existe. Aunque hay unos más que, independientemente de esas preocupaciones comprensibles, quieren entender su razón de estar en este mundo, pero también tienen la prevención de no esperar hasta el último momento de la vida, como lo imaginaba Montaigne, para intentar definir esa energía que, aunque no percibida por los sentidos, no pocas veces se manifiesta en determinados hitos de cada quien. Ella les permite seguir adelante, reforzados y animados, con la conciencia de que, como dice el poeta Iacyr Anderson Freitas: “Lo mejor es siempre lo contrario de la eternidad”. Y el mismo hecho de esa percepción, de esa sensación, no pocas veces físicas, es lo que se podría llamar “belleza”.
Y justamente es la belleza –uno de los nombres alternos del Sentido de la Vida– lo que todo artista de las Siete Artes, o más, necesita expresar para reafirmarse en lo suyo, pero también atendiendo un mandato urgente de esa belleza, en principio indiscernible, que quiere ser conocida y reconocida por todos los hombres de buena voluntad y dispuestos a proclamar su urgencia y supremacía por doquier.
Respondiendo a esa misión innominada, al parecer hay también un tarea asignada a los que han sido apelados desde el Misterio; a eso se refería el cineasta ruso Andrei Tarkovski, cuando señalaba que: “Cada artista está determinado por leyes absolutamente propias, carentes de valor para otros artistas”. Para él, el objetivo de cualquier arte que no quiere ser “consumido” como una mercancía, consiste, más bien, en explicar por sí mismo y a su entorno el sentido de la vida; es explicarle al hombre cuál es el motivo y el objetivo de la existencia humana en el planeta. O quizás no explicárselo, sino tan solo enfrentarlo a este interrogante.
Por algo Borges decía que la belleza estaba siempre acechándonos, que los sensibles podían sentirla con todo el cuerpo, que no es el resultado de un juicio, que no llegamos a ella por medio de reglas, que, o sentimos la belleza o simplemente no la sentimos en absoluto. Y remataba, desarmándonos, con el clamor de Rafael Cansinos-Asséns: “¡Oh, Señor, que no haya tanta belleza!”.
Creo que en ese mismo sentido, no pocos artistas, con su obra, dan testimonio de momentos clave en sus vidas y que, por hado o por libre albedrío, han sido procesados en carne y en espíritu, movidos por esa belleza que no tendrá fin y que quién sabe nos dará paz por los siglos de los siglos. Y, sin embargo, ahí están las palabras inquietantes de Robert Browning: “Cuando nos sentimos más seguros, ocurre algo: una puesta de sol, el final de un coro de Eurípides, y otra vez estamos perdidos”.
* Renato Sandoval Bacigalupo (Lima, 1957) es profesor de literaturas europeas, doctor en Filología Románica y traductor. Ha publicado poesía y ensayo. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura, Perú, en 2019, mención especial en Poesía.
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi