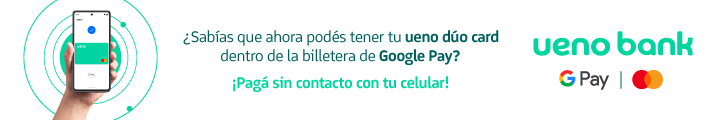Cultura
¡Aguante, Arzamendia!
Compartimos un capítulo de la novela de Esteban Bedoya distinguida con mención de honor en la última edición del Premio Municipal de Literatura. Su personaje central es un descendiente de australianos que logra salir del Paraguay en la década del 60, deprimido económica y socialmente, para probar suerte en Australia. Un caso similar al de muchos paraguayos llegados a ciudades como Melbourne o Sidney en aquella época.

Me diferenciaba del resto por mis muchas ganas de leer y por perderme en la contemplación del cielo. Horas, días, semanas, esperando que las nubes llorasen su maná para hacer rebosar el aljibe y revivir el verdor de la huerta. Si bien, al igual que los vecinos, había sido parido bajo los influjos del mismo trópico, nunca pude encajar en la pequeña comunidad, ya que vivía con la cabeza en las nubes. Y a las nubes hubiese querido escapar cada nochepara no escuchar los gritos de mi padre ebrio, quien al apagarse el sol se despojaba de su matinal bondad, endilgando nuestra pobreza a “los corruptos colorados” y a mi madre, hija de un gringo caído en desgracia.
No podía soportar tanto desamor e intentaba aplacar mi pena apretándome las orejas, acurrucado en el catre junto a mis hermanos, mientras adivinaba en la penumbra la foto de mis abuelos y un olvidado calendario santoral clavado sobre la pared de ladrillos sin revocar. Esas noches de cansancio y desvelos buscaban recomponerse durante las horas de clase en la escuela, recibiendo compungidos reclamos de la maestra Rosalba y un coro de risas burlonas de los bien dormidos compañeros. En eso transcurría mi infancia de niño de mirada angelical, bondad que conmovía pero mérito insuficiente para escaparle a una vida que no prometía otra cosa que plantar caña de azúcar.
Ese hubiese sido mi destino de haberse contentado mis padres con verme envejecer en la ignota colonia Cosme,un lugar adonde casi nadie entraba –salvo la radio de onda corta o algún extraviado– y de donde solo se lograba salir siguiendo un serpenteante sendero que terminaba en el horizonte, en el límite exacto donde el campo dibuja una suave curvatura de abdomen aventado. Una vez alcanzado ese sitio aún restaban cinco horas de viaje en camión para llegar a Villarrica, en ese entonces ciudad de treinta mil almas y primera de las escalas antes de la capital.
No querría renegar de mi pueblo ni de la aventura utópica de mis ancestros australianos, fundadores de firmes ideales de justicia y castidad –ilusa pretensión, la de ignorar la pulsión sexual que vuelve rebelde a la más modosa juventud–. Colonia Cosme, nacida decimonónica y de muy próspera prole mestiza, de donde provenimos todos y muy especialmente mi tía Dorotea, vieja locuaz a quien debo los relatos sobre la otrora concurrida y bien provista biblioteca, en cuyo salón techado con paja sobraban el tiempo y el espacio para jugar al dominó, lanzar dardos, o para los debates sobre el marxismo. Ese mismo salón por las noches se iluminaba con parpadeantes lámparas de aceite, para dar lugar al baile del Schottische, de los caledonios y los Lancers, momentos cuando las jóvenes lucían sus gracias, adornadas con destellantes libélulas sujetas al pelo, al modo de las campesinas paraguayas.
De aquello solo queda un salpicado de ranchos, donde su morador más viejo, Rupert Kennedy –padrino de mi madre–, conservaba el inglés australiano y restos de la memorable biblioteca, de cuyas fuentes aprendí el idioma y las historias de Kipling, Dickens y Henry Lawson. Fue en ese rincón olvidado donde agarré el gusto por los libros y descubrí que leyendo podía transformar el olor omnipresente de la bosta de vaca en olor a algas marinas.
Es una colonia olvidada y por eso se va la gente, decía la maestra. La gente se va por pura calentura, decía el cura. Por lo que fuese, éramos tan pocos que desde el 61 se había cancelado la enseñanza secundaria. Ante esa perspectiva desalentadora, al cumplir los once años le planteé a mi padre –Marciano Arzamendia– ayudarle a tiempo completo con las tareas del campo. – Hombreando bolsas no vas a llegar a nada, me respondió. – Tenés que irte de Cosme, dijo mi madre Evangelina Hume. Así lo entendieron y convinieron darme una oportunidad, enviándome a la capital bajo la custodia del cura.
El día que me alejé definitivamente ya estaba por cumplir los doce; llevé conmigo un par de bermudas remendadas, una de las dos corbatas de papá, el pelo con recorte “cadete” y una enorme incertidumbre que me hizo llorar hasta que me dolieron los ojos y la garganta. Había sollozado a escondidas, para ahorrarles un mal rato a mis hermanos Thomas y Agustín, pero también lo hice por el remordimiento de haberme alejado de mi perra Manchita, a quien nadie daría una explicación satisfactoria de mi ausencia.
***
El primer año de secundaria en Asunción viví como pupilo pobre en un altillo del colegio San José. Ocupaba una de las veinte camas alineadas contra los gruesos muros del tercer piso del edificio principal… un espacio perdido dentro del caótico conjunto parroquial, que bien podría haber sido un escondite o una cámara secreta, adonde la luz entraba a cuentagotas desde unos ventanucos mal lavados.
Pero allí me “hallaba”, era un ámbito donde reinaba el desparpajo y una desfachatez contagiosa que me animó a decir c… en lugar de nalgas, Señorita tetas en lugar de profesora Fernández, o “qué flor de p…” tiene Cubilla, para referirme a los atributos de uno de los pupilos. No solo me gustó el lenguaje soez con el que se desacralizaba a los superiores, sino la forma en la que ese léxico facilitó mi integración al grupo de campesinos pobretones. Aun así –y por más que los quisiese–, los mantuve a prudente distancia, refugiándome de tanto en tanto en mi litera de pesado quebracho, tosco mobiliario convertido en fortaleza, bajo la cual guardaba mis bienes más preciados: libros de aventuras, un frasco de vidrio con algunas bolitas, una foto de familia, una lapicera fuente, regalo de Don Rupert Kennedy, y una lata de bizcochos con mi cuaderno de anotaciones más íntimas.
Al cumplir los quince años, el cura Aurelio me informó que debía dejar mi cama para otro niño que llegaba de la campaña. M’hijo, usted es muy juicioso, por eso se va a ir a vivir a casa de Doña Hermelinda. Viví la noticia como un desalojo, como un destierro doloroso que debía acatar disciplinadamente. Lo hice con mucha resignación, con la tristeza de cambiar la vida solidaria entre los pupilos del altillo por la de un criado de tiempo completo, a las órdenes de una viuda beata y flacuchenta a quien le limpiaría el baño, la cocina y los calzones.
Y así fue, mucho esfuerzo para el espíritu y para el espinazo, hasta que fui recompensado con una changa como limpiador y vendedor de electrodomésticos en el negocio de la hermana de mi patrona. Allí ganaba unos extras con reparaciones a domicilio, rebusque que me permitió seguir empujando el carro. Sin embargo, el hecho de poder juntar algunos billetes más no me impidió ir tomando conciencia de mi ubicación en la escala social, una situación de fragilidad que me exponía al riesgo permanente de terminar siendo uno de los habitantes de los tugurios de la ribera asunceña.
Esa situación de inseguridad cotidiana me hizo pensar en los consejos recibidos de un pensionista de doña Hermelinda: Hijo, concéntrate-que en ganar el puchero; trabajá en electricidá o plomería. De haber tenido a algún pariente cerca de mí, hubiese apoyado fervorosamente el consejo recibido, pero no tenía a nadie, ni siquiera a un amigo a quien confesar mis dudas y mis miedos, pero mejor así, ya que me evitaba tener que escuchar discursos moralistas: ¿Estás seguro de la decisión que tomaste…? ¡Por qué lo hiciste, Carlitos, cómo pudiste hacerles eso a tus padres!
¿Cómo haría para explicar a los parientes inexistentes que soy una persona curiosa? … alguien que toma decisiones y que a pesar del riesgo va hacia adelante. Por eso, en lugar de ser plomero, decidí estudiar “Filosofía y Letras” pero no por la Filosofía, sino por las Letras, con la intención de darle uso a las palabras, convirtiéndolas en ideas que me volviesen inmune a la enfermedad mental que afectó a mis desorientados ancestros socialistas. Y aunque era evidente que de mi vocación todos dudarían, me apresuré a transmitir la novedad a Don Rupert, escribiéndole una esmerada carta en la cual dejaba en claro que había dado el primer paso para lograr mi sueño de la infancia: ser escritor. Doña Hermelinda –la viuda– jamás entendió mi empecinamiento y me lo hizo ver con claridad: Jamás leería una novela escrita por un campesino de veinte años.
La vieja tuvo razón, a los veinte años no estaba en condiciones de triunfar. Pero si bien no tenía experiencia para escribir una novela, me destacaba por la paciencia y el sentido común, y esto me alcanzó para escribir una especie de poesía que al recitarle le ablandó el corazón. Aromática flor, por quien suspira el tierno varón. Hermosa, cual sol que brilla en invierno, nos regalas tu calor, mientras los hombres deliramos por tu amor.
Tenerla de aliada apenas alcanzaba para suavizarle el rictus de amargura, pero al menos me aseguraba un desayuno con cocido y mbejú, con el cual sostenía el físico mientras ahorraba en comida para cubrir los gastos de la facultad. Y en eso anduve ocupado, hasta que un día… uno de esos días de hambre atroz en los que no existe el menor motivo para la alegría, me di cuenta de lo lejano de mi objetivo. Las tripas me sonaban quejumbrosas, obligándome a resolver la disyuntiva de ahorrar para la cuota de la facultad o alimentarme más de una vez al día. Y cuando decidí postergar la obtención del diploma callé por la vergüenza del fracaso, optando por alejarme de mi protectora con una despedida que sonó definitiva:
–¡Hasta acá llegamos doña Hermelinda!
– ¿Y a vos que te pasó?
– ¡Nada!… pero me las tengo que arreglar por mi cuenta.
– ¡Alguna mujercita te habrá metido ideas raras!
– ¡Puede ser! – le mentí.
– ¡Claro! si te he visto no me acuerdo – retrucó la vieja, y entonces se me ocurrió pensar que tal vez la viuda me fuese a extrañar.
* Esteban Bedoya (Asunción, 1958) es escritor, diplomático y arquitecto. Otras obras suyas: La fosa de los osos (2003), Los Malqueridos (2006), El Apocalipsis según Benedicto (2008), La colección de orejas (2013), la nouvelle Las ensaladas de la señorita Giselle (2016), La buena suerte de Olivo Monguto y otros relatos australianos (2017). Ha obtenido los premios de la Asociación Latinoamericana de Poetas (1982) y de la Editorial Helguero (1983), y el premio PEN American Center/Lily Tuck (2010). Sus libros han sido traducidos al francés, inglés, italiano y alemán.
Esteban Bedoya ¡Aguante, Arzamendia!, Arandurã, Asunción, 2018.
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Deportes
DeportesPreparan “fan fest” para hinchas que no tengan entradas para la Final de la Copa Sudamericana
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi
-

 Deportes
DeportesParaguay debuta con una goleada en el Mundial C20