Opinión
El acceso a la vida eterna

Y, del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque de tal modo amó Dios al mundo que donó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado; pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere.
(Evangelio según san Juan (Jn 3,14-21) — 4º domingo de Cuaresma—)
El segmento del Evangelio de san Juan que nos propone la liturgia de la palabra, para este 4o domingo de Cuaresma, gira en torno al “acceso a la vida eterna” —y, negativamente, a la posibilidad de la “ruina” (Jn 3,14c.16c.). El texto forma parte de la entrevista de Jesús con Nicodemo —representante de la ortodoxia judía—, la primera de las tres que tendrá al inicio de su ministerio según el cuarto Evangelio. Seguirán después las entrevistas con la samaritana —representante de la heterodoxia religiosa— (Jn 4,1-42) y con el funcionario real —representante del paganismo— (Jn 4,46-54).
En su discurso, dirigido a Nicodemo, a quien ha interpelado sobre la necesidad de “nacer de nuevo” (Jn 3,3), o “de agua y de espíritu” (Jn 3,5) — con el fin de acceder al Reino de Dios—, Jesús le indica al magistrado judío (Jn 3,1) que las categorías salvíficas que el jurista representaba eran insuficientes. Este “nuevo nacimiento” está vinculado con la fe en el Hijo del hombre que, al final de su ministerio, “será elevado”. Como referencia comparativa, cita la “serpiente de bronce”, una enigmática figura que Moisés elevó en el desierto con el fin de que quien la miraba quedara sanado de las mordeduras del peligroso y sinuoso animal (cf. Nm 21,4; Sab 16,5-7). De este modo, se crea un paralelismo comparativo entre la efigie del animal rastrero, que es “elevado” por Moisés, con el Hijo del hombre “levantado” (en la cruz). Así mismo, están en paralelo “mirar” con “creer”. Mientras los israelitas obtuvieron la curación de las mordeduras de las serpientes, los creyentes (cristianos) obtendrán la “vida eterna” (griego: zōē aiōnios).
La expresión verbal “es necesario” (griego: deī), dicho por Jesús en relación con su ineludible “destino” de crucifixión (“elevado”), se presenta como un paso indefectible o como una experiencia insoslayable que permitirá la adhesión de fe hacia su persona. Esta adherencia al Hijo del hombre posibilitará el acceso a la “vida eterna”. En este discurso, “vida eterna” está en paralelo con “Reino de Dios” (Jn 3,3.5), concepto que pocas veces recurre en el cuarto Evangelio (Jn 3,3.5; 18,36 [3 veces]). Según parece, el concepto de “vida eterna”, en san Juan, reemplaza a la idea de “Reino de Dios” que recurre con mayor frecuencia en los evangelios sinópticos (Marcos, Mateo y Lucas).
Pero, ¿qué es la “vida eterna”? Ante todo, no se identifica con la idea de “inmortalidad” del alma como se especula en la filosofía greco-dualista que supone una separación entre “cuerpo” y “alma”. La concepción antropológica bíblica, de perspectiva “unitaria”, no admite tal “disgregación” como si “alma” y “cuerpo” fuesen elementos independientes y circunstancialmente unificados. Y, de hecho, si el alma fuera “inmortal” (con independencia del cuerpo) y, por tanto, capaz de sobrevivir por sí misma más allá de la muerte, como se pretende, ¿habría necesidad de redención? Para las Sagradas Escrituras, cuerpo, alma y espíritu son realidades inseparables que forman un todo único de tal manera que si muere la persona muere su cuerpo, su alma y su espíritu. Ahora bien, la “vida eterna” —que supone la muerte previa— implica “una nueva creación” o “re-creación” en la resurrección (cf. 1Cor 15,35-53) caracterizada, fundamentalmente, por el “éxodo” de la muerte con el fin de acceder a la comunión plena con Dios, en un estado radicalmente distinto e imperecedero. Boecio definía la “vida eterna” como interminabilis vitae tota simul et perfecta possesio, es decir, “posesión total, simultánea y completa de una vida interminable”. Más allá del esfuerzo filosófico para definir la “vida eterna” desde la perspectiva del tiempo, para la Biblia la idea de “vida eterna”, de cuño hebreo (‘ōlam le‘ōlam), se relaciona más bien con la idea de “comunión plena” —el “cara a cara” de san Pablo (1Cor 13,12)— prometida al creyente que la obtendrá “solo en él”, es decir, en el “Hijo del hombre”, Cristo Jesús: “… para que todo el que crea tenga en él la vida eterna” (Jn 3,15).
Con un “porque” (partícula griega: gar), Jesús fundamenta el plan de “rescate” que arranca en razón del amor de Dios hacia el género humano: “Porque de tal modo amó Dios al mundo” (Jn 3,16a). Esta expresión “de tal modo” sugiere un amor particularísimo que carece de parámetros; un amor sin medidas, o sin reparos. Y tanto es así que “entregó (o “donó) a su Hijo unigénito” (el único engendrado) como causa de salvación mediante el vínculo de la fe. Es pertinente observar que a “vida eterna” se opone “perdición”. Aquella depende de la fe (griego: pistis) y esta es consecuencia de la “no fe”. La “no fe” no consiste en la mera “incredulidad” —o no aceptación de la doctrina cristiana—. Lo que conduce a la ruina es la construcción de un proyecto alternativo al de Jesús. Y no porque Dios sancione la afiliación —o no— a su proyecto sino porque, realmente, no hay otro camino que conduzca a la vida eterna. La fe en el crucificado (“el que será levantado”) no es un camino entre tantos otros; es el único camino posible. Por eso, Jesús indica a Nicodemo que la fe judía se torna estéril si no se abre al que ha sido “donado” o “entregado” (Jn 3,16).
Nuevamente, mediante una “justificación” (partícula: gar), Jesús aclara que la intención primaria de Dios no es el “juicio” del mundo sino su “salvación”. En función de este objetivo soteriológico, en su infinito amor, Dios “donó” (griego: dídōmi) a su Hijo como factor causal de la “redención”. Este versículo (v. 17), junto con el anterior (v. 16), nos permite “dibujar” una imagen de Dios preocupado y ocupado en la “liberación” humana de sus ataduras terrenales. De hecho, al inicio del relato evangélico, Juan —el “testigo”— presenta a Jesús como “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1,29.35). El “mundo”, si bien es obra de Dios (cf. Jn 1,3), adquiere en el Evangelio un matiz muy negativo en razón de su pretensión de autonomía y prescindencia del proyecto de Dios. En el plano concreto de la historia, “mundo” representa a la autoridad religiosa judía, sobre todo el colegiado del Sanedrín, por su sistemática oposición a Jesús tanto a sus enseñanzas como a sus obras; y por su proyecto criminal de deshacerse de él. De este modo, al eliminar de sus vidas al portador de la vida misma, pierden la vida eterna.
La fe en Jesús, o su negación, es el factor dirimente para el acceso al Reino. El concepto de “juicio” (griego: krinō) adquiere aquí una valencia negativa con el sentido de “condena” o “perdición”. La exclusión de la vida eterna, por tanto, no es consecuencia de la decisión de Dios, sino resultado de la opción humana que se define por un camino distinto de aquel que lleva a la salvación. En consecuencia, el “juicio” no es de Dios sino del “que no ha creído” en cuanto que su ruina es, en realidad, un “autojuicio”, una autocondena, una opción negativa, pues “el que cree en él no es juzgado; pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios” (Jn 3,18).
El sistema de argumentación de Jesús avanza como en círculos concéntricos, como una “espiral”. Por eso, seguidamente, retoma nuevamente el tema del “juicio” y lo desarrolla más. Ahora lo vincula con “la luz que vino al mundo”. De hecho, Jesús dirá, claramente, “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8,12). Esa luz vino al mundo, como ya lo observaba el autor del Evangelio en el “prólogo” (Jn 1,9-12). Esa “luz” que ilumina al mundo y manifiesta la “verdad” sobre el sentido auténtico de la vida, sin embargo, no fue recibida por “los hombres”. Y argumenta el motivo “afectivo” de la falta de hospitalidad para con la “luz”, es decir, en relación con el Hijo unigénito de Dios: Porque “…amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas” (Jn 3,19b).
Ellos — “los hombres” / “el mundo”— no pudieron entrar en la lógica del amor al enviado; al contrario, todo su pensamiento, sus afectos, obras y acciones se volcaron hacia la “oscuridad” o “tinieblas” (griego: skotía). Evidentemente, la presentación del texto se formula como una “preferencia”, como una “elección” entre dos alternativas (“luz” y “tinieblas”). Esa “predilección” por las tinieblas se expresa mediante el verbo griego agapaō, un vocablo empleado, frecuentemente en la Biblia, para expresar el más alto grado de “amor” y de “adhesión”. Por tanto, los representantes judíos son denunciados por manifestar una estrecha comunión y entrega a la “oscuridad”, seguidores y discípulos de la “opacidad” y de la “negrura”. El tiempo verbal está expresado en “aoristo” (acción puntual, ya acontecida en el pasado) lo cual implica que, gramaticalmente, al menos, ya están “cerrados”. Ellos ya optaron transitar por un “camino” sin retorno. En su secuencia argumentativa, Jesús expresa una razón más: “Porque las obras de ellos eran malas”. El vocablo “obras” (griego: érga) se materializa en hechos, acciones, conductas. Supone una “ideología” —previa, digamos— pero, sobre todo, se refiere a lo actuado (Jn 3,19).
En el siguiente avance explicativo, Jesús ilustra a Nicodemo respecto a la actitud de los líderes religiosos que no consiste en una simple opción entre dos realidades posibles (“luz” /“bien” y “tinieblas”/“mal”) sino en un “odio” (griego: miséō) a la luz, es decir, se trata de un verdadero “desprecio”, “enemistad” o “aborrecimiento” de la “luz” que es Cristo Jesús. Es la praxis (verbo: prassō) del “mal” (griego: phaúlos), fruto de una deliberación conscientemente asumida y que desemboca en el odio al Hijo del hombre. Por eso, el malvado huye de la luz, se esconde de ella; no desea que sus obras sean sometidas a su escrutinio no solo porque se han constituido en “metro” y “medida” de los demás sino porque, en su autorreferencialidad, no admiten “censura” alguna (Jn 3,20). Es la manifestación de la soberbia de un colegiado laico y sacerdotal (de setenta y un miembros), responsable de la experiencia religiosa del pueblo hebreo y representado aquí por el personaje Nicodemo.
El periplo argumentativo de Jesús culmina, en esta parte, de modo positivo: “Pero el que ‘obra la verdad’ se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere” (Jn 3,21). “Obrar la verdad” (griego: ho poiōn tēn alētheian) es una expresión típica del ambiente bíblico para calificar a quien se adhiere a la revelación manifestada por Jesús, el Hijo del hombre. Se refiere a un proceso activo y dinámico mediante el cual el creyente, adhiriéndose cada vez más plenamente a la voluntad de Dios, actúa según los criterios de un amor operativo y oblativo. Esta opción fundamental —realizada en obras— refleja y reproduce el modo de ser y de actuar del Hijo del hombre. Supone, además, un estrecho vínculo con la luz y el consiguiente rechazo de las tinieblas.
En fin, este fragmento textual del discurso de Jesús a Nicodemo tiene que ver con el “acceso” —o no— al Reino de Dios que, aquí, se identifica con la “vida eterna”, una vida plena y definitiva que pasa, necesariamente, por la relación con Jesús, el “Hijo del hombre” o “Hijo unigénito de Dios”. El acento de la fe no recae en la figura del Jesús “glorioso” y “resucitado” sino en el “crucificado”, en aquel que será “elevado” como la “serpiente de bronce” en la experiencia inicial del pueblo elegido.
El problema radica, curiosamente, en la perspectiva de la autoridad religiosa reunida en el Sanedrín, máximo organismo de gobierno de Israel, bajo la tutela y la atenta mirada de los gobernantes romanos, el imperio de turno de aquel tiempo. “Curioso” porque siendo los líderes no supieron captar los signos de los tiempos. Los laicos y sacerdotes del colegiado judío descansaban en la seguridad de sus instituciones, de sus principios teológicos y de la hermenéutica de los libros sagrados de los que ellos mismos eran responsables. Ellos no están dispuestos a arriesgarse ni a aventurarse ante una nueva propuesta. Están seguros al calor de sus privilegios (políticos y económicos) y se sienten cómodos con la ascendencia que ejercían sobre el pueblo. Tolo lo tenían controlado y garantizado. Jesús, en cambio, les plantea una nueva situación, una perspectiva incómoda, no esperada, radicalmente diversa que rompía con sus parámetros legalistas y esquemas tradicionales. Les invitó a dar paso hacia una plenitud de vida representada por una fe operativa fundada en los criterios de un amor oblativo.
De hecho, Nicodemo que representaba a la jerarquía religiosa —después de su planteamiento inicial (Jn 3,2.9)—, queda “mudo”. No responde en ningún momento a la propuesta de Jesús, al contrario de la samaritana y del oficial pagano que responderán positivamente y entrarán en la lógica salvífica de Jesús. Mediante una cadena de oposiciones “fe” – “no fe” / “vida eterna” – “juicio” o “condena” / “luz” – “tinieblas”, etc., Jesús avanza mediante un sistema argumentativo formulado con técnicas de repetición para demostrar que Dios, ante todo, es un Dios de amor que no escatimó la vida de su propio Hijo para gestionar la salvación de la humanidad. Sin embargo, en su respuesta al plan de Dios, los hombres se dividieron en “creyentes” y “no creyentes”. En realidad, la presentación del proyecto de Jesús no admite la neutralidad. Este planteamiento requerirá una respuesta humana seria y definitiva. El lenguaje tomado del ámbito forense (“justicia”) evidencia la gravedad de la elección. Esto refleja que la fe no se reduce a una cuestión meramente intelectual o sicológica ni mucho menos a la manifestación de un superfluo sentimiento sino consiste en una “opción fundamental” que envuelve adhesión plena, comunión, entrega oblativa y obras concretas en favor de los demás.
Así, el acceso a la “vida eterna” es una cuestión de discernimiento y de elección, hechos con libertad y responsabilidad. En juego está la salvación o la ruina, la vida o la muerte. El hombre y la mujer son libres de acoger el ofrecimiento de Dios; pero también son libres de rechazarlo. La opción fundamental por la que optamos, sin embargo, no se reduce simplemente a una “afiliación” nominal a Cristo, como se hace con la pertenencia a un determinado “club”. Supone riesgo, implica jugarse por los demás, atravesar “fangos”, “enlodarse” y ser “salpicados” por obrar el bien. A quienes permanecen “limpios”, encerrados en sus evasivas y en sus “cápsulas de cristal”, o huyeron del peligro para no jugarse por nada ni por nadie, no les servirá su opción teórica sino serán juzgados por las “obras” que pudieron hacer y no las hicieron.
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi




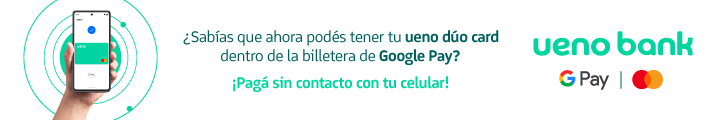















Matías
11 de marzo de 2024 at 08:04
Hermosa reflexión como siempre, no dejen de hablar sobre Dios.