Opinión
“Para que el mundo se salve…”

16Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 17Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. 18El que cree en él no es juzgado; pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.
[Evangelio según san Juan (Jn 3,16-18) — Solemnidad de la Santísima Trinidad]
Para la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad, la liturgia de la palabra nos presenta un breve pero denso texto escogido del cuarto Evangelio (Jn 3,16-18). Este segmento forma parte del largo discurso de Jesús dirigido a Nicodemo, magistrado judío, representante de la ortodoxia religiosa. Este encuentro precede a las otras dos entrevistas que tendrá después con la mujer samaritana, referente de la heterodoxia, y con el funcionario real (griego: basilikós) que encarna el mundo pagano o de la gentilidad. Mientras estos dos últimos darán una respuesta positiva a la propuesta del enviado de Dios, Nicodemo (y los judíos con él) quedará en silencio.
El protagonista principal, en el presente texto, es Dios porque su “amor al mundo” será la motivación inicial y central de las acciones subsiguientes. Jesús dice a Nicodemo: “Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito” (Jn 3,16a). No es el amor-éros o el amor-filía concebidos en el ámbito de la cultura grecohelenista sino el amor-agápē que fundamenta la acción de “entregar” (griego: dídōmi) a su Hijo unigénito. El amor, comprendido de este modo, adquiere aquí las características de sacrificio, oblación y entrega. En este episodio se puede entrever
resonancias de la actitud de Abrahán dispuesto a dar la vida de su propio hijo Isaac en testimonio de fidelidad al Dios que le ha propuesto emigrar de Ur de Caldea para formar un nuevo pueblo (Gn 12; 22). El “Hijo unigénito” del que habla Jesús —refiriéndose a sí mismo— no se identifica con uno de entre tantos hijos sino con el Hijo único engendrado. Ya en el “prólogo” (Jn 1,1-18), el autor se refería a la “Palabra eterna” (griego: lógos), preexistente, con la calificación de “unigénito”, procedente del “seno del Padre” (Jn 1,18).
El “mundo” (griego: kósmos) es el objeto del amor de Dios. Él ama al mundo y, porque lo ama, dispuso entregar a su propio Hijo. El “mundo” ha sido creado por Dios mediante la Palabra (Jn 1,3.10b); es criatura de Dios, pero se ha alejado de su creador (Jn 1,10c). Por eso, en su obra, el evangelista “pinta” el mundo con notas negativas, como ámbito del pecado y alejado de la salvación (cf. H. Balz). Pero Dios lo quiere recuperar, desea salvarlo. Con ese fin decide ofrecer a su Hijo, el cual es sometido al vilipendio y al sacrifico hasta la muerte. Abrahán, el padre de la fe,
retrocede en su intención de inmolar a su hijo Isaac; sin embargo, Dios no revoca su plan de “entregar” a su unigénito hasta que pase por el supremo sacrificio martirial. Este es el medio diseñado para la salvación del mundo. Por eso, la partícula de finalidad “para que” (griego: hina) introduce la proposición que expresa el propósito de la acción de Dios: “…para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna” (Jn 3,16b). El Hijo unigénito, cuya vida es sometida al régimen de la muerte, es presentado como el instrumento de salvación, el factor causativo
soteriológico. La fe que el mundo está invitado a depositar en el Mesías inmolado activa el régimen de la salvación.
El orden salvífico establecido por Dios se expresa con un delineamiento negativo y otro positivo.
“No perecer” es la finalidad primera, digamos “la negativa”. El verbo griego apóllymi se refiere a la eventual “destrucción” del mundo, en el hipotético caso que este rechace el plan establecido porque la humanidad, sin el auxilio de Dios, se encamina a la ruina total, a una perdición sin retorno. En clave positiva, Dios ha dispuesto que el que crea en el Hijo “tenga vida eterna” (griego: éjēi zōēn aiōnion). Es particularmente relevante que el texto no diga “inmortalidad”, idea asociada a la antropología filosófica helenista de cuño platónico que propugna la doctrina de la “salvación del alma”, independiente del cuerpo humano “material”. Este pensamiento dualista no se compagina con la concepción antropológica unitaria de la Sagrada Escritura que presenta al ser humano como una unidad inseparable de cuerpo, alma y espíritu. Por eso, la “vida eterna” (literalmente: “tener vida por los siglos”) presupone la muerte del hombre, considerado en todas sus dimensiones, para renacer, mediante una “nueva creación” en la resurrección (cf. 1Cor 15,1- 58). Pues, si el alma no muriese (dualismo griego), la resurrección se haría innecesaria. El verbo “tener” (griego: éjēin) comunica la idea de una “posesión” de la vida definitiva y plena.
La conjunción coordinativa “porque” (griego: gar), en Jn 3,17a, introduce una nueva proposición que explica la razón última de la acción de Dios. Aquí se afirma que el Hijo vino al mundo con una misión concreta y específica expresada, nuevamente, con una vertiente negativa y otra positiva. Desde la consideración negativa, Jesús afirma que su “envío” (griego: apostellō) no tiene como finalidad el “juicio del mundo”. El verbo “juzgar”, empleado en este pasaje (griego: krinō), adquiere el sentido de “reprobación” y “condena”. Es decir, Dios no tiene la intención ni el plan de penalizar al mundo que es su propia creatura. La conjunción adversativa “sino” (griego: allá) indica el motivo real, en clave positiva, de la misión del Hijo: “…para que el mundo se salve por él” (Jn 3,17b). El concepto bíblico-joánico de la acción de “salvar” (griego: sōzō) coincide aquí con “vida eterna” (Jn 3,16c). Se subraya, de este modo, el aspecto “instrumental” de la acción martirial del Hijo porque la obtención de la salvación del mundo se realizará “por medio de él” (griego: di’autou).
En el último versículo (Jn 3,18), Jesús insiste en el tema del “juicio”. Este juicio de “condena” o de “absolución” depende exclusivamente de la “fe”, de la acción de “creer” (griego: pisteuō). En la primera parte (Jn 3,18a), Jesús afirma que la fe posibilita la exoneración del juicio de condena; el creyente que presta su adhesión al Hijo está eximido de la ruina porque esa fe, que lo vincula a Dios por medio del Hijo, le da el acceso a la “vida eterna”. En esta afirmación se vislumbra ya lo que el autor dirá al final, en la “primera conclusión” de toda su obra: “Estos (signos) han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre” (Jn 20,31). Es decir, la “vida eterna”, que implica la comunión perfecta y definitiva con Dios y con todos aquellos que atraviesan el umbral de la vida verdadera, depende de la adhesión integral al Mesías crucificado y resucitado, único medio para el “éxodo” hacia la gloria definitiva.
En la segunda parte del último versículo se insiste en el hecho de la condenación definitiva: “…pero el que no cree ya ha sido juzgado…” (Jn 3,18b). El verbo en perfecto pasivo (griego: kékritai) indica que el juicio ya ha sido realizado. Según parece, el autor quiere significar que el juicio de salvación o de condena acompañan, de modo simultáneo, a la acción de “creer” o “no creer”. Dicho de otro modo: Al tiempo de prestar la adhesión o de negarse a seguir a Cristo
corresponden, respectivamente, la salvación o la condena. De ahí el peligro latente de no seguir “el camino” (Jn 14,6) que se identifica con el Hijo mismo. La conjunción “porque” (griego: hoti) adquiere el sentido de “causalidad” subrayando el motivo de la condena: “…porque no ha creído en el nombre d el Hijo unigénito de Dios” (Jn 3,18c). De hecho, es lógico pensar que si el Hijo revela que él es “la vida” misma (Jn 14,6) no hay otra vía posible para la salvación. Rehusarse a creer en él, negarse a seguirle o a no adherirse a su plan, implicará, necesariamente, repudiar la vida, rechazarla, para ingresar en la dinámica de la muerte.
Este breve texto evangélico nos presenta la estrecha relación entre Dios (el Padre) y el Hijo. Aquí se subraya la correspondencia entre plan de salvación y misión o envío (Jn 3,16-18). El Espíritu Santo, “el Paráclito”, que procede del Padre y que el Hijo enviará de junto al Padre (Jn 15,26) está en íntima comunión con el Hijo y el Padre. En el “credo niceno constantinopolitano” se afirma que Dios es “uno solo” y, simultáneamente, tres divinas personas: En primer lugar, el eterno Padre todopoderoso, creador del universo; en segundo lugar, Jesucristo, Hijo único del Padre, igualmente eterno como él; Dios verdadero en el mismo nivel que su Padre; no creado; factor instrumental de toda la creación y de la salvación del mundo; encarnado en el seno de María, la virgen madre. En tercer lugar, el Espíritu Santo, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo y que recibe una misma adoración y gloria. Este Espíritu ya se había manifestado en los prolegómenos de la historia de la salvación hablando por medio de los profetas.
En la Sagrada Escritura encontramos los fundamentos de nuestro “credo” que nos presenta a Dios, el cual, básicamente, en su íntima comunión, es un solo y único Dios. Por eso es modelo de la familia humana y de toda la sociedad. Tanto aquella como esta, en consecuencia, tienen la vocación de configurarse a este Dios “trino” y “uno”: Vocación a la vida, al servicio, a la entrega generosa y sin reservas mediante la lógica del amor crucificado y misericordioso. El mundo y la sociedad solo se realizarán en plenitud si desarrollan el programa de comunión de la Santísima Trinidad, fuente y origen de la vida eterna
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi




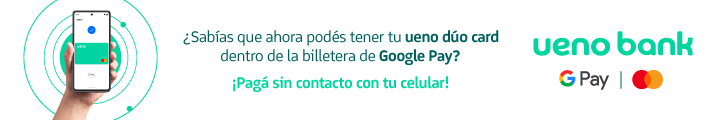















Lilia Romero
4 de junio de 2023 at 17:37
Brillante como siempre Padre Villagra
“ PARA QUE EL MUNDO SE SALVE “
Como siempre encontramos las BASES de Nuestra Creencia y FE