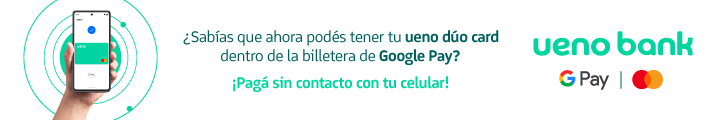Opinión
El amor al enemigo: “núcleo de la revolución cristiana”

Jesús dijo: “Pero a vosotros que me escucháis: Amad a vuestros enemigos; haced el bien a los que os odian. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os difamen. Si uno te pega en una mejilla, preséntale también la otra. Si uno te arrebata tu manto, no le impidas que te quite también la túnica. A todo el que te pida, dale; si uno te quita lo que es tuyo, no insistas en recuperarlo. Así, pues, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Si solo queréis a los que os quieren, ¿qué generosidad hay en eso? También los pecadores quieren a quien los quiere. Y si solo ayudáis a los que os ayudan, ¿qué generosidad hay en eso? También los pecadores actúan así. Y si solo prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué generosidad hay en eso? También los pecadores prestan a pecadores para cobrar, a cambio, otro tanto. Más bien, amad a vuestros enemigos; ayudad a la gente, y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque él también es bondadoso con los desagradecidos y con los malos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso”.
[Evangelio según san Lucas (Lc 6,27-36); 7º Domingo del Tiempo Ordinario]
El texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para nuestra reflexión dominical es un tema central del Nuevo Testamento, “el amor”; pero aquí se mueve en un campo limitado: “el amor a los enemigos”. Ante todo, el “amor” (griego: agapaō) es una exigencia para los cristianos, como ciudadanos del Reino. No se trata del “amor-eros” (amor propio de la sensualidad) ni del “amor-filia” (amor de amistad, de compañerismo) sino del “amor-agápē” (el amor entendido como donación total y oblativa). ¿Pero quién es el enemigo al que hay que amar? Según el contexto del “discurso de la llanura”, “enemigo” (griego: echthrós) es el que odia, el que expulsa, el que insulta, el que rechaza el nombre del cristiano; es decir, el que de una manera o de otra, se opone al grupo de los discípulos de Cristo.
Para una interpretación correcta de las palabras de Jesús sobre el amor a los enemigos hay que proyectar esa doctrina sobre la concepción vigente en la Antigüedad con respecto a la figura del “enemigo”. Diversas concepciones de esa realidad aparecen ya en las primeras obras de la literatura griega, por ejemplo, en Hesíodo; también Píndaro. Pero la formulación más completa se encuentra en Lisias que dice: “Considero como norma establecida que uno tiene que procurar hacer daños a sus enemigos y ponerse al servicio de sus amigos”. (Pro Milite, 20). Sin embargo, en la cultura griega fue emergiendo, poco a poco, una concepción diferente; por ejemplo, cuando Pericles insiste en que hay que vencer a los enemigos por medio de la magnanimidad y la tolerancia. Esa doctrina era uno de los postulados fundamentales por los que abogaban las corrientes estoicas y pitagóricas: “Hay que comportarse de tal manera… que no se convierta a los amigos en enemigos, sino hacer de los enemigos verdaderos amigos”. (Diógenes Laercio, 8,1,23). La diferencia entre estas concepciones y las palabras de Jesús consiste en que la doctrina, en labios de Jesús, adquiere la forma de mandato. Jesús intima a sus seguidores que deben dar testimonio de la apertura más radicalmente humana y del más vivo interés por los propios enemigos.
Jesús, en efecto, no se limita a una pura recomendación de afecto y de cariño, como el amor-filia, como se debe tener hacia los miembros de la propia familia, ni propone una entrega apasionada (el amor-eros), como la que debe existir entre los esposos, sino que exige una benevolencia activa, desinteresada y extraordinaria con respecto a las personas que se presentan precisamente como antagonistas.
Jesús enseña que ese “amor a los enemigos” se materializa, en primer lugar, en una acción fundamental en sentido contrario de la acción del “enemigo”: “Haced el bien a los que os odian”. En la experiencia monástica de Qumrán, la Regla de los esenios prescribía bendecir a los miembros de la propia comunidad, “los hijos de la luz”, y maldecir a los que no formaban parte del grupo o lo habían abandonado, “los hijos de las tinieblas” (cf. 1QS 2,2-17). En incisivo contraste, las palabras de Jesús inculcan una actitud diametralmente opuesta e insisten específicamente en el amor a los enemigos. En segundo lugar, él inculca “bendecir a los que os maldicen”. Entonces, no basta la aceptación pasiva de la maldición pronunciada por el enemigo; hay que responder con una actuación positiva de bendición. Así también enseñará Pablo de Tarso cuando dice a los romanos: “Bendecid a los que os persiguen; bendecid, no maldigáis” (Rom 12,14; cf., además, 1Cor 4,12; 1Pe 2,23). En tercer lugar, el maestro enseña a “orar por los que os difamen” o “injurien”. La “difamación” es el acto por el cual se denigra o se mancilla el honor y el buen nombre de una persona, en este caso de un hermano cristiano, de la misma comunidad creyente. Jesús no conmina a devolver mal por mal sino a orar por los difamadores. A la actitud negativa del hermano que injuria corresponde una respuesta positiva, de sentido contrario, que se concreta en la “bendición”.
A continuación Jesús cita tres acciones con notas de violencia de parte del enemigo: una de carácter físico (“pegar en la mejilla”) y dos de “despojo” de pertenencias: En primer lugar, la máxima de Jesús se refiere probablemente a la situación en que un discípulo de Cristo, precisamente por serlo, recibe una bofetada como señal de injuria y desprecio por parte de quien rechaza el mensaje cristiano. Ante esa clase de insulto, el discípulo no debe acudir a los tribunales y presentar denuncia, sino que debe aceptar la ofensa e incluso estar dispuesto a recibir otra bofetada, como muestra del espíritu de amor que debe caracterizar al verdadero seguidor de Cristo (cf. Lc 6,27). Este mandamiento y el que se contiene en el v. 30b destruyen la vieja regla de la “ley del talión” (cf. Ex 21,24; Lv 24,30; Dt 19,21).
En segundo lugar, Jesús cita el caso en que el enemigo despoja a su hermano del manto. Evidentemente, se trata de un simple robo; probablemente la acción de una persona necesitada, o derecho legal de un acreedor que toma en prenda el manto del prójimo (cf. Ex 22,25-26; Dt 24,10-17; Am 2,8).
En tercer lugar, se menciona el caso de la sustracción de la “túnica” (griego: chitōn) que sería el conjunto de prendas interiores en contacto directo con la piel. Ante la necesidad de una persona, el discípulo del Reino no puede tomar una actitud de reserva interesada. Es una llamada a la renuncia al propio interés, y no se admiten restricciones. Es decir, no se debe insistir en recuperarlo.
Al llegar a este punto, Jesús formula la llamada “regla de oro”: “Tratad a los demás como queréis que ellos os traten”. La redacción de Mateo dice así: “Todo lo que querríais que los demás hicieran por vosotros, hacedlo vosotros por ellos” (Mt 7,12). Para Lucas, esta regla no es la síntesis de la ley y los profetas como en Mateo, sino un categórico resumen del precepto del amor a los enemigos (vv. 27-30). Sin embargo, el carácter de reciprocidad que encierra esa máxima recibe en los versículos inmediatamente siguientes (vv. 32-34) una profunda modificación: Jesús, aunque cita esa regla, va más allá y propone una norma de conducta que trasciende la mera reciprocidad. El amor a sí mismo no puede ni debe ser la única y suprema pauta de comportamiento para el discípulo; en realidad, ese parece ser el contenido de la máxima. A Rabí Hillel, casi contemporáneo de Jesús, se atribuye la siguiente máxima: “Lo que te resulta detestable no se lo hagas a los demás. En esto se resume toda la ley; lo demás es comentario. ¡Apréndetelo bien!”.
Jesús profundiza en su reflexión distinguiendo un “amor” reducido a un círculo o grupo en el que la motivación es la reciprocidad, y otro “amor” con características universales. El amor y la estima recíproca, pero limitada a esa mera reciprocidad, no basta para definir la actitud verdaderamente cristiana del discípulo. La motivación del verdadero amor radica en el hecho de “amar”, “ayudar” y “prestar” al hermano “sin esperar nada a cambio”. Este amor desinteresado es, precisamente, la nota característica de la filiación divina. Para culminar, Jesús apela a la “misericordia”: “Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso”. En el pasaje correspondiente de Mateo se dice: “Tenéis que ser perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto” (Mt 5,48). La formulación de Lucas no solo radicaliza la máxima al ponerla en imperativo, es decir, como mandato, sino que, al mismo tiempo, la expresa en términos de misericordia. Se puede observar que el pasaje encierra una resonancia de Lv 19,2: “Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo”. Así, la redacción de Lucas propone una imitación de Dios, y, precisamente, de una cualidad que, en el Antiguo Testamento, se atribuye frecuentemente al Dios de Israel. En toda la literatura veterotestamentaria jamás se aplica a Dios el adjetivo griego teleios (“perfecto”) o el sinónimo amōmos (“sin defecto”); pero sí se dice de él que es oiktirmōn (“misericordioso”; cf. Ex 34,6; Dt 4,31; Jl 2,13).
En fin, el “amor al enemigo” que exige Jesús a sus discípulos y seguidores —exigencia basada en el modelo de su vida—, representa la cumbre de la ética cristiana y la máxima radicalidad. “Amar al enemigo” excede la capacidad humana, la sobrepasa, pero no obstante su dificultad o aparente imposibilidad es una propuesta razonable y realista porque en la base subyace la situación del mundo en el que se impone un exceso de violencia, una aplastante injusticia con sus secuelas y heridas difíciles de sanar. No hay otra estrategia para desmontar esta gigantesca estructura diabólica sino con una acción diametralmente opuesta que desequilibre el mundo del mal: Las armas del amor y de la misericordia de Dios. Ese amor misericordioso es lo único que puede cambiar la humanidad a partir del pequeño y decisivo “mundo” que es el corazón del hombre.
“El amor al enemigo” no implica rendirse ante el mal sino combatirlo con las armas del bien y recuperar al “oponente”, al “injusto”, al que destruye personas con calumnias y difamaciones, mediante la táctica del “perdón”. Pablo de Tarso considera al creyente como un “combatiente” espiritual, un “soldado de Cristo”, llamado a restablecer la justicia conculcada con armas especiales como la “verdad”, la “justicia”, el “Evangelio de la paz” y la “fe” (Ef 6,10-20). Por eso, el núcleo de la “revolución cristiana” es el “amor al enemigo”, revolución que no se basa en el poder económico, político, mediático o en recursos humanos sino únicamente en la fuerza de la bondad de Dios. En esta “estrategia” consiste el heroísmo silencioso de “los pequeños” que creen en el amor de Dios y lo defienden aun a costa de sus vidas (Para esta sección conclusiva, cf. Benedicto XVI, Ángelus, Domingo 18 de febrero de 2007).
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi