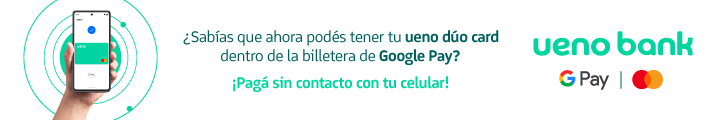Cultura
“Raymond Leroy a la vera del Jaén”, un cuento de Blas Brítez en “Tú, el Supremo” (final)
Con esta entrega concluye el cuento de Blas Brítez que integra la antología “Tú, el Supremo”, en conmemoración al quincuagésimo aniversario de la obra cumbre de Augusto Roa Bastos.

Detalle de portada de la antología. Cortesía
El puente
Naturalmente, quise volver enseguida a Flores para hacerle más preguntas a Casilda, ahondar en su buena memoria. Telefoneé bien temprano al otro día, ansiosa y sin rubores. Temía que no volvieran a recibirme. Quedamos, muy amablemente, y para mi alivio, en que regresaría aquella misma tarde a merendar con ellas cocido con leche y chipitas caseras hechas por Alana.
Quería saber especialmente si Casilda recordaba algo relativo a la cachiporrita de nácar de El Supremo. Loco Solo afirmaba ante putas y escritores haberla poseído, pero se la había entregado a Carpincho antes de morir, al menos según este. “El que quiera salir de dudas no tiene más que venir a mi casa y pedirme que se la muestre”, dijo un poco forensemente al respecto. Se maldijo para siempre así también Roa Bastos con la Pluma del poder, si es que la tenía. La misma podía escribir en cuatro dimensiones, y todavía en una quinta, afirmaron aquellos. O sea, con una tinta y mediante un precursor mecanismo cuántico podía suplantar la realidad. Se trataba al parecer de una especie de inteligencia artificial con experiencia inmersiva.
“Sí, claro que me acuerdo ―dijo Casilda, otra vez bajo el dedo admonitorio de Evita, en el otoño de Flores―. Yo no le daba mucha bolilla a eso, pero Loco Solo solía decir que tenía una lapicera del doctor Francia o algo así. Nadie le creía, ¿no es cierto? Se reían de él, más bien. ¡Si no la mostraba nunca! Pero un día, Raimundito, su propio hijo, ¿no es cierto?, le robó la cosa esa. Mucho se plagueó Loco Solo por un tiempo, pero no volvió a encontrar parece el lápiz. Tampoco supo nunca quién se lo robó, ¿no es cierto? Es más, si no recuerdo mal, Raimundito me dijo una vez que escondió la cosa esa en algún lugar. ¿Dónde era? ¿Dónde era? Yo no la vi nunca”.
¿Dónde era?, repetí en un balbuceo, medio atónita. ¿Dónde era?, insistí, más fuerte.
Casilda se lo pensó un largo rato inédito. Alana y yo la miramos, expectantes. Los asistentes al teatro caminaban al otro lado de la ventana, aparentemente retrasados y vestidos de negro todos. Había visto al llegar en la marquesina el anuncio del concierto de una banda muy seguramente de heavy metal: “Blind Guardian: 19:00 h”. Qué temprano se hacen los conciertos hoy día, me dije entonces. Ahora estaba en ascuas, como dicen desde hace siglos en Andalucía y me encanta decir.
De repente, Casilda habló como si despertara de un sueño que hubo durado demasiado tiempo:
“Bajo el puente del arroyo, ahí cerquita del quilombo. ¡Ahí fue! ¡Ahora me acuerdo! En el mismo lugar donde encontraron el cuerpo de una joven asesinada de un balazo en la frente, me acuerdo demasiado bien. Eso fue poco antes de que viniera para acá, ¿no es cierto? Cuando la sacaron del agua, toda sucia y pálida, fui a mironear. Ese hueco en su cabeza… ―alzó la mano a la altura de la suya, diseñando un círculo entre el pulgar y el resto de los dedos apretados, a través del cual me miró entrecerrando un ojo―. Raimundito estaba siempre en donde todo pasaba, ¿no es cierto? Por eso me acuerdo de dónde enterró la cosa esa pues. Me dijo: El coso está enterrado ahí, donde alzaron a la muerta. No le di bolilla, ya le dije. Pero ahora me acuerdo de eso, ¿no es cierto? Al otro día una foto salió en la tapa de un diario. Yo era una de las curiosas ahí, casi no se me ve. Recorté la hoja, pero perdí el recorte cuando vine a Buenos Aires, ¿no es cierto? Raimundito es el que está parado con los brazos cruzados y las rodillas saltonas, a la derecha”.
Habló como si tuviera expuesta la fotografía delante de ella.
Volví otra vez al hotel. Recapitulé lo que tenía: Raymond Leroy era hijo de Casilda Alderete Pérez, no reconocido por Raimundo, el estibador, alias Loco Solo. Raimundo era el mismo Raimundo que Roa Bastos fabuló en Yo el Supremo, su compañero de banco en la Escuela República de Francia. Alguien que efectivamente existió, según encontré registro. Casilda, a quien ambos conocieron a su vez, lo atestigua. Ergo, Raymond, Raimundo y Roa Bastos hicieron lo que hacen escritores y personajes naturalmente: fabular o ser fabulados, me dije en voz alta.
Apagué la luz y me acosté. Afuera centelleaba Buenos Aires, intensa. Ya no era joven, claramente. Estaba demasiado cansada. Todo aquello del tráfico y la gente en la calle hablándote por cualquier cosa o hablando solas, confundiéndote mientras dejan que sus perros caguen en las aceras. Pero había sido un día tan bueno aquel, emocional e intelectualmente, que todo se justificaba. Buenos Aires bien valía la pena a pesar de todo, otra vez.
Ahora bien: ¿estaba el preciado objeto enterrado en algún lugar bajo un puente de Asunción que, en realidad, ya no existe? Esta era la pregunta relevante. La que al volver pretendía contestar con un temperamento arqueológico. Por la memoria de Raymond Leroy, más que nada.
Mi avión salía dos días más tarde. Vi teatro, y solo teatro, hasta volar al Paraguay. La noche antes del regreso vi un Rey Lear ambientado en una familia colonial agroexportadora de Santiago del Estero. Cosas de porteños imaginando el interior. Pero aquella bufona pueblerina ―que el director había transigido involucrar como mujer en el drama del monarca shakesperiano― tenía en su voz por momentos toda la tristeza de un país que desaparece de la faz de la tierra. Y la sola idea me hizo llorar.
La pluma
Pasaron dos semanas antes de que me decidiera a internarme bajo el puente que ya no es tal, pero del cual queda la baranda de ladrillos sobre la vereda como prueba de su existencia.
Nunca, ni en los tiempos en que viví mi infancia en Arroyito, fui de las que se aventuran en lo ignorado. Sí, lo sé: es un contrasentido. Pero cuando, tiempo más tarde, mis amigas de San Jerónimo se abrían paso más allá de la plaza Rodríguez de Francia, sin permiso de sus padres y sin mí, en lo profundo y excitante de otras lomas de la Asunción de los años 80 ―bulliciosos barrios llenos de lapachos, de corredores, de baldíos y de iglesias cuyas campanas tocaban a vuelo siempre lejanamente en mi caso― seguía siendo de las que nunca iban más allá de lo conocido. Hasta que, apenas terminado el colegio, súbitamente me lancé con una beca a estudiar en Buenos Aires y, con otra, en Barcelona. Aquello cambió mi vida. A mi manera, me destapé fuera del país.
Pero descender del otro lado de la baranda ―donde aguas enturbiadas de albañales arrastran pus y sangre de hospitales, harapos y algodones; donde los moscardones lanzan a coro un do de pecho con ásperas sordinas― es otra cosa muy distinta a los 54 años de mi edad. Desde un principio me negué a buscar alguien que me ayudara en la tarea, por el contrario. En Asunción tengo solamente amistades de mi misma edad, en general académicos. Todos están siempre muy ocupados en lo suyo como para seguirme en una aventura que, con seguridad, juzgarían delirante. No tengo marido, no tengo pareja. Tengo una sola amiga incondicional, Verónica, quien no estaría por la labor y tampoco se lo pediría. En definitiva, bajar sola me generaba una tentación especial, un solitario deseo por descubrir algo preciado y darlo a conocer.
Elegí la medianoche para ir debajo de lo que queda del puente que hace más de un siglo servía de paso de una vereda a otra sobre la calle Colón. Fue en algún momento desmantelado como muchos otros puentes también destruidos por las aguas y el viento, una y otra vez, a lo largo de la historia de una ciudad marcada por calles anegadas de húmedo espanto, desde el principio. A pesar de los parroquianos impenitentes de un bar en la esquina de General Díaz, de los usuarios ocasionales de la tienda de la estación de combustibles, a esa hora cenital quizás nadie notara a una mujer de mediana edad bajando al otro lado de la baranda que, apenas perceptible y a un costado de la calle, sobrevive como inmutable testigo de una época previa a las máquinas andando, imponentes, sobre el asfalto de Asunción.
El puente General Díaz sobre el arroyo Jaén fue erigido tras la ocupación brasileña, hacia 1880. En 1924 fue demolido por el arquitecto Miguel Ángel Alfaro, un raro intendente de Asunción, para canalizar las aguas que bajaban impetuosas desde las lomas y terminaban en el embudo de Colón y General Díaz. Alfaro, un liberal con sensatez profesional y humanidad, sabía que dominar la naturaleza sin desmedro de su esencia y, en lo posible, conectándola armónicamente con el ritmo de una ciudad que se abría a la electricidad y los tranvías, significaba ser moderno responsablemente. Tenía una gran debilidad por los jardines y los parques. Había reformado el que Bernardino Caballero legó al municipio, un rival político. Además, en trabajos privados construyó hermosas casas céntricas por la misma época de la demolición del puente, una de ellas vuelta famosa otra vez hace pocos años, lúgubremente: la rebautizada Casa del Horror sobre la calle Oliva, a dos cuadras de la encrucijada donde están los restos del puente. Allí hubo un quíntuple asesinato familiar que sacudió de sangre a la sociedad capitalina del naciente siglo XXI.
La fotografía que Casilda parecía tener delante en Buenos Aires, cuando describía a Raimundito con las rodillas saltonas y los brazos cruzados, existe. Cualquier búsqueda en Internet te la muestra, había sido. Yo no la conocía hasta ahora. No sé si Casilda la vio y no me lo dijo nomás, pero al parecer fue tan popular la historia del cadáver de la mujer en las aguas del arroyo en 1969, que diversos historiadores y periodistas hicieron referencia al hecho, entonces y después. Sin embargo, hasta donde pude averiguar, nada se supo de la identidad de aquella desnudita: solo que era joven y que tenía un buraco en el cráneo, como me había dicho Casilda. Busqué imágenes de cuando sacaron el cuerpo ante el gentío en el archivo de la recientemente creada televisión paraguaya, pero no las encontré.
No todos los cadáveres tenían la deferencia de ser objeto del morbo en los medios de comunicación asuncenos, como aquella desnudita del arroyo Jaén que poseía la gracia de ser una mujer sin nombre. Había otros cuerpos que no sobrepasaban los límites del murmullo dentro de las casas, a pesar de ser muertos públicos como la desnudita, de ser familiares cercanísimos asesinados bajo el gobierno militar. En aquel tiempo, Asunción se estaba acostumbrando a la posibilidad de ver cadáveres flotando en sus arroyos desbocados y su río apacible, cadáveres tendidos en sus baldíos y a la vera de sus obscuras calles inundadas, de repente, de automóviles brasileños de alta gama y de contrabando, de una acelerada actualidad que la construcción de Itaipú, poco después, magnificaría todavía más. El nuevo dinamismo urbano excedía lo que Raymond Leroy conoció como caminante infantil de la ciudad, más allá de la Salamanca intrépida del Barrio Obrero.
Para bajar hasta donde la desnudita fue encontrada una mañana, fui una medianoche como ya dije. No quise llegar caminando desde San Jerónimo. La ciudad está demasiado sumida en una obscuridad medieval, por lo que también a mí me da miedo caminar a través de ella a altas horas. Estacioné el auto sobre Eduardo Víctor Haedo, una calle en la que el ruido del arroyo Jaén, corriendo secularmente bajo los pies, todavía es posible escuchar como ahora que iba en mangas de camisa, vaquero y championes, doblando la esquina de Colón rumbo a la baranda.
Al poner una parte de mi cuerpo del otro lado y comenzar a bajar tras el balaustre, recordé nítidamente la historia de la Noche 74 de las Mil y una noches, la de las veinticuatro cerraduras de los reyes de Jaén.
La conocí en las Analectes sur l’histoire et la littérature des arabes d’Espagne, del historiador marroquí Ahmed Mohamed al-Maqqari, escrita para lengua de moros hacia 1631, publicada recién dos siglos más tarde fuera de España por los orientalistas William Wright, Christoph Krehl, Reinhart Dozy y Gustave Dugat. En este ingente trabajo ―desprendido de su obra maestra sobre la Iberia musulmana, escrita en El Cairo bajo encargo del poeta granadino Lisan al-Din ibn al-Jatib, y traducida como El Aliento del Perfume de la Rama Floreciente de Al-Ándalus y las Memorias de su Visir― Al-Maqqari refiere una misteriosa noche extraída del gran libro, en la que veinticuatro reyes andaluces sucesivos fueron añadiendo veinticuatro cerraduras a la Puerta de un Castillo Infranqueable que había sido puesta allí, específicamente, para no ser franqueada.
El malvado rey número veinticinco no solo dejó de añadir una cerradura como legado, sino decretó que las anteriores fueran forzadas, y él mismo abrió “con su mano derecha (que arderá)” la Puerta del Castillo Infranqueable. Así se supo que detrás de ella había Siete Estancias. En la Primera, descomunales pinturas de árabes heroicos sobre caballos; en la Segunda, una mesa completamente de esmeralda, con propiedades mágicas; en la Tercera, tres libros en una lengua antiquísima, sin descifrar; en la Cuarta, un globo terráqueo gigante en el que podían verse todas las cosas del mundo en cuatro dimensiones; en la Quinta, una pócima que da la juventud y puede devolver la vida; en la Sexta, un espejo oblongo que muestra el pasado y predice el futuro; en la Séptima, y última, absolutamente nada, excepto una inscripción en la pared, el aforismo más breve y compendioso que pueda imaginarse: “No desees, y serás el más rico hombre del mundo”. Poco tiempo después de abierta la Puerta, el Castillo fue asediado y destruido por los moros.
¿Una mujer que no desea sería, entonces, doblemente rica?, me pregunté. En cualquier caso, allí iba yo bajando tras un deseo que perteneció a El Supremo; a sus amanuenses, a lo largo de dos siglos; a Loco Solo, muy seguramente en el pasado reciente; pero no quizá a Roa Bastos, el más fabulador. Ahora, simplemente, la Pluma era mi apetito central en la noche asuncena, mientras empleados rezagados todavía andaban en las aceras, los recicladores husmeaban en la basura y una canción de Abba llegaba nítida de los parlantes del bar, repleto a la intemperie. Por mi parte, aún tenía en los oídos las Tres piezas en Mi de Carlos Lara Bareiro que había escuchado antes de salir, esa cosa entre española y paraguaya que estruja el corazón con la guitarra.
Un olor de podredumbre despedía el cauce estancado a esa altura del arroyo, dos metros y medio abajo. La primera pisada, tras descender agarrada a la saliente de piedras memoriosas, como en mis mejores tiempos de Arroyito, fue sobre unos pañales usados; la segunda, sobre una muñeca tuerta a la que, sin embargo, no le faltaban las extremidades y que, a pesar de su desnudez, se encontraba en relativo buen estado. La tomé y la puse sobre un mojón hecho de ladrillos, como si fuera a llevármela más tarde. Al costado, el agua quieta reflejaba la luna asomada entre los árboles; al fondo, el túnel de debajo de la calle, clausurado al paso humano por una enorme verja de metal, se mostraba como una obscura caverna abierta entre los edificios.
En vano busqué en las afueras del agujero rastro alguno de dónde podría haber sido enterrada la Pluma, si es que fue. Inspeccioné la zona durante media hora, hasta que me convencí de que cuando Raimundito le había dicho a su madre: “El coso está enterrado ahí, donde alzaron a la muerta”, no era ahí nomás ese donde, sino dentro mismo del túnel. No parecía haber forma de sobrepasar la verja y penetrar en aquel ámbito húmedo y siniestro, a no ser que la forzara un poco a un costado y me metiera tragando panza, pero no tenía la fuerza suficiente para hacerlo.
En esto de toquetear inútilmente la verja estuve durante un buen tiempo otra vez. Me quedé cavilosa al final, parada sobre dos piedras con las piernas abiertas mirando hacia la boca del pasadizo con el agua en derredor, cuando vi frente a mí la sombra de una persona proyectada en el lecho. Di media vuelta de un golpe y pisé con ambos pies en el agua putrefacta. La figura de un hombre alto pero encorvado, vestido con una especie de brillante capa negra del siglo XIX, pero el resto del cuerpo cubierto absolutamente por harapos, estaba parado frente a mí.
―Yo le ayudo, señora. ¿Quiere entrar?
En ese momento, mientras él avanzaba, no solo me di cuenta de que no podía articular palabra alguna ni moverme, sino que el hombre tenía puestos unos zapatos de mujer que, muy seguramente, habían tenido un esplendor cuyo vestigio aún resaltaba en los juegos de la luz sobre el turquesa de su diseño con tacos.
―Yo siempre entro y salgo por acá ―dijo señalando el túnel―. ¿Usted nunca?
Su voz afable y segura, algo aflautada y cantarina, contrastaba con lo estrafalario de su vestimenta. Caminó hacia el túnel, mientras yo trataba de pensar en algo bello, muy bello para aplacar el miedo. A un costado del enrejado, sacó limpiamente uno de los barrotes encastrado en otro. Lo mismo hizo con otros dos hasta dejar un espacio por donde cualquiera, agazapándose un poco, podía instalarse dentro del túnel.
―Adelante ―dijo, con un ademán de antigua caballerosidad.
Entré sin preguntar nada. Pero al pasar al otro lado, él fue quien preguntó.
―¿Qué busca, señora?
Su voz retumbó y se fue perdiendo en la negrura del canal.
―Un lugar.
Fue lo que atiné a decir.
―¿Qué lugar?
―Uno en donde está enterrado algo.
―Ahhh, hubiera comenzado por ahí, señora. Venga usted conmigo.
Caminamos unos cuantos metros, en total obscuridad. Llegamos hasta un punto donde el hombre se detuvo, sacó de alguna parte de los harapos un encendedor e iluminó un poco el ámbito. No se me había ocurrido hasta entonces sacar mi teléfono para alumbrar nuestro paso.
―¿Se refiere a esto?
Con una mano, porque con la otra sostenía el encendedor, de detrás de una piedra desencajada del muro extrajo algo, no sin dificultad. Entonces recién saqué el teléfono del bolsillo y encendí la linterna. El hombre guardó el encendedor y, de repente, de entre sus manos surgió un pequeño cofre.
―Es mi tesoro ―dijo―. Yo lo encontré.
La luz del teléfono me mostró por primera vez con claridad su rostro picado de granos, sonriendo maliciosamente con la caja en la mano.
―Mire nomás, señora.
Abrió el cofre y allí estaba: La Pluma de El Supremo.
―¿Quiere mi teléfono?
Lo dije sin pensarlo. ¿Qué otra cosa más podría haber dicho? Lo tomó y miró durante unos segundos, luego apuntó hacia mí con la linterna, la otra mano apretaba el cofre contra el pecho.
―Puede servir. Acompáñeme.
Sus tacos sonaban con un estruendo pastoso en el piso anegado, adentrándose en el túnel. Caminamos por otros muchos metros más, entre ratas, botellas, bolsas y latitas de cerveza que los consumidores de crack traen de la superficie. Desviamos el rumbo en una encrucijada, y continuamos. El espacio se fue empequeñeciendo, enrareciendo el aire a medida que avanzábamos. Ya no eran cosas de arriba las que había a partir de allí a nuestros pies y sobre nuestras cabezas, sino un bleque tremebundo en el piso y un denso moho sepulcral en las paredes.
De repente, se vio una luz vertical al final del túnel. Al llegar, miré a la altura de la calle: estábamos a un costado de la fábrica de caña Aristócrata. Por allí salimos, arrastrándonos de costado hacia el exterior.
―Deme cien mil más por el viajecito en el túnel del tiempo, señora.
Pidió riéndose como un clown, limpiándose los harapos. Extraje el chip del teléfono y le entregué el billete.
―Gracias, señora.
Se fue mientras manipulaba el iPhone, caminando sobre sus tacos color turquesa.
Tuve que andar hasta Haedo, olvidada del miedo. Subí y, con el cofre ubicado en el asiento del acompañante, manejé volando hasta San Jerónimo. Era más bien un joyero labrado finamente, pero maltratado. No parecía más añejo que yo, en realidad. Casi no le despegué la mirada durante el breve trayecto hasta mi casa, como si fuera a esfumarse de mi lado al menor descuido. Incluso le saqué una foto, parada en un semáforo.
Una vez llegada, extraje la Pluma y la puse sobre la mesa para contemplar un rato su legendaria antigüedad. No pesa como creía que pesaría: como un puño de hierro. Tiene seca la punta, por supuesto. Es más que obvio que no escribirá sin arreglo. Sobre la calle Montevideo, un señor, amigo mío, que compone relojes quizá algo sepa de su mecanismo.
En todo caso, la cachiporra me pertenece. Quien quiera puede venir a San Jerónimo, y pedirme que se la muestre: la Pluma es mía.
Y es mi informe, Raymond.
Nota de edición: El presente cuento de Blas Brítez está incluido en Javier Viveros (comp.), Tú, el Supremo, Colección Hipálage, 10, Editorial Rosalba, Asunción, 2024, 294 páginas. Dada su extensión, entregamos el relato en partes. Esta es la tercera y última.
Blas Brítez (Asunción, 1981) es escritor y periodista, autor del volumen de cuentos La lámpara del lenguaje (2021).
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi