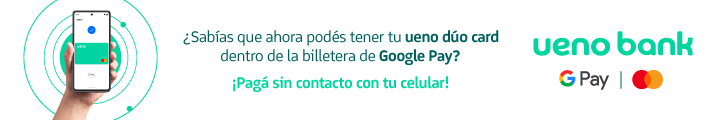Cultura
“Raymond Leroy a la vera del Jaén”, de Blas Brítez, un cuento de “Tú, el Supremo” (II)
Ofrecemos hoy en exclusiva la segunda parte de uno de los cuentos que integran la antología “Tú, el Supremo”, compilada por Javier Viveros y publicada por Editorial Rosalba. La obra, recientemente presentada al público, rinde homenaje a los 50 años de la aparición de “Yo el Supremo”, de Augusto Roa Bastos.
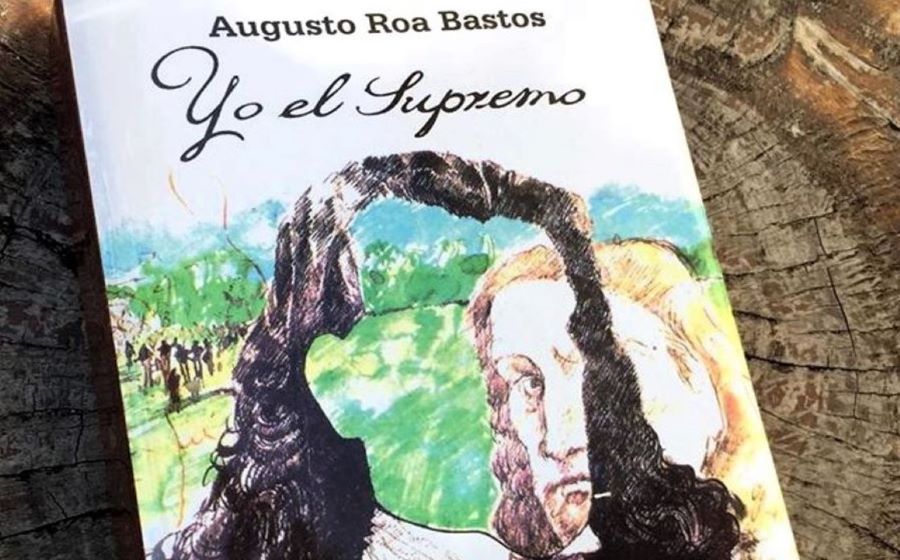
"Yo El Supremo", de Augusto Roa Bastos. Foto: SNC
Loco Solo
A los 82 años, Casilda no está viviendo ni mucho menos en González Catán. Jamás puso un pie allí, en realidad. Vive a unas cuadras del Teatro de Flores. Antes de viajar contacté con su hija Alana por teléfono. Me presenté como alguien que investigaba algo relativo a quien podría ser un hijo paraguayo de su madre. No se inmutó con la alusión a Raymond. Luego de un largo intervalo de silencio, en que desapareció para consultar con su madre, dijo del otro lado que iban a recibirme una semana más tarde.
Una semana más tarde llegué a una casa pequeña pero acogedora, la misma mañana fresca en que se cumplían cincuenta años de la muerte de Juan Domingo Perón.
“¿Todavía vive Susana? ¡Qué aguante! —dijo riéndose, al promediar nuestra charla, cuando le conté que la hija de la madama se había acordado de ella en Luque—. Tenía solo un bolso de cuero que su mamá me regaló, con ese llegué a Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero no fue así como ella dice, eso que me contás de González Catán y de Facunda, lo de un pariente. Se acuerda mal la señorita Susana, me parece. Acá no había ningún pariente. Yo vine sola. Y no conozco González Catán, ¿no es cierto?”.
Anciana como ella, Casilda seguía llamando así a Susana: señorita. Estaba recostada en un sofá acondicionado expresamente por su hija, con almohadones rosados y azules por todas partes. Nacida en Buenos Aires en 1981, Alana tiene un parecido impresionante con su madre, uno que Raymond Leroy francamente no tenía: la frente invasora sobre las cuencas profundas de los ojos, los pómulos amenazantes flanqueando la nariz aguileña, el carnoso labio superior dominando el inferior apenas perceptible. Su padre fue un obrero de la Fiat en la fábrica de Caseros, un tipo de porte recio y rutinario, multiplicado en las fotos sobre los muebles de la casa, fallecido de un cáncer fulminante cuando Alana tenía cuatro años.
“Vine primero a Caballito —despejó Casilda con la mano una vaga sombra frente a sus ojos—, a trabajar en la casa de una señora muy buena con la que estuve solo unos meses, los primeros, los mejores, porque se murió al toque, ¿no es cierto? Fue la única señora buena que me tocó en los siguientes diez años. ¡La pucha! Después, ¡puras mandonas amargadas del Conurbano, carajo!”.
Rio y tosió, inquietantemente. Sentada a la mesa del comedor detrás de mí, Alana la reprendió con un protocolar “¡Mamá!”. Detrás de Casilda, a su vez, había una enorme fotografía enmarcada de Eva Perón colgada de la pared, que la mostraba gesticulando ante las muchedumbres de Buenos Aires. Éramos tres mujeres escarbando en la memoria de un hombre en el Sur de la ciudad, tuteladas por la imagen de una cuarta.
Casilda no tenía duda alguna ni remordimiento acerca de lo que había sucedido con Leroy cuando era niño en Asunción. Esto fue lo me contó:
“Raimundo le puse por su padre, que no era un mal señor realmente. Loco Solo, le decíamos. Sí, Loco Solo. No me interesaba que reconociera al nene, ¿sabés? Me interesaba entonces, la verdad, deshacerme del chico. No lo voy a negar, ¿no es cierto? Pero no pude durante años. No tenía a nadie. Y no le iba a dejar tirado por ahí tampoco. No era ni soy una inhumana, ¿sabés? La Facunda me ayudaba con él. La pobre Facunda. ¿Sabés que murió poco después de que yo vine? Se mató tirándose del puente Remanso la loca, según dicen No sé, la verdad… De la hija de la Facunda no supe más nada tampoco. No recuerdo ni su nombre…”.
Se calló un momento. Volvió a despejar la sombra frente a su cara.
“Pero como te iba diciendo, lo que me interesaba era dar en adopción a Raimundito, darle a gente que realmente le iba a cuidar, ¿no es cierto? No cualquier gente. Porque no fui yo a mantenerlo de la nada todos esos años, tampoco. Por eso, cuando le llevaron los españoles, me olvidé totalmente de él. Porque nunca luego me encariñé mucho, ¿no es cierto? Ahora lo recuerdo gracias a vos. ¿Qué fue de él?”.
Le resumí en un par de minutos qué fue de su hijo.
Es evidente que Casilda no tiene ninguna traba con su pasado, sin embargo. Había criado en un burdel a Leroy, no le había dado mucho cariño y, como acto final, ¿lo había vendido, acaso, todo un niño de nueve años? Sonaba horrendo, y lo era. Al otro día me lo confirmó sin pudor ni culpa.
“Pagaron, sí, los españoles. No recuerdo cuántos guaraníes”, fue todo lo que me dijo.
Aun así, yo era algo más horrendo que aquello que me contaba seguramente, pues lo único que resonaba en mi cabeza era la pregunta de si había oído bien aquel apodo en la mañana de Flores: ¡¿Loco Solo?! ¿Al padre de Leroy se lo llamaba igual que al personaje de la famosa novela de Roa Bastos? Era en lo único que pensaba mientras Alana decía desde allá atrás no sé qué cosa sobre los recuerdos paraguayos de su madre.
¡Claro! ¡Si también se llamaba Raimundo el marginal de la novela!, me dije, iluminada por un rayo imaginario. Había leído hacía tanto tiempo Yo el Supremo (precisamente en Buenos Aires, donde se escribió) que se me había desdibujado casi enteramente. No me dijo gran cosa en su momento, debo confesarlo. Me pareció, para ser sincera, un alarde típico de los años 70. Cosas de hombres. Pero de Loco Solo, de aquella nota a pie de página (entre las muchas y delirantes) en que se cuenta la historia de la Pluma mágica con la que escribía El Supremo, no me olvidé jamás.
En ella, Loco Solo, un habitante alcohólico y moribundo del centro asunceno de los años 40 del siglo pasado, guarda la Pluma de El Supremo con celo conmovedor. Carpincho —apodo de Roa Bastos— desea doblemente el extraño artilugio. Es algo parecido a los inventos que Martial Canterel muestra orgulloso a sus invitados en la finca fabulosa de Montmorency, en Francia, finca llamada Locus Solus en la novela homónima de otro tocayo de Leroy, Raymond Roussel: Lugar Solitario.
Me había fascinado el breve pasaje de la novela, en sí una obra maestra, pero no lo había vuelto a leer hasta hace poco. Es una pequeña historia encajonada como un amuleto, a la manera de Cervantes, pero con una intrepidez que tiene algo de brujería. La pluma del poder refleja-inventa aquí al propio Roa Bastos como un personaje-compilador que la ansía tremendamente, como se ansía un anillo wagneriano. La ansía para escribir la novela que estamos leyendo. Es una serpiente que se muerde la cola la escritura. Es el escritor mismo obrando en la cocina de la novela, mostrada mientras se la cocina con autoironía implacable.
¡Loco Solo! Esto es algo demasiado raro hasta para mí, pensé mientras volvía al centro de Buenos Aires, en un taxi veloz sobre avenida Rivadavia.
Antes de salir de su casa, le pregunté otra vez a Casilda, con demasiado visible interés me parece, si estaba segura de que así llamaban al padre de Raymond Leroy, de Raimundito. Me lo juró por Alana:
“Recuerdo perfectamente eso, porque el que le puso el apodo fue un escritor bajito amigo suyo, muy simpático, ¿no es cierto? Uno de nariz grande que se fue con Loco Solo una o dos veces al quilombo. Creo que le llamaban Carpincho. No entró con ninguna de nosotras nunca, cosa rara en los petisos. Hablaba y hablaba nomás él. Ni tomaba siquiera. Dijo, muy bien me acuerdo, que Raimundo era un Loco Solo inofensivo. Y nos reímos nosotras porque era cierto: Raimundo estaba loco y vivía solo. Inofensivo no sé si era. Pero a partir de ahí fue siempre Loco Solo, ¿no es cierto?”.
El de Casilda era un imprevisto testimonio que hablaba de un supuesto cruce entre la literatura y la realidad en la persona de Raimundo, Loco Solo, el supuesto padre de Leroy. Otra vez se trataba de un testimonio calificadísimo, con posibilidades escasas de arruinar una perfecta hipóstasis entre el estibador y el escritor, a fuerza de un realismo insobornable: nunca Casilda se acercó a un ejemplar de Yo el Supremo, a ninguna obra de Roa Bastos, de hecho. Se lo pregunté.
“Ni una sílaba”, contestó sonriente.

Obras de canalización del arroyo Jaén, 1943. (FB: Fotos Antiguas del Paraguay / José David)
Alana lo “confirmó” mostrándome unas repisas exiguas que en una sala soportaban el peso de algunas enciclopedias, una veintena de libros de quioscos y nada del escritor paraguayo. No había forma de que Casilda supiera de la nota a pie de página de Roa y que la interpolara en aquel momento. Además, ¿por qué inventaría todo esto de Loco Solo como el padre de Raimundito?
No fui directamente a mi hotel al salir de la casa de las dos mujeres. No podía aquietar la cabeza. Fuera del taxi, el hálito de un ayer de feroces fundadores de ciudades —la pesada memoria de Juan de Garay y de Ana Díaz, tal vez— entraba por la ventanilla con la corriente de aire acre que venía del Río de la Plata en el fin de la mañana, llenándolo todo de una antigüedad primigenia.
En una librería de la calle Corrientes compré una reciente edición argentina de Yo el Supremo, como hace más de tres décadas. Sentada en un paseo comercial, hojeé el libro buscando la parte de Loco Solo. No tardé en encontrarla. Diez minutos después me “enteré” de que Raimundo, el supuesto padre de Leroy, si habríamos de creerle a Casilda y a Roa Bastos, es el hijo del tataranieto de Policarpo Patiño; es decir, del amanuense de El Supremo en la literatura, del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, en la realidad. Leroy tenía la sangre de un chozno del secretario del Poder Absoluto (dicho en castellano antiguo, como Roa dice).
Pero algo en mi tesis no cuadraba con respecto al texto novelístico. Eran las fechas. Aun así, no tardé en dar con la solución al problema, ya en el hotel. El problema era este: Roa Bastos dice que Raimundo El Estibador murió una noche de 1947, antes del nacimiento de Leroy, en una Asunción asediada por la venganza y la violencia, después de que este le entregara lo que tanto deseaba: la Pluma. “¡El maravilloso instrumento me pertenece!”, se jactó con alevosía el novelista en la nota de 1974. Este año, cada vez estoy más convencida de ello mientras lo voy escribiendo, es fundamental en este asunto, la respuesta a un enigma tal vez. Por eso la solución es esta: 74 es el año de publicación de la novela, 74 son los años que tenía Rodríguez de Francia a su muerte, 47 (una inversión numérica) es el año en que Roa Bastos se marcha a la Argentina, 47 es el año de la guerra civil que dividió para siempre al Paraguay. Es toda una simetría de números, porque 47 también eran los años que tenía Francia cuando hizo declarar la independencia. Más tarde descubriría incluso que las correspondencias se extendían también entre Leroy y El Supremo, bajo otras formas simétricas. Aquel nació mientras este murió en un año bisiesto: 1960 y 1840, respectivamente. Nacimiento y muerte se persiguen en el imaginario del Paraguay desde Rodríguez de Francia hasta Raymond Leroy. No es cierto, por consiguiente, que el padre de este haya muerto antes de engendrarlo. Hay varios testimonios de lo contrario. Se trata de un juego roabastiano, de licencias típicas de la literatura. Raimundo El Estibador murió precisamente en 1974, por ejemplo. Encontré su certificado de defunción en la iglesia de La Encarnación —de donde desapareció una caja de fideos con las cenizas de El Supremo—, pero no encontré el de su nacimiento.
De los restos de Raimundo no se sabe nada, me adelanto a informar, aunque prefiero adherir a la teoría de su destino final en las aguas putrefactas del arroyo más antiguo de la ciudad, el Jaén. La misma madama Isadora murió en 1974, en el mismo prostíbulo. Está enterrada en la Recoleta, donde una tarde deposité un ramo de calas a su memoria. Sostengo que Roa Bastos asistió de incógnito a su funeral semanas más tarde del lanzamiento de Yo el Supremo en Buenos Aires, pero no puedo probarlo. Se puso un bigote postizo para despistar, pero no engañó a ciertas deudas: “Es el señorcito que nunca entró gua’u al quilombo, ¿verdad?”, me contó Susana a su vez. Nunca las pude encontrar para elaborar este informe.
Nota de edición
El presente cuento de Blas Brítez está incluido en Javier Viveros (comp.), Tú, el Supremo, Colección Hipálage, 10, Editorial Rosalba, Asunción, 2024, 294 páginas. Dada su extensión, entregamos el relato en partes. Esta es la segunda. La tercera aparecerá el próximo domingo.
Blas Brítez (Asunción, 1981) es escritor y periodista, autor del volumen de cuentos La lámpara del lenguaje (2021).
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi