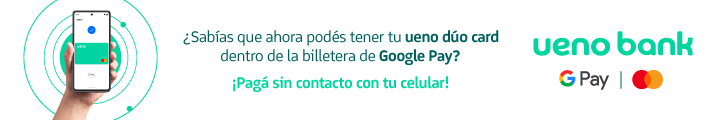Cultura
“Raymond Leroy a la vera del Jaén”, un cuento de Blas Brítez en “Tú, el Supremo” (I)
En anticipo ofrecemos hoy uno de los cuentos que integran la antología “Tú, el Supremo”, compilada por Javier Viveros y publicada por Editorial Rosalba. La obra, que será presentada en los próximos días, rinde homenaje a los 50 años de aparición de “Yo el Supremo”, de Augusto Roa Bastos. Aquí, la primera parte de este largo relato.

Detalle de portada de la antología. Cortesía
La muerte
Vi su nombre hace catorce meses en un título del diario Última Hora, sentada a una mesa de La Negrita. El cocido con leche de pronto me supo amargo al saber de su muerte en la mañana, ocurrida un día antes en Israel. Hacía tiempo que no leía nada referente a Raymond Leroy. La revelación fue un golpe bajo de esos que revuelven recuerdos demasiado sepultados, recuerdos con los que nunca se cuenta en el destino de un día cualquiera hasta que, desde lejos y de súbito, llega hasta nosotros el viento implacable de la muerte.
Lo conocí en 1994. Entonces era yo una estudiante de posgrado de Castellano Medieval, en la Universidad de Barcelona. Él era un filólogo estelar de 34 años, además de reciente novelista de éxito bajo el seudónimo de Atilio Barahona. A los 27 publicó una Relación de las fuentes hebreas, cristianas y árabes de las jarchas y moaxajas del siglo X, cuya primera edición atesoraba en mi pequeña biblioteca del piso de Moreno, en Buenos Aires, reciente graduada de la UBA. Aquel ejemplar infinitas veces examinado se lo presenté en una cafetería de los alrededores de la Facultad. Lo abordé un mediodía, sin muchos pudores por interrumpir la ingesta de su postre, con el fin de saludarlo y pedirle su firma en el libro.
Despegó la vista de las páginas de política de La Vanguardia y dirigió hacia mí sus preciosos ojos color miel, de arriba abajo. Trozó una porción de su mel i mató y, antes de llevársela a la boca, preguntó como si no hubiera escuchado:
—¿De dónde has dicho que eres?
—De Paraguay.
Sonrió como a lo largo de todo aquel año le vería muchas veces sonreír: con una ironía ciertamente indígena, entrevista apenas en sus precoces patas de gallo, en aquella forma algo payasesca de la boca que tenía también una sensualidad inusitada.
—¡Tantos lugares de donde ser y eres justamente de Paraguay, che áma! Eguapymína chendive!
El breve injerto guaraní, al mismo tiempo que inesperado, resultaba épico viniendo de quien venía. Era —al menos para mí, que por principios evitaba relacionarme con emigrados del Paraguay— una alucinada mezcla de guerreros precolombinos y de herejes medievales de Occitania en la persona de Leroy. En un primer momento, pensé que él podía conocer los rudimentos de una lengua indígena cualquiera, pero algo me dijo seguidamente que detrás del guaranítico ruego porque tomara asiento había algo más que una simple habilidad académica, más que un mero interés masculino en una joven que entonces, tengo derecho a decirlo, no era de las que menos llamaba la atención físicamente entre los miles de jóvenes de la facultad. Desde siempre hubo un algo paraguayo en Leroy, es lo que estoy tratando de decir. Algo que no se expresa en las fotografías de rigor que cada cierto tiempo se puede ver en alguna que otra revista por ahí.
Después de que me sentara en la cafetería, siguió hablándome en un guaraní punzante durante unos minutos, antes de tomar la lapicera y disponerse a escribir en la portada, sin pensárselo aparentemente.
Todavía conservo, entre los millares de volúmenes que ocupan un salón de mi casa del barrio San Jerónimo en Asunción, el ejemplar con su dedicatoria y su rúbrica, ligeramente desteñidas por el tiempo y los viajes. Escribió en la portada hace treinta años, un poco agazapado en el ámbito oloroso a café:
Para Margarita,
esta historia de amor por la poesía entre musulmanes, judíos y cristianos que hubo en unas ciudades de la añeja Hispania.
Con rumores del medioevo, imaginándome a la vera del arroyo Jaén que muere en el río Paraguay.
17 de octubre de 1994
—¿Arroyo Jaén? —le pregunté anonadada tras leer, allí mismo y al instante, la dedicatoria.
—El purulento arroyo Jaén… Ven otra vez el lunes a esta hora y te lo cuento.
Se despidió sonriendo maliciosamente, levantándose de un golpe y dejando a medio comer su postre frente a mí. Sus movimientos me recordaron a los de un cura en la flor de la edad, estudiados e indiferentes a la vez. Era de una estatura mediana y maciza muy atractiva, con una enfática armonía entre su físico y el espacio al que imponía su andar con dejo aldeano.
Obviamente, fui el lunes siguiente. Entonces todavía ni él ni yo sabíamos que cada jueves, a veces los martes, terminaríamos viéndonos nuestras respectivas desnudeces en el Hotel de Mornay, hasta casi el invierno de 1995. Aquello sucedió de un día para otro, varias semanas más tarde e inesperadamente para mí, en realidad. Algo que tampoco vale la pena contar aquí.
—Nací en Paraguay. No lo sabe nadie, ni quiero que nadie lo sepa. No sé por qué te lo estoy contando ahora, pero así es. Soy paraguayo.
Dijo la última frase en un fogonazo. Raymond Leroy: paraguayo. Era una pequeña noticia relevante en aquel entonces, al menos en esa ciudad de editores estrafalarios y ricos, y todavía sigue siéndolo.
En otro encuentro me contó que vino al mundo en el mismo barrio y a pocas cuadras de donde me enteré, en los primeros días de agosto de 2023, de la noticia de su muerte a causa de un infarto masivo en Jerusalén, a los 63 años. El dato real de su nacimiento no lo consigna ninguna biografía, ni las solapas de sus libros, que yo sepa. Todas repiten la misma mentira: 28 de febrero de 1962, en el valle bucólico de Llivia, localidad catalana al borde del Mediterráneo rodeada totalmente de territorio francés. Durante el resto de nuestros encuentros, trasladados a la habitación del hotel, me fue contando otras cosas acerca de su inesperado origen.
Nunca regresó a Asunción desde 1969, por ejemplo. A su lugar de nacimiento real no se refirió jamás pública ni privadamente, creo. Hasta el día en que nos conocimos, según lo que me dijo en 1994. No tenía por qué no creerle entonces, como tampoco tuve hasta hoy por qué revelar lo que él le había confiado a una estudiante paraguaya de 25 años con ganas de llevarse a Sudamérica cuanto antes el título, no sin antes pasárselo genial en Barcelona. Aunque no era la primera paraguaya que él conocía —hubo una estudiante de Filología Románica, muy interesada en el aspecto “moderno” de las moaxajas, quien terminó volviendo intempestivamente al país tras un accidente de tránsito de su familia entera en la recientemente construida ruta a Ciudad del Este—, sí era yo la primera que se había convertido en su amante. No hay otro argumento más poderoso que este, creo.
Nunca, me apresuro a develarlo, volví a verlo ni a comunicarme con él después de aquellas dos primaveras vividas en los fervorosos años 90 en Europa. Así fue la cuestión entre nosotros durante ese tiempo de demasiada risa y demasiada piel, sin mayores explicaciones intelectuales: una falta de miedo total al olvido.
La revelación de su nacionalidad, sin embargo, no es lo más sorprendente de cuanto supe de Leroy. Las circunstancias propias de su nacimiento y de su infancia, descubiertas más tarde, lo son todavía más. Es lo que me propongo contar en las páginas siguientes, de hecho.
Luego de que haya muerto, de que los portales digitales del mundo entero repitieran una imagen típica del “autor de la popular Vigía del Alcázar“, captada en los meses en que nos veíamos intensamente en el Hotel De Mornay, me puse a investigar todo lo que pude sobre sus primeros nueve años de vida, aquellos sobre los que poco me había contado en la bulliciosa ciudad de los años inmediatamente posteriores a los Juegos Olímpicos. Tampoco sé por qué actué así, obsesivamente durante estos últimos catorce meses, cuando no había sentido antes ningún impulso tal. En cualquier caso, en esta pesquisa fui más allá que de la mera revelación de la fecha y del lugar de nacimiento de Leroy.
Siento que no cometeré ninguna infidelidad al hacer pública su verdadera genealogía, ni ciertos sucesos de su infancia. Por lo tanto, menos aún creo que traicionaré su memoria si revelo por qué guardó este secreto. Tal vez sus lectores más afines, que nunca leyeron una sola sílaba sobre este país sudamericano en su obra, no entiendan la necesidad de estas revelaciones. Tal vez sí. No es algo que importe a la relación de lo hallado en el transcurso de esta investigación, en última instancia.
Me gustaría afirmar que la develación de un secreto es —muy a veces, pero lo es— un acto de justicia poética. En este caso, literalmente.
La vida
Raymond Leroy nació en Asunción el 29 de febrero de 1960 con el nombre de Raimundo Alderete Pérez, en un prostíbulo de la calle Oliva. Su madre fue Casilda Alderete Pérez, nacida en Pirapó en 1942. Fue bautizado en la iglesia de La Encarnación el 30 de marzo. En el registro eclesiástico no figura el nombre del padre. Leroy me contó, tres décadas atrás, que su madre le había confesado quién era su progenitor: un viejo que habitaba un sucucho sobre el arroyo Jaén, en las cercanías del Hospital Militar, de nombre también Raimundo. Leroy lo frecuentó incluso, pero nunca se fue a vivir con él, ni su madre exigió al hombre que lo reconociera.

Puente sobre el arroyo Jaén, Gral. Díaz c/Colón, 1927 (FB: Fotos Antiguas del Paraguay/ José David)
“No viene a menudo por el quilombo”, le contó Casilda a su hijo, en guaraní, a los siete años. Según recuerda él, a los seis lo vio por primera vez allí, sin saber de quién se trataba. No era el único niño en el burdel, por lo demás. También estaba Erenia, la pequeña hija de Facunda, otra pupila del establecimiento regentado por madama Isadora, todavía vigente en Asunción hasta hace poco.
A Facunda, íntima amiga de su madre, Leroy recordó con ternura una noche en Barcelona como alguien a quien él llamaba, infantilmente enamorado, Chica Linda.
—Como la traigo a la memoria, era adorable. Una mujer menudita, de grandes ojos pardos con pestañas que, al menos para mí, aleteaban iguales a la promesa de todo un mundo. Un mundo de fuera del burdel, ¿me entiendes? Pero además era mucho más cariñosa conmigo que mamá, y su hija dos años menor fue durante un buen tiempo mi único contacto con el mundo infantil. Después conocí los alrededores de la casona en los bajos del Hospital Militar, y más tarde todo el centro de la ciudad. Fui un niño caminante de Asunción cuando aquello no era más que un puñado de manzanas aldeanas, pero también podía aventurarme con mis amigos en los los suburbios más inhóspitos.
De su madre, Leroy tenía una memoria menos amable.
—No era una mala persona, pero no recuerdo que me quisiera especialmente. Más bien era yo solo alguien que había parido, pero que no le pertenecía más que a las demás mujeres del burdel. Las recuerdo a todas por eso, además de Facunda. Porque las quería igual o más que a mi madre.
Su voz retumba ahora en San Jerónimo, envuelta en el dulce aroma terroso que la brisa trae desde el río todavía a ciertas horas, a pesar de las cloacas reventadas de los nuevos edificios ministeriales construidos a como dé lugar, tapiando la vista milenaria de la bahía de Asunción.
A fines de junio de 2024 viajé a Buenos Aires para participar de un congreso de filólogos rioplatenses. Aproveché para seguir la pista de la madre de Leroy. Antes había espigado, entre otros, el testimonio de Susana, la hija retirada de madama Isadora. Vive hasta hoy en una casa encantadora de principios del siglo XX, en el centro de Luque. Quien heredó el negocio del burdel y lo mantuvo firme hasta que, en la pandemia, cerraron todos los añejísimos prostíbulos de Oliva, recordaba muy bien que Casilda y Facunda fueron juntas a probar suerte a la Argentina, a inicios de los años 70. Era no más que un testimonio solo, pero resultaba valiosísimo por su procedencia. No pude localizar a ninguna de las otras mujeres que trabajaron con Casilda y Facunda, por el contrario. No acertaría por ese lado con otro dato sólido acerca del destino de la madre de Leroy. No había más dónde hurgar. Pero al menos tenía algo concreto: Buenos Aires.
Susana, por su parte, se soltó.
“Fueron a hacer de empleadas domésticas. Aunque puede que siguieran haciendo de putas perfectamente, quién sabe. Había algún pariente en González Catán, si mal no recuerdo, no sé de quién de las dos, la verdad”, le contó a mi grabadora, sentadas ella y yo al costado de un aljibe clausurado, en el exacto centro de un patio lleno de flores y árboles tupidos que dejaban entrar la luz del sol a medias en la mañana.
Fue en este ámbito primordial que le pregunté a Susana si llegó a conocer a Raimundo, el supuesto padre de Raymond.
“Claro. Vivía sobre el arroyo. Antes de que le deje preñada a la Casilda, fue un estibador del puerto. Después, con el reuma, ya no salía de su casita sino para buscar algo de comida y bebida. Sobre todo, caña Aristócrata es lo que tomaba, y consumía marihuana en gran cantidad. Sí, era el papá de Raimundito”.
Sobre él me dijo que recordaba exactamente el día que se lo llevaron unos españoles a los que nunca pudo identificar.
“Facunda era la que más se quedó extrañándole a Raimundito. Y su hija también, pero no me acuerdo de su nombre”.
Semanas después de conversar con Susana, una amiga del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, Sabrina Martinelli, me consiguió los datos de migración de Casilda. Lo que arrojó otro pequeño descubrimiento: Facunda, la Chica Linda de Leroy, no cruzó la frontera con ella el 6 de noviembre de 1972. Casilda se fue sola y no volvió a salir de la Argentina desde entonces. Su llegada coincide con una renovada oleada de migrantes paraguayos en el periodo 1970- 1974. Con la democracia y la llegada al poder de Raúl Alfonsín encontré el primer registro de Casilda como ciudadana argentina, beneficiaria de la obra social. Hasta entonces había trabajado siempre en negro.
Así fue que di con ella, siguiendo esta pista. Así encontré en Buenos Aires a la madre de Raymond Leroy.
Nota de edición
El presente cuento de Blas Brítez está incluido en Javier Viveros (comp.), Tú, el Supremo, Colección Hipálage, 10, Editorial Rosalba, Asunción, 2024, 294 páginas. Dada su extensión, entregamos el relato en partes. La segunda y la tercera serán publicadas en las próximas ediciones del domingo.
Blas Brítez (Asunción, 1981) es escritor y periodista, autor del volumen de cuentos La lámpara del lenguaje (2021).
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi