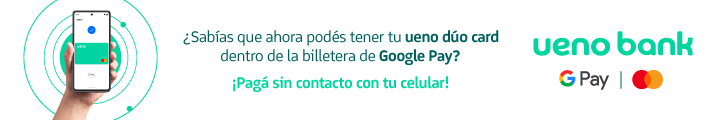Cultura
“Soy quimera”, un cuento de Rolando Duarte Mussi

Zenódoto de Éfeso y ruinas de la Biblioteca de Alejandría
Cuando intentamos que esa torre llegase al cielo, decretamos su propia perdición. Creo que las cosas del hombre, al buscar superar su dimensión finita, al ser desmesuradas y tender al absoluto, sucumben por orgullo o arrogancia. Más veces, simplemente el tiempo se encarga de colocar las cosas en su lugar, de hacer justicia por mano propia. Estoy seguro de que el tiempo tiene manos, son blancas y delgadas, arrugadas y casi siempre frías. Queríamos que llegase al cielo, pero no alcanzó las cimas celestiales; lo que conseguimos fue terminar hablando en japonés, francés y otras lenguas más. Creo que también por eso, por buscar obtener la suma de todo, perdimos la vasta biblioteca. Son enormes apuestas que hacemos los seres humanos, como jugarnos el destino al todo o nada.
También preferimos el drama, la tragedia intempestiva y vertiginosa que arrasa y arranca. Fue quemada, destruida por las llamas purificadoras de los invictos portadores de la fe; siempre hay alguien con un dogma y un libro encargado de realizar el juzgamiento y ejecutar el trabajo divino. Suele ser el que tiene la cimitarra, o el cruzado escudo con la adarga, aunque estos ejemplos ya son arcaicos desde que logramos dividir el átomo. Escogemos el final cuasi heroico y romántico que transmuta en sangre y materia esa metafórica lucha entre razón y fuerza. Se quemó, y punto; no podemos concebir que fuese muriendo por inanición, por la desidia y olvido que sepultaron su edad dorada bajo siglos decadentes.
Mas yo conozco su génesis, así como su fin. Lo sé por haberlos presenciado; puedo recorrer de alfa a omega cada día de su existencia; fueron estos ojos, parcialmente ciegos, los que miraron los primeros fulgores. Reconozco todos sus estantes, los papiros que llegaron desde oriente y occidente hasta este puerto magno en el cual brilla una alta luz de saber. Por eso sonrío cuando los viajantes arriban en busca del faro, sin comprender que los sabios se refieren a las luces de la conciencia, de la razón, del conocimiento que durante siglos acumuló la humanidad a costa de dolor, muerte y sufrimiento. El verdadero faro constituye esta biblioteca: era, fue, existió, pero ya no, para pena y vergüenza nuestra.
En este momento me encuentro parado en medio de sus antiguas ruinas; desde aquí veo la rada, el incesante estibar de los navíos que siquiera intuyen el tamaño de los hombres que hollaron estos recintos. También escucho a los pájaros, a veces alguno llega a posarse muy cerca de mí, en el antiguo dintel que sostenía una máxima que hace tiempo olvidé. Pero ningún olvido es eterno.
En este lugar pervivió por siglos: ni la titánica lucha que los césares libraron a sus puertas logró conmover sus cimientos, aunque es justo reconocer que, quizá, los dioses augures dieron un adelanto infausto del futuro que le aguardaba, un aviso manifestado en ese primer fuego que logró consumir parte de sus valiosos tesoros; fue un suceso premonitor, pero no final, ni significativo. No afectaron a las obras del Liceo de Aristóteles, ni a las crónicas de Herodoto, tampoco sufrieron daño los escritos de la antigua biblioteca de Teofrasto, de Aristarco de Samos o los tratados médicos de Galeno o Erasístrato. Resultó, entonces, un estropicio menor.
¿Por qué estamos condenados a repetir el círculo de barbarie? Entronamos la estulticia que corrompe; tememos la fuerza del conocimiento y no podemos acercarnos a los destinos superiores que llegamos a vislumbrar desde los hombros de esos mismos prohombres que dejaron una consigna, un testimonio que debía ser entregado a los siguientes buscadores, si es que acaso reclamaban ese legado; herencia más valiosa que todo el oro de este mundo.
Pero toda señal fue perdida y hasta los beduinos más viejos terminan por extraviarse en un desierto donde ya no pueden seguir rastros, porque la arena va cambiando la forma de todo, sepultando cualquier huella de humanidad.
Cierro los ojos y la veo sólida e imponente; puedo reconocer —o al menos podía antes que desbordase su caudal— los volúmenes que trataban de toda ciencia o arte que interese al hombre. Todo lo expresable estaba escrito aquí, desde lo sublime de nuestros valores más encumbrados, hasta la descripción abyecta y abrumadora de los pecados funestos. Quizá eso mismo resulte abominable. ¿No es blasfemo escribir todo, sobre todo?
Ahora abro nuevamente los ojos, y por tanto ella desaparece. Regresan, en cambio, los barcos en el puerto y la tenaz lucha de los pájaros que disputan un despojo de peces encallado en la arena. Entonces es mejor volver a cerrarlos para regresar a la visión de su sobria majestad: los volúmenes e infolios se apilan en altos anaqueles; son miles, la mayoría, de este porte, más o menos así, anchos como la conjunción de mis dedos. Incluso puedo volver a oler ese característico aroma.
Si logro concentrarme un poco más, no solamente veo, también escucho a los grandes sabios que han gastado los pasillos de este templo de sabiduría discurriendo sobre política y filosofía; son los que han liberado a la fama para que surque todos los vientos, replicando la grandeza del nombre de este recinto: Zenódoto de Éfeso, compilando y escribiendo inmensos tratados sobre los poemas Homéricos, Calímaco, catalogando y ordenando los textos por su origen y autor, Apolonio de Rodas, Arquímedes, Euclides o ese gran hombre sabio que fue Aristarco de Samotracia, cuyo nombre y gloria lo precedía adonde fuere.
¿Será que todo tiempo pasado fue mejor? O es la nostalgia de lo que se nos escurre entre las manos. Entonces somos nosotros los que tenemos manos y no el tiempo; esas manos frías y blancas, finalmente son nuestras y no de Cronos. Me decanto por esto último, evidentemente son nuestras, porque sin ellas, no podríamos decir que las cosas se escurren de nuestras manos, como el agua, como el tiempo, como la vida, como esos códices que alguna vez sostuvimos con fuerza y que ahora son lo mismo que polvo de estrella.
Yo lo viví todo —esto ya lo dije, la edad conlleva repetir las cosas— estuve aquí desde sus inicios hasta el final; y aún sigo en el mismo lugar, después de siglos, como una conciencia segadora, hecha de voz e implacable juicio; blandiendo el conocimiento que apareja años de orbitar cientos y cientos de veces esta estrella, que también será polvo. Desaparecerá, pero ahora nos entrega calor y también crea sombra; a propósito, son las mismas que utilizó Eratóstenes de Cirene, entre las paredes de la biblioteca, para poder calcular la circunferencia de nuestra tierra; eso ocurrió centurias antes de intuir que no era un plato. Al menos, ya nadie pensará que este mundo es plano.
Tolérenme, como se tolera a los viejos, volver a mentar al tiempo, cuyas manos descartamos recientemente; regresar al tiempo como medida, como palabra-medida, para encontrar la mensura exacta que contiene nuestra pérdida. Cuánto tiempo hemos resignado al extraviarse estos libros, cuánto conocimiento disipado: si Herón de Alejandría ya escribía sobre motores y turbinas, si Herófito ya estudiaba el cerebro como centro de nuestra voluntad e inteligencia, mientras Diofanto estaba desarrollando cálculos avanzados de álgebra, y teníamos atlas completos de Anatomía y Fisiología Humana, en tanto Aristarco formulaba la teoría heliocéntrica. Cuánto tiempo perdimos, y cuántas vidas.
Y todo el horror que sumamos, estandartes innecesarios y violentos, explicaciones improcedentes, detonaciones arteras; cuántos dogmas ominosos, ríos de tinta y papel absurdos y execrables. ¿Cuál será el número de las bibliotecas falsarias que se crearon a partir de la pérdida de una sola? Quizá esta ironía nos conduzca a comprender la proporción de este acto paradójico.
Estoy seguro de que si mis ojos, en lugar de ver esas aves en disputa, admirasen todavía sus muros, sus almenas recortadas a la luz del sol, si todavía existiese por imperio de un dios de la máquina, nuestro futuro se movería, saltaría por delante, cuatrocientos o quinientos años. Me da vértigo hacer la prueba, tengo miedo de abrir los ojos; me armo de valor y lo hago: todo es arena, ya se han ido; ni siquiera restan los despojos putrefactos que motivaron la lucha.
¿Ya mencioné que fui testigo de todo? Existen muchas mentiras. No fue como narra el escritor ciego (por cierto, no me refiero a Homero, si acaso fue invidente; existen otros escritores ciegos, también pródigos en acusar de herejías y endosar impulsos incendiarios). No fueron los moros ni la orden del califa los que precipitaron el fin; yo estaba aquí, parado en este mismo lugar y doy fe y testimonio: cuando ellos llegaron, ya no había nada por perder. Pero a veces la mentira es tan linda y tan romántica, incluso ayuda a vivir un poco mejor; se vive mejor con ella y con los estantes vacíos.
Tampoco fueron, justo es decirlo, los cristianos que llegaron tres siglos antes que los anteriores. La Inquisición también arribó tarde a reclamar sometimientos; solamente quemaron las sobras, los vestigios de lo que alguna vez existió. La verdad es más triste y ramplona, más pedestre y, por lo mismo, más espantosa: la biblioteca se fue consumiendo sola, fue muriendo de a poco, con el paso del tiempo fue diluyéndose en pequeños arroyos; ese enorme río caudaloso, se fue bifurcando en decenas de hilos de agua que lo drenaron lentamente. En otras palabras, murió de inanición, se desangró ante nuestros ojos impasibles, ¿o será que alguno derramó lágrimas por ella?
Pero morir de tedio o abstinencia no reviste heroicidad, es incongruente con lo que exige la historia y el mito. Eróstrato, convertido en incendiario, fue acusado de quemar el templo de Artemisa; lo hizo solamente para que la posteridad recuerde su nombre, y vaya que lo logró. ¿Puede existir algo más bello que esto? Es decir, cambiar un efímero momento de dolor o incluso someterse a lo infame ―otra paradoja― para obtener la inmanencia, derrotar al olvido perenne, sobreponerse a la nada misma. Ese oscuro pirómano logró lo que no pudieron hacer miles de infolios producidos por las mentes más brillantes: sobrevivir, si más no fuere a través del recuerdo.
Me resisto a que tantas teorías, inventos, ideas, credos y artes; a que tantos mundos y cosmogonías se pierdan deshilachadas y arrumbadas en las catacumbas del desinterés ignaro de nuestra especie. No podemos ser tan miserables, es mejor que perezcan con dignidad. Por otra parte, no es conveniente que todos, por desidia, carguemos con la culpa; debemos buscar un chivo expiatorio, un lobo estepario que replique la obra de Eróstrato y al mismo tiempo logre emanciparnos.
Por tanto, he decidido reescribir nuevamente lo que ya fue reescrito, plagiar un plagio; al final, no es solo una historia, es también la mía; lo haré para honrar al mito, para alimentar el monstruo Quimera. He resuelto quemar la biblioteca, quemarla para dar pábulo a una leyenda que nunca recogerá mi nombre. Tengo la tea en la mano y el calor en mi rostro; ahora la mano no es blanca ni fría, es portadora de una sola voz: destrucción.
Aunque los textos discrepan, desacuerdan sobre el fin de la Biblioteca; y por más que se multipliquen los nombres villanos mientras circulan las diversas teorías, la única verdad es que yo la quemé. La hice arder una noche, cuando habían transcurrido doscientos setenta y siete años del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Lo hice por su propio bien, por el de la biblioteca, por la posteridad; para dar fuerza a su nombre y reputación a su obra, evitándole males mayores y mitigando nuestra propia vergüenza.
Quizá esta confesión explique el odio en los ojos de los pájaros apoyados en el dintel; me observan como a Judas, un traidor que entregó a su maestro. En mi caso, soy peor que el apóstol: he entregado a cientos, a miles de mis maestros. Pájaros agoreros no pueden entender, no lograrán comprender la complejidad de mis actos, solamente sirven para dejar sus finas huellas en la playa, para pelear por despojos malolientes y para la futileza de volar (quién querría volar, si es mucho mejor soñar con que lo hacemos). No sé cuántos tratados sobre el arte del vuelo consumió el fuego aquella noche.
Pero todavía tengo una última confesión, es importante que todo sea dicho. Aún queda algo que debe saberse.
Cuando me encontraba allí, de pie frente a los miles de rollos y códices, con el fuego ardiendo a la altura de mi rostro, tuve la impresión de que la suma de ese conocimiento me aplastaba e inmovilizaba, como si el mar entero se precipitase sobre una pequeña artesa ―quizá Agustín sintió lo mismo― cientos de años pesando sobre mí. Estaba en la parte del edificio dedicada a la filosofía; constituía mayor oprobio iniciar la destrucción justo ahí. Busqué otras salas.
Al caminar arrastraba una extraña y profusa compañía, cual legión; murmullos a diestra y siniestra, mas cuando volteaba, moviendo las llamas de la antorcha cual estoque, solamente se proyectaba, espectral, la sombra de mi miedo. En algún momento las piernas me temblaron y dudé de mi propia fuerza.
Así llegué a un pasillo alejado y oscuro, los anaqueles estaban atiborrados con tratados sobre el pago de tributos; observé mi brazo flamígero que empezaba a extenderse, como si fuera ajeno; entonces la luz fulgurante, el brillo deslumbrador.
Tardé en sentir el calor, pero enseguida fue intenso, tuve que volver el rostro, creo que corrí con un miedo que se ahorcajaba en mi espalda, perseguido por el crepitar del fuego en mis oídos. Incluso en ese trance, en medio de ese caos, alcancé a escuchar la voz amordazada de mi conciencia que me exigía entornar los ojos y mirar en derredor; no todo debía ser destrucción, no todo.
Algo habría que rescatar de esa devastación, aunque fuere un solo rollo, tenía que dejar una prueba tangible de aquella cumbre humana; me detuve con el fuego cerca. Uno al menos, que en el futuro pudiese demostrar que no fue sueño. No sé si existen sueños inmensos y colectivos, a manera de alucinaciones compartidas, aunque conozco de la conjunción de pesadillas e infiernos. Pensé en el salvamento, el rescate testimonial.
La misión se tornó imperiosa y urgente, mientras mis ojos medían el avance pertinaz de las llamaradas. ¿Qué salvar? ¿Cuál de ellos? El incendio crecía veloz e incontinente; seguí corriendo por los pasillos. Entonces la providencia dirigió mis pasos, era una fuerza profética que me transportaba hasta ese justo y exacto anaquel, ahora, a la distancia, creo que los espíritus de Zenódoto, Apolonio y Aristarco, aquellos primeros bibliotecarios, me guiaron hasta este precioso documento. Al verlo, no dudé; era el tesoro por salvar, constituía la síntesis del espíritu sagrado de ese lugar; su autor, contado entre los sabios más venerados. Lo tomé con reverencia y temor, extasiado de haberlo encontrado en esas circunstancias desesperadas. Finalmente salí rumbo al puerto; nunca miré atrás.
Lentamente mi corazón va recobrando calma: el mar está tranquilo; en medio del silencio y la seguridad de este navío que se aleja, veo el enorme incendio recortado en la noche negra; miro las lenguas de fuego, unas veces rojas, otras veces casi blancas; también escucho apagadamente las campanas y los llamados de la ciudad; la distancia me impide distinguir el movimiento de la gente, es mucho mejor así.
Aquí está entre mis manos, lo observo con devoción, sopesándolo mientras mis dedos aprecian el áspero y rugoso contorno de su forma; pienso en la cantidad de hombres que dieron la vida por él; evoco, aunque es mejor decir imagino, el largo camino que recorrió; me muestra con una claridad cruel lo pequeños e insignificantes que somos ante un pensamiento, una idea o un símbolo.
Intento recordar su edad. Vuelvo a levantar la vista hasta el punto rojo que todavía se distingue como mácula en la noche, estoy seguro de que es el único rollo que pudo salvarse; lo despliego, hasta sus letras tienen una perfección extraña; nadie está en la cubierta de este barco, ¿habrá alguien en el mundo? O esto es lo único existente sobre la faz, a no ser por los postreros relumbros del fuego, casi ahogados, allá lejos en lontananza.
Ahora sí, todo es oscuridad y silencio, ya no hay colores en la proa. Pienso en mi nombre, en quién soy; me levanto rápidamente y llego hasta el borde, miro el abismo, segundos después, lo dejo caer al agua. Mi obra está concluida.
Nota de edición
El presente cuento está incluido en el libro Múrice. Cuentos vertebrados, de Rolando Duarte Mussi, publicado recientemente por Editorial Rosalba. Rolando Duarte Mussi (Asunción, 1977) es escritor, docente, economista y sociólogo. Es autor de títulos como Cuentos dictados (2006), Mamorei y otros cuentos (2007) y El constructor de sueños (2016), además de contribuciones en antologías como Punta Karaja (Cuentos de fútbol) y Nueva narrativa paraguaya. Fue discípulo del taller literario de Carlos Villagra Marsal y su trabajo ha sido incluido en el Plan Nacional de Lectura de Paraguay. En el campo académico, ha publicado textos con enfoque social.
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi