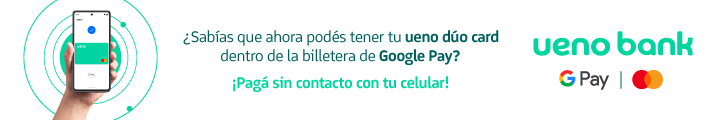Cultura
“Invención del ogro”, un relato de Giuseppe Gatti Riccardi
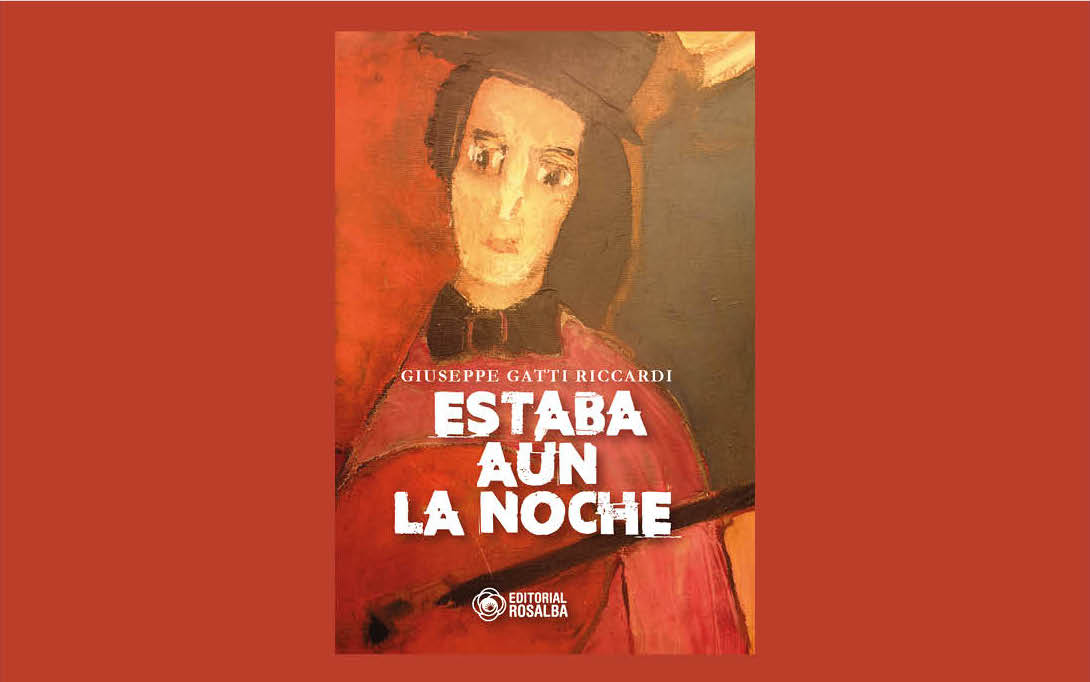
Portada del libro de Giusseppe Gatti Ricciardi, publicado por Editorial Rosalba. Cortesía
En el diario, uno habla consigo mismo.
Quien no logra hacerlo, quien ve frente
a él un auditorio, aunque sea futuro,
después de su muerte, está falseando.
Elías Canetti, La conciencia de las palabras
El secreto es que las llamas consuman
los documentos y las palabras y el orden de ellas,
para que las frases se extravíen hasta la eternidad
trastocándose en cenizas.
Daniela Tarazona, Isla partida
Reconocer el comienzo del derrumbe. Aceptarlo, sí; pero no con indiferencia, sino reconociéndome y reconociéndonos en ese juego de recuperar aquellas palabras que aún permanecen.
Todo se hundió por culpa de eso. En casa, cuando todavía estaba mamá, le decíamos el dragón. Pero eso nunca fue un dragón. Si lo llamábamos así era solo para exorcizar la angustia que vino del abandono.
* * *
Llevo más de una hora hablando a solas. No siento el cansancio, ni la boca seca me molesta; solo tengo hambre. No me importan las quejas de mis tripas, ahora, no quiero interrumpir mi tarea. Grabo palabras escuchadas y las repito en voz alta; cuando las transcribo me invade desde dentro un extraño agotamiento, como si este relato fuera inútil, por falso o por absurdo.
Encadeno las palabras e intento concentrarme en su significado. Me pregunto si lo que pronuncio es de verdad la reconstrucción de algo que ocurrió sin que yo lo presenciara, o si se trata solo del relato de un relato, condenado a falsear una realidad ya enterrada en el tiempo.
En la mesita de luz, el mono de plástico ha dejado de golpear los platos de metal. Le doy vuelta y le pongo pilas nuevas, para que el sonido metálico no se interrumpa. Me hace compañía. Antes de conseguir al mono tenía un payaso de traje amarillo y nariz roja que me había regalado mi padre. Tenía un ritmo distinto, más rápido. Me gustaba más que este simio; casi había llegado a tenerle cariño.
Al payaso lo perdí en una mudanza, cuando quedamos solos y nos fuimos de La Candelaria.
* * *
Hablo y transcribo sin pausa: sé que me es necesario para comprender por qué mi padre huyó, pero reconozco que es un ejercicio injusto con ese pasado. Cada vez que empiezo, me pregunto si este relato de relato no es más que un reflejo de un hecho que ha pasado por el filtro de los años y ya ha perdido sus colores, sus voces. Por eso, a menudo siento que esta historia está tan lejos de su apariencia real que para mi padre sería irreconocible.
Él no sabe que la estoy rescatando. Mira las paredes durante horas, silencioso, las pequeñas legañas en los ángulos de los ojos. Solo contrae los músculos de la cara, que se le deforma: la mandíbula parece quedar en el aire, medio separada del resto del rostro.
Es suficiente un movimiento de sus pestañas para que yo sepa que quiere estar sentado frente a la ventana. Le gusta estar pegado al vidrio, como si lo que ve afuera fuese todavía su mundo.
“¡No deberían haberlo hecho, se van a arrepentir, hijos de las mil putas!”, dijo mi padre que gritaba El Jefe, con la camisa empapada, el pelo pegado a las sienes, levantando el muñón hacia el cielo, mientras cuatro de lo colegas de mi padre lo agarraban y trataban a empujones de subirlo a la camioneta.
“Lo raro, dijo mi padre, es que El Jefe sabía que iríamos pronto. Que era cuestión de días. El Paco se había enterado de que estábamos por empezar el Operativo. Un día se puso uno de sus disfraces, se cuidó de que nadie lo siguiera y fue a uno de los escondites del Jefe. Sí, tenía muchos: ya en esa época sabíamos que cambiaba de refugio cada semana, hijo. Pero nunca lo pudimos agarrar. Hasta ese día, el del allanamiento.
Bueno, el Paco le pidió audiencia y le contó lo que sabía.
O sea, en esa época El Jefe sabía que entraríamos y que nos llevaríamos a muchos de los suyos y toda la mercancía. Pasábamos los días esperando que llegase el momento, contábamos las horas, empapados de nerviosismo y adrenalina: queríamos salir vivos y que todos se pudrieran detrás de los barrotes y terminaran los ajustes de cuentas”, insistió mi padre, “pero sabíamos que lo más probable era que alguien se nos escapara. Por eso entramos un día de madrugada. Lo que no imaginábamos era que nos encontraríamos con eso”.
Siempre, cuando hablaba de eso, bajaba la voz, como si acercarse al silencio pudiese anular la visión de aquella realidad, o al menos, adaptarla hasta hacerla más comprensible. Eso nos cambió la vida. Eso hizo que perdiera la razón.
* * *
¿Si creo en la verdad de su relato y de aquellas existencias?
Confieso que desde la primera vez que escuché la historia, me he preguntado si, y en qué medida, la conciencia nostálgica de mi padre había efectuado una primera operación deformadora de los hechos.
¿De verdad eran más de trescientos los hombres que participaron del allanamiento? También me he preguntado cuán grande era mi capacidad de comprensión, en esos años infantiles; cuánto podía comprender de esa primera selección, ya deformada, y cuánto esa alteraba la realidad.
“Ni una sola bala disparamos, hijo. Ni nosotros ni ellos. Los agarramos desprevenidos. Después se supo que El Jefe no le había creído al Paco. Que pensó en una trampa, en una traición. Fue él mismo quien se encargó de dispararle en las piernas al Paco. En las dos rodillas.
Lo dejó arrastrarse por el piso unos minutos, cada vez más liviano a medida que se desangraba. Dicen que estuvo comiendo aguacate deleitándose con esos gritos. Y cuando ya se había aburrido del espectáculo, dio la orden de llevarlo a lo de Tiberio. Sí, así se llamaba eso”.
~
Ya he dicho que, en esa época, mi capacidad de comprensión estaba empañada por la fascinación de las gestas heroicas de mi padre.
Mi madre no quería que les prestara atención a esas historias: se desesperaba, se iba de la casa dando portazos, para volver unas horas más tarde, el pelo enmarañado y más enfurecida que cuando se había ido. Decía que mi consciencia infantil estaba enturbiada por las alucinaciones que los relatos de mi padre me provocaban.
Me agarraba de un brazo y me arrastraba a la oscuridad del pasillo: allí, seria y de rodillas, se calmaba y me decía que mis noches de insomnio eran por culpa de papá.
Yo no le hacía caso y ella dejaba de hablarme durante un día o dos. Pero yo sabía que ella volvería a buscarme, a hablarme; nada más fingía un poco de enojo, como en un guion aprendido. Cuando era más pequeño –una tarde que papá tenía turno de noche– me dijo que ella, de joven, se le había acercado por la capacidad que él tenía de contar historias. La gente, al fin y al cabo, se queda siempre al lado de quienes saben contar historias, me dijo besándome en la frente.
Ahora, el único medio para salvar esas historias, que son mis recuerdos –y antes han sido los recuerdos de mi padre– es fijarlos por escrito. Mis grabaciones son la narración ordenada que necesito para creer que no tuvo otra posibilidad que encerrarse en ese monasterio para huir del dragón, del recuerdo de eso.
Tengo sed y me empieza a picar la garganta, pero me empeño en seguir: no quiero perder el hilo de la evocación. Lo que quiero es llegar al meollo: necesito comprender cómo fue que mi infancia y mi juventud se deshicieron, podridas por el monstruo y la elección de mi padre.
Y tampoco creo que debería importarme que este relato esté tomando vida propia: si roza el camino del estereotipo es porque así se dieron los hechos.
* * *
Mi padre decía: “No conocíamos ese barrio. El asentamiento detrás de las últimas casas había empezado a surgir espontáneo en la ladera norte de la montaña unos veinte años atrás. Había nacido como resultado de la migración del campo y nadie se metía que no fuera gente del Jefe. Nosotros, como mucho, merodeábamos por ahí, cerquita.
No atrevernos a entrar era una forma de respeto y la expresión de nuestro miedo. Las miradas de la gente de allí nos decían que ese era un territorio marcado. De sus ojos emanaba una advertencia despiadada que nos mantenía alejados.
A veces nos tocaba patrullar en los alrededores: nos acercábamos un poco, bien armados, es cierto, pero nada que ver aún con el Operativo, hijo”.
De nuevo, me pregunto si estoy reconstruyendo fielmente el relato de mi padre y, sobre todo, si ahora mi propia capacidad de expresión está cambiando los significados de entonces. Me limito a recuperar sus palabras, tantas veces escuchadas en los meses previos a su partida.
“Cuando tu madre se murió yo era todavía muy joven. González y el Burro Herrera nunca se habían casado. Salían –así decían– de cacería nocturna. Cada noche una mujer distinta. Y a la mañana, en la comisaría, se dormían –oliendo a alcohol y a prostituta– encima del escritorio. Hasta que una noche, sin saber cómo, dieron con el local de las Mellizas y las cacerías se acabaron. Se hicieron habituales del lugar”.
¿Es así que me dijo mi padre? ¿O simplemente se produjo en mí la sugestión inevitable de las palabras y desde la primera vez quise reinventar un relato de cosas prohibidas, o lo que yo sentía que era entonces la prohibición?
“Una noche –vos estabas durmiendo en la casa de la abuela Marta– González y el Burro insistieron tanto que acabaron convenciéndome. Caímos los tres en el mostrador de las Mellizas. Era un lugar de perfumes empalagosos y siempre oscuro, donde el amanecer parecía no llegar nunca. Allí, el fin de la noche se extendía indefinido, se estiraba sin terminar, como dentro de un túnel abandonado y uno pasaba una hora o dos en los márgenes del tiempo, olvidándose de todo”.
A mi padre le brillaban los ojos cuando me contaba del local de las Mellizas. Sospecho que hoy le provocaría el mismo efecto escuchar mis grabaciones.
* * *
Sé que mi relato del relato rehace y deforma. Empiezo a reconstruir en la memoria los edificios de aquella época: el primero que se materializa es la casa de la abuela Marta. Recuerdo los colores de mi cama en el cuarto de atrás: las sábanas a cuadraditos blancos y amarillos, la funda amarilla de la almohada que hacía juego con la toalla que la abuela me entregaba. La recuerdo salir hacia mí –apurada y risueña– nada más verme aparecer bajo el alero de chapa del porche.
Me decía que había comprado esas sábanas para que yo sintiera que me dormía “en un campo de girasoles en una mañana de verano”. Yo le sonreía, asintiendo, pero pensaba en monstruos con caras de hígado.
Hoy, comienzo mi sesión de grabación muy tranquilo, porque sé que este recuerdo se mantiene fiel a esa realidad doméstica. Pero la serenidad no me dura: en seguida me agarra el desasosiego, pues comprendo que es imposible no deformar las palabras de mi padre. Y, sin embargo, sigo hablando y transcribiendo, y me pregunto qué es lo que queda ahora del contorno inicial de aquellos sucesos.
Siento la sed terrosa de la saliva cortando a veces el fluir de las palabras, mas no dejo de preguntarme por qué siempre, muy en el fondo de cada relato de mi padre, estaba eso. El Tiberio del Jefe.
* * *
Le doy al botón del off en la espalda del mono y me enciendo un cigarro. Afuera sigue lloviendo y no veo el edificio de enfrente. Las montañas, a lo lejos, están envueltas en nubes negras. No hay color en esta parte de mundo, hoy. El nivel de las aguas en las calles sube desde hace tres días. Los perros ya han desaparecido. Me gusta la ciudad así: muerta.
“Las Mellizas no eran parientes, nada que ver, hijo. Habían empezado en esquinas oscuras, sin conocerse, y poco a poco habían acumulado el dinero para que un mismo cirujano sin arte ni fantasía las decorara a las dos con los mismos labios de pato y los mismos pómulos hinchados, y les colocara en el tórax las mismas tetas redondas”.
Quizás ahora, al recuperar esas palabras y transcribirlas, esté intentando no solo reconstruir aquella realidad escurridiza, sino también tocarla. Sí, tenerla entre las manos: no por la envidia de no haberla vivido, sino por la rabia que me hizo crecer dentro la indefensión a la que nos expuso mi padre.
Tengo sed. Me subo la camiseta, toco mis costillas y me rasco la piel de la barriga. Ya he perdido la cuenta de los días que llevo encerrado. Los colegas han dejado de enviarme mensajes.
Empiezo a percibir la angustia, siento las uñas largas en la carne. Me digo que no me duele y presiono un poco más.
La pena, o el dolor, no me vienen del aislamiento, sino de sentirme pobre a la hora de expresar en palabras relatos enquistados en el tiempo. Pese a mis esfuerzos, voy poco a poco aceptando que mi cuento quedará falsificado por mi rencor más que por mi capacidad de entendimiento en esa época.
(Continuará el próximo domingo)
Nota de edición: El presente texto está incluido en el volumen Estaba aún la noche, de Giuseppe Gatti Riccardi, publicado por Editorial Rosalba este año. Giuseppe Gatti Riccardi es un escritor italiano, doctor en Literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, profesor en la Universidad degli Studi Guglielmo Marconi (Roma) y en la Universitatea de Vest de Timişoara (Rumania). Es coeditor de Cuadernos del Hipogrifo, revista digital de literatura hispanoamericana y comparada.
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi