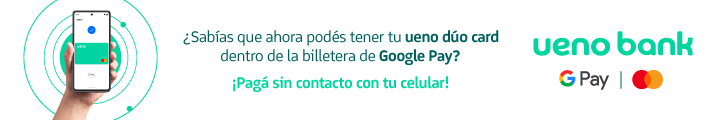Cultura
“Los esponsales de don Aparicio Valdez”, monólogo de Gloria Muñoz Yegros

Imagen ilustrativa
“Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena”.
Ingmar Bergman
Don Aparicio Valdez, un hombre de ochenta y seis años, fuerte y saludable aún, de buen aspecto, contador y administrador de profesión, se encuentra en su mesa de trabajo, papeles, carpetas y útiles de escritorios en orden, cerca de la mesa un par de sillas, más un sillón de escritorio giratorio. Está delante del escritorio con un expediente en la mano. Lo sacude disgustado.
¡Qué impertinencia la contestación de Rosa del Carmen! Si la llamé a ella fue porque de mis hijos es la más serena y comprensiva, responderme de esta manera, si Elodia la escuchara, ella no se lo permitiría, siempre fue estricta con la educación de nuestros hijos. Elodia fue mi esposa, falleció hace cinco años, fue mi segunda esposa, en realidad fue mi única esposa, las otras dos son situaciones diferentes.
María Rosa, mi primera esposa, no alcanzó a durar dos meses casada, murió atropellada por un automóvil delante de nuestra casa. Era la mujer más hermosa que he conocido en toda mi vida, fue un poco extraña nuestra relación.
Mis abuelos vivían en esta casa, en este viejo barrio, antiguo y tradicional, donde las viviendas pasan de padres a hijos y todos los vecinos se conocen entre sí, vida y milagro desde los bisabuelos por lo menos. Mi padre se casó joven, formó su familia fuera del vecindario, tenía una sola hermana, Agustina, la niña de los ojos de sus padres, se quedó soltera cuidándolos y ellos cuidándola. Enfermó de leucemia y murió, mis abuelos quedaron devastados. En ese entonces, había culminado mis estudios y logrado ingresar en una de las empresas más importantes del país, con un buen salario. Mi padre me pidió que fuera temporalmente a vivir con mis abuelos por el deplorable estado anímico en que se encontraban y, por esa razón, me hiciera responsables de ellos, y así fue que conocí a María Rosa, hija de almacenero, vecino de mis abuelos. Mi abuela no resistió la pérdida y murió tres meses después, al poco tiempo mi abuelo sufrió un infarto, mi padre lo llevó a vivir con él por el cuidado que requería su tratamiento. Yo me quedé a vivir en la casa por encargo de la familia, para no dejarla abandonada, hasta tanto se decidiera qué hacer con ella.
A nadie parecía entusiasmar mi relación con María Rosa, pero no decían nada, ningún comentario con excepción de una enigmática recomendación: “tendrás que cuidarla mucho”, que no comprendía. Pensé por la diferencia de edad, ella tenía dieciséis y yo veinticinco. Por eso me apresuré en proponerle matrimonio, para que no se piense que abusaba de ella por ser mayor.
Sus padres aceptaron de buen grado, pero al igual que el noviazgo tampoco el casamiento despertó el entusiasmo de nadie, a ninguno le hacía ilusión. Recién después de muerta me enteré de que María Rosa sufría de retraso mental, el desarrollo de su inteligencia correspondía a un niño de ocho años, aunque había áreas más desarrolladas, casi normales, como el lenguaje, la actividad motriz y el relacionamiento social. Con mucho esfuerzo y ayuda terminó la escuela primaria, y luego pasó a ayudar a su padre en el almacén, y lo hacía bien porque las tareas realizadas eran acordes a sus capacidades. Jamás caí en la cuenta de sus deficiencias, quizás cautivado por su belleza y bondad, pensaba que su alma tenía la pureza de un niño y, literalmente, era así. Por eso cuando nació nuestra primera hija pedí permiso a Elodia para llamarla Rosa, accedió sin objeciones, estaba en conocimiento de la insólita historia, le causó gracia. Ella intuía que llevaba la culpa de su muerte por no haber comprendido el sentido de la misteriosa y reiterada recomendación “tendrás que cuidarla mucho”.
Que Rosa del Carmen, justamente, mi hija tan querida y afectuosa, me tenga que tratar de esta manera tan irrespetuosa y desconsiderada, me dolía y sorprendía al mismo tiempo. Elodia educó a nuestros hijos con afecto y cuidado, dentro de una estricta disciplina, con sentido de responsabilidad, que rindió sus frutos tanto en la vida personal como profesional de nuestros hijos.
Se sienta en el sillón giratorio, toma unos portarretratos que se encuentran sobre su escritorio, los mira con ternura, acaricia la superficie con las puntas de los dedos.
Manuel, mi hijo segundo, siempre dócil y obediente, no dio trabajo alguno su crianza, el favorito de Elodia, había tanta complicidad entre ellos, formó una linda familia, sus dos hijas hermosas y encantadoras, lástima su esposa, que a más de ser poco agraciada es una bruja hecha y derecha. Manuel es bioquímico, tiene una farmacia que la atiende con su señora, de la misma profesión, y es socio de un laboratorio de estudios clínicos. Como su esposa se encuentra absorbida por el trabajo, afortunadamente, no le queda mucho tiempo para ejercer de bruja. Roberto, el mayor es de carácter duro y rebelde, como su abuelo, mi padre, nos dio un poco de trabajo cuando adolescente, pero luego encauzó su energía en su carrera, es uno de los mejores abogados de la capital, implacable, infalible, no pierde ningún caso, se casó tarde con una colega, una mujer paciente y controlada que evita entrar en conflicto con su impetuoso marido. La menor de mis hijas, María Elodia, dulce e ingenua, con un corazón que no le cabe en el pecho, fue madre soltera, y digo fue porque después de cinco años del abandono del hombre ingrato y desconsiderado que la despreció cuando quedó embarazada, se casó con una persona honorable que la respeta y valora, adoptó a su niño y es socia en su empresa, una de las principales gerentes. Y Rosa del Carmen, la más próxima, la más apegada a mí, es administrativa contable como nosotros, sus padres, trabaja en un banco de mucho prestigio. Confiaba en su buen juicio cuando la mandé llamar.
Se levanta, pasea sacudiendo el expediente que tiene entre las manos, mira a lo lejos y luego vuelve la mirada al expediente.
Ni siquiera me permitió mostrarle el título nuevo.
Mi esposa Elodia, la compañera de mi vida, la madre de mis hijos, era hija única de un tendero y realizaba las tareas contables del negocio, fue así como nos conocimos, una relación de trabajo al principio, pero rápidamente formalizamos nuestra relación y nos casamos. Era propietario de esta casa, fue el regalo de bodas de mi familia, a pedido de mi abuelo, cuando me casé con María Rosa. Tenía un buen ingreso, y después de la muerte de mi primera esposa me quedé a vivir en la que es mi casa hasta el día de hoy, en ese tiempo me ocupé de remozar y ampliar la vivienda, de manera que no había motivo porque retrasar nuestra unión.
Ella me propuso fundar una empresa familiar de administración contable entre los dos, paralela a mi trabajo en la empresa, ella era muy activa y emprendedora, no se resignaba a no trabajar, en la tienda de su familia no era posible porque la crianza de los hijos y los embarazos le ocupaban mucho tiempo, un trabajo que pudiera realizar en la casa era la solución, esta empresa en común nos ha reportado importantes entradas y ganancias, cuando yo trabajaba, ella prácticamente se encargaba de mantenerla en funcionamiento, cuando me jubilé, me dediqué de lleno a nuestro emprendimiento, ambos pensábamos que en la vida y el matrimonio si los números se encontraban en su casilla correspondiente y las planillas se encuadraban, así también se controla el orden de los problemas y las complicaciones del cotidiano vivir, cuentas claras equivalen a imprevistos resueltos y conflictos eliminados. Manteníamos nuestros ahorros, inversiones y propiedades en perfecta disposición, que no eran muchos, acrecentados, sin embargo, cada año con el esfuerzo de nuestro tesonero empeño. La distribución de nuestros bienes correcta y equitativamente entre nuestros cuatro hijos contribuirá a asegurar su posición económica y una vejez digna, cuando nosotros abandonemos este mundo.
Se sienta en una de las sillas y baja la cabeza, triste, queda en silencio, deja el expediente sobre la mesa, y solloza suavemente, casi inaudible, se repone lentamente.
Hace cinco años Elodia falleció, desde entonces no puedo levantar cabeza, ocurrió de improviso en un amanecer de primavera. Como de costumbre, esperaba que Elodia se levantase, preparase el mate mientras tomaba mi baño matinal, pero no se levantó, me pidió que me adelantara y calientase el agua, fui a la cocina, el agua rompió en las primeras burbujas, el mate preparado con las hierbas medicinales para nuestros achaques estaba listo, pasó el tiempo, ella no se levantaba y entonces volví al dormitorio, dormía, no logré despertarla, estaba fría en la cálida mañana de setiembre.
Su ausencia me sumió en un letargo interminable, inconsolable, mi refugio y consuelo eran los números, las cuentas, a pesar de las dificultades creadas por su ausencia. La actividad laboral, por decirlo de alguna manera, me llevaba la mañana, después vagaba en el tiempo como un fantasma de mí mismo, indiferente, sin ningún interés, no encontraba placer en nada ni tampoco disgusto. Amanecía sentado frente al televisor muerto del aburrimiento, mirando sin ver nada, la cena sin tocar o dormido con la ropa puesta y el pijama doblado sobre la cama. No ocurría todos los días, pero lo suficiente para preocupar a mis hijos, un deterioro tan significativo en mi vida podría terminar con mi salud, en especial con la salud mental, y hasta con mi vida, quizás no les faltaba razón, a mí me era indiferente, como si no se tratara de mi persona.
El monitoreo de mis actividades, de mi conducta, lo llevaba estrictamente doña Eusebia, nuestra empleada, que trabaja en la casa desde hace más de veinte años, instruida y formada por Elodia, con quien se entendía de maravillas, y con quien por mucho tiempo lloramos juntos su irremediable ausencia. Eusebia cumplía sus responsabilidades a cabalidad, llegaba a las siete de la mañana y se retiraba a las tres de la tarde, dejando todo preparado. Desde las tres de la tarde hasta el día siguiente era mucho tiempo para quedarme solo, según el criterio de mis hijos y también de doña Eusebia, debía el servicio incluyó quedarse todo el día, cama adentro. Eusebia no podía, ella tenía su familia propia que atender y tampoco podía dejar la casa y a su anciano padre en manos mercenarias, a merced de abusos de toda clase. Tenía la vaga idea de que buscaban una persona que trabajara en esas condiciones y doña Eusebia en su horario de siempre, como una especie de ama de llaves, no encontraron la persona que, en concepto del consejo familiar, reuniera las cualidades requeridas.
No quería ser un motivo de preocupación ni un estorbo en la vida de mis hijos, y aunque no me interesaban mucho sus preocupaciones, estaba dispuesto a aceptar lo que dispusieran. Finalmente optaron por la que parecía la mejor alternativa, un casamiento arreglado con una mujer de mediana edad, de entre cuarenta y cinco a cincuenta y cinco años, una persona todavía joven pero madura, con quien se establecería una relación estable de compromiso, de afecto, de parentesco, de reciprocidad en las relaciones, de cuidado mutuo, en las que cada quien encuentre satisfacción a sus carencias. La mujer en cuestión no debía tener hijos que vivieran o dependieran de ella, mejor si no los tenía para evitar complicaciones por causa de terceros. No fue fácil encontrar la candidata, cuando lo hicieron y ya estaban cerrando trato, se enteraron de que el hijo que vivía supuestamente independiente era un drogadicto sin domicilio fijo. El tiempo pasaba y el problema no se resolvía. Fue entonces que la vecina de la mujer en cuestión se enteró del trato frustrado y ofreció una contrapropuesta, su hija de dieciséis, que me cuidaría como una hija y a cambio yo la debería considerar como una pupila a quien formar y educar, de manera a sacar de ella una persona de provecho, parece que los padres no podían controlarla, no lograban encauzarla. Fueron muy persuasivos presentando las ventajas del trato.
Don Aparicio se mueve de un lado a otro, ordena sus papeles, se toma la cabeza entre las manos y sonríe, luego ríe francamente.
En aquella reunión de esponsales yo me encontraba en la inopia, creía que don Valerio García sería contratado como cuidador mío, como compañía, me parecía bien que hayan optado por un hombre, con quien tendría más afinidad para la convivencia, para los entretenimientos, respondía sí a todas las preguntas. Pero se trataba del padre de la novia, Prisciliana García, y no de un posible cuidador. En fin, el trato se cerró y nos casamos sin más en una sencilla ceremonia familiar. Mi hijo Roberto arregló los papeles legales, a mi muerte ella no heredaría absolutamente nada de mis bienes, solo mi pensión, una muy buena pensión, que desde luego le correspondía por ley, vitalicia. Yo me comprometía a que termine sus estudios secundarios e inicie estudios universitarios, a enseñarle a comportarse con educación y modales, a adquirir valores morales que hicieran de ella una persona honorable.
Mis hijos guardaron los muebles del dormitorio en el desván, y en su lugar compraron unos modernos, incluía camas separadas, muy cómodas y agradables a la vista. Creían conveniente que durmiera en la misma habitación para mejor cuidarme y prevenir futuras eventualidades, como decía mi médico de cabecera: la vejez es una enfermedad incurable que no mejora y cada día empeora un poco.
No le llevó mucho tiempo a Priscila, así la llamaban a mi joven esposa, adaptarse a su nueva casa y obligaciones. Contratamos una profesora particular que la preparara para rendir libre sus materias y pueda recibirse de bachiller, la expulsaron por mala conducta y perdió el año, la adiestré para que oficie de asistente y me ayude en mi trabajo de contable, de manera que tenga una responsabilidad y se gane su propio dinerito. De modales y buena educación en la mesa, en el hablar, en vestirse se ocupaba Eusebia. A poco tiempo, se desenvolvía ya con soltura, dejando atrás su conducta un tanto agreste y rústica.
Le pidió a Eusebia que no preparase la cena, ella se encargaría, por supuesto no cocinaba, compraba comida hecha, la que llaman chatarra, le había dicho que si seguía comiendo así terminaría muerta en poco tiempo, ella me dijo que es comida no veneno y que es muy rica, la verdad , a mí también terminó por gustarme y todavía sigo vivo.
El coche, que se moría de la risa en el garaje, y que yo ya no manejaba por problemas de la visión lejana, me pidió poder usarlo, por supuesto que sí, ella es la señora de la casa y tiene derecho a usarlo, contratamos un profesor de conducción y en veinte días manejaba de maravillas.
Con relación a nuestra intimidad me sentía confundido, lo primero que hizo fue juntar nuestras camas, me desvestía por completo como si fuera un niño y me vestía el pijama que Eusebia dejaba doblado sobre la cama, no era necesario, podía hacerlo solo, la dejaba hacer como una manera de retribuir su amabilidad, luego me dijo que ella acostumbraba a dormir desnuda, en su casa el dormitorio no tenía ventilador y se habituó a dormir así por el calor. Por supuesto, Priscila, esta es su casa, puede andar en su comodidad, si no lo hace en su casa dónde lo va a hacer.
Una noche me desvistió y me dejó desnudo, sin vestirme el pijama, me miró de arriba abajo, y antes de que me sintiera avergonzado me dijo: está muy fuerte y saludable, don Aparicio, le contesté que era el resultado de una vida ordenada y una alimentación saludable. Me acosté y ella se quedó callada frente a mí. Tengo algo que decirle, don Aparicio. Diga, Priscila. Me dijo muy ceremoniosa: yo como mujer y esposa tengo mis necesidades, y si mi esposo no satisface mis necesidades, ¿quién va a hacerlo? Tiene razón, Priscila, qué puedo decirle, simplemente su reclamo es justo y tengo que darle satisfacción.
Esa noche y las que siguieron nos aplicamos en el cumplimiento de nuestros deberes maritales, comprendí por qué doña Eusebia había afirmado que es joven pero no inexperta, pensé se refería a las tareas domésticas en ese entonces. Su expulsión del colegio fue a causa de haberla sorprendido en una situación indecorosa, no muy difícil de imaginar, con el portero del colegio, a ella la expulsaron y el portero siguió en su puesto, no querían perjudicarlo porque era padre de familia. La esposa del portero atropelló a su madre gritando toda clase improperios a su hija, a consecuencia del incidente la señora sufrió un ataque de nervios y tuvieron que internarla. Salieron a la luz los amoríos en que estuvo envuelta desde los trece años con hombres casados y mayores que se aprovechaban del despertar de sus impulsos que no era capaz de contener por su inmadurez; su madre quiso encerrarla en el Buen Pastor, la cárcel de mujeres, para que las monjas la corrigieran, afortunadamente su padre se opuso.
Puedo afirmar que no soy ningún mojigato, pero admito que Priscila me sorprende cada noche y también de siesta, cada tanto. Desde entonces somos como compañeros, no como lo fuimos con Elodia, compañeros de escuela, como niños que, terminados sus deberes, juegan y se divierten sin mirar atrás ni adelante, porque no nos importa, ella porque tiene todo el tiempo del mundo y yo porque ya no lo tengo.
Por eso me disgustó tanto cuando Rosa del Carmen me gritó con desprecio: si pensaba procrearme hasta los noventa años, y si así fuera, si Dios lo dispone, soy un hombre creyente, aceptaré sus designios, y nadie tiene derecho a reclamarnos nada.
Se fue y me dejó con la palabra en la boca, con toda la mala educación, sin respeto a mi matrimonio, a mi familia. Matrimonio que ellos mismos me impusieron para tranquilizar sus conciencias.
No admitiré tampoco que nadie opine ni diga nada de Priscila, una joven desgraciada que arrojaron a las manos de un anciano aletargado y triste para que le resolviese la vida.
No me dio tiempo de mostrarle el título de la casa que puse a nombre de Priscila, para que no digan después que hago cambios a sus espaldas, no puedo dejar desamparada a la madre de mis hijos, tampoco pude decirle que nacerán gemelos.
Ruego que la vida me alcance para colocar los números en sus casillas y encuadrar las planillas.
Se sienta a trabajar en su escritorio.
Nota de edición
El presente texto está incluido en Monólogos de medianoche, libro publicado por la editorial Arandurã que obtuvo mención de honor en el Premio Nacional de Literatura 2023. Son escritos de tinte social que abordan, desde las vivencias personales de sus protagonistas, las tragedias vividas por el Paraguay en distintos momentos de su historia.
* Gloria Muñoz Yegros (Asunción, 1949) es escritora, dramaturga y actriz. Fue fundadora y miembro del Centro de Investigación y Divulgación Teatral. Realizó versiones teatrales de obras de Augusto Roa Bastos, Víctor Hugo, Alejo Carpentier y Juan Bautista Rivarola Matto. Entre sus obras estrenadas y publicadas se encuentran La Divina Comedia de Colón, La prohibición de la Niña Francia y Cenizas desolladas.
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi