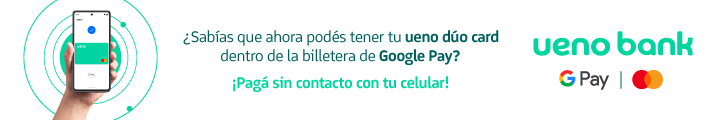Cultura
Thompson en La Colmena, 1938

Desde La Colmena, el viaje a otras comunidades se hacía a caballo, 1940 © Emi Kasamatsu, “Descubra a los Nikkei”
Mis lectores recordarán que comencé mi estadía en Paraguay en 1973, no como un visitante casual sino como miembro de Amigos de las Américas, una organización bastante parecida al Cuerpo de Paz, pero dedicada, en ese momento, a programas de vacunación en el campo. Paraguay era todavía un país aislado y relativamente atrasado en aquellos días. La mayoría de las comunidades aún no tenía electricidad y los servicios públicos seguían siendo rudimentarios. En términos de asistencia médica, el Ministerio de Salud necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir. Así fue como terminé como médico voluntario en Mbuyapey e Ybycuí, especialmente en esta última comunidad, donde visité no sé cuántas compañías periféricas para vacunar a los niños contra el sarampión, la difteria, la tos ferina y la polio. Bueno, el mejor día que tuve en materia de inoculaciones ocurrió en la compañía de Potrero Alto, que unos años después pasó a llamarse “César Barrientos” en honor al ministro de Hacienda del general Stroessner. Era un lugar encantador y había muchos niños pequeños que necesitaban nuestros servicios. De hecho, mi pareja y yo aplicamos poco más de mil vacunas ese día, lo que significó que, al final de la tarde, nuestras manos casi temblaban por el uso excesivo.
En el artículo de hoy, no quiero abordar todas esas vacunas, sino más bien una comunidad por la que pasé camino a Potrero Alto. En 1973 era prácticamente imposible llegar a allí directamente desde Ybycuí; había que dar la vuelta completa, conduciendo hasta Acahay, luego doblar a la derecha y finalmente llegar a la compañía pasando por el pequeño asentamiento de La Colmena. Esta última, por supuesto, fue la colonia agrícola establecida por los japoneses a mediados de los años treinta. En mi época seguía siendo un lugar curioso donde se podía comer tempura junto con milanesas y donde algunas personas de la generación mayor hablaban japonés y guaraní, pero no español. También tenían su propio vino, llamado “La Copa”, del que cuanto menos se hablara mejor.
De todos los países del mundo, el más susceptible a las modas es definitivamente Japón, pero no se puede deducir este hecho de lo que vi en La Colmena, donde la gente vestía como agricultores trabajadores y anticuados. Sospecho que su sensación de rareza se ha disipado hoy, pero cuando lo vi, me pareció un lugar curioso, moderno, pero de algún modo distinto en su carácter. No había en él ninguna indolencia y, en ese sentido, era muy diferente de esos muchos pueblos paraguayos donde el amor por la hamaca está muy extendido.
Estoy seguro de que cuando se estableció La Colmena, en 1937, el lugar era aún más curioso, un pedacito de Japón rural ubicado en una zona aislada del este de Paraguay. Incluso en aquella época temprana, la gente afirmaba que había tenido un éxito sorprendente como experimento agrícola y social. Esa reputación, evidentemente, es la que llamó la atención de Reginald W. Thompson, el viajero británico al que ya hemos visto visitar al general Estigarribia en su casa rural, tras lo cual pasó por San Bernardino para hablar con los colonos alemanes sobre su apego al nazismo.
Llegar a esta última comunidad, que entonces era todavía un lugar modesto, era una tarea relativamente fácil en comparación con llegar a La Colmena, que implicaba muchos más inconvenientes en 1938, como vemos en las memorias de Thompson, Germans and Japs in South America, being a record of My Search for El Dorado and of Those Who Have Sought and Found New Lives. En aquellos días, había que ir a caballo, partiendo de Ybytymi y cabalgando hacia el sur durante la mayor parte del día. Thompson encontró mucho de qué quejarse por viajar a través de ese país accidentado, pero estaba ansioso por ver La Colmena por sí mismo para descubrir si era todo lo que se rumoreaba que era. Aquí es donde retomamos su historia.
“Cada vez que veíamos una choza de paja, incluso cuando no nos deteníamos, gritábamos buenas tardes con una nota grave y cantarina india que nos llegaba de media docena de gargantas, un suave eco. El sol había caído para dejar un furioso rubor que se extendía desde el cielo occidental cuando, de entre los árboles, un hombre apareció frente a nosotros sin previo aviso. Montaba un pony robusto. Era rechoncho y grueso como un barril, su rostro oriental tan temible como el de un bandido de película bajo un sombrero de paja flexible que podría haber sido divertido o afeminado en otra cabeza. Este detalle exageró aún más su aterradora apariencia. Una daga larga y delgada, tan distinta del cuchillo de hoja ancha del paraguayo como el Este del Oeste, colgaba de su cinturón, y un Mauser descansaba feo en una funda sobre su ancho vientre.
“‘¡Bien!’, desafió este individuo, plantándose en nuestro camino con la firmeza de un árbol.
“‘Buenas noches’, le dijimos amablemente y le contamos nuestro asunto. El hombre sonrió y nos examinó malhumorado con los ojos entrecerrados. ‘Soy el supervisor de la cuadrilla de caminos”, dijo sombríamente. “Será mejor que vengan conmigo hasta el jefe’… Al cabo de cien metros nos encontramos con la cuadrilla que ensanchaba y asfaltaba el camino que había sido muy erosionado por las carretas de bueyes después de las lluvias. ‘Este camino es una maldición’, farfulló el capataz. ‘Ocho arroyos malos entre nosotros y el ferrocarril, pero ya lo has visto. [El camino finalmente mejoró y quedó bien pavimentado con tierra roja y dura] Así es desde aquí hasta la colonia’, dijo con orgullo. ‘Una legua o más. Lo haremos todo a tiempo. Nosotros también construiremos puentes’.
“A los pocos minutos llegamos a la entrada del asentamiento y seguimos cabalgando, vislumbrando campos de algodón de los cuales se elevaban unas pocas palmeras dispersas sobre troncos esbeltos, que parecían doler por la soledad en la quietud de la tarde. Y luego se hizo oscuro. Media hora más después, una sorprendente galaxia de luces amarillas marcaba el final de nuestro viaje. ¡Eran luces eléctricas!
“. . . Desmonté para enfrentarme a la figura poco atractiva y corpulenta de Mataiti Matuoka, jefe y administrador de La Colmena. No esperábamos una gran bienvenida, pero el aspecto severo, intransigente y poco hospitalario implícito en la apariencia del fornido y formidable japonés era desconcertante. Su cara redonda, amarilla y oriental, y sus ojos que no parpadeaban, eran tan inflexibles e ilegibles como una máscara. Ni siquiera dijo ‘¿bien?’ Simplemente se quedó de pie, con las piernas separadas, esperando.
“Tomasselo, con su voz habitualmente cálida y amistosa, endurecida, explicó formalmente nuestro asunto. . . ‘Tengo el honor de acompañar al ingeniero Thompson’, dijo fríamente Tommaselo, con aire de jugar un as. Pero sabía que era sólo un diablo, y además dudoso. ‘¿Ingeniero?’, dijo el japonés con pequeñas arrugas duras en su voz. ‘También inglés’, dijo esperanzado Tomasselo. Pero eso tampoco fue de mucha ayuda porque los japoneses estaban en guerra e Inglaterra no estaba de su lado.
“Estaba a punto de exponer mi caso cuando el japonés gruñó y giró bruscamente, indicándonos que lo siguiéramos al centro administrativo. A pesar de la tensa recepción, ambos tuvimos tiempo de sorprendernos de la existencia de este edificio en lo más alto de las colinas. Una construcción de ladrillo, iluminada con electricidad, digna de la propia Asunción.

Edificio de la Administración de la Colonia © Emi Kasamatsu, “Descubra a los Nikkei”
“[Matuoka sacó un libro de autógrafos para que Thompson lo firmara; escribió] ‘En memoria de una feliz e interesante visita a La Colmena’. Cuando traduje, los japoneses se rieron a carcajadas. ‘Por supuesto, por supuesto, lo anticipas con razón. Muy interesante, por cierto. Muy feliz, tal vez. ¡No es cómodo, eh! . . . El Banco, lo entiendes bien. No hay comodidades’.
“‘Este es un hermoso edificio’, dije. ‘Estoy asombrado de ver un lugar así aquí’.
“‘Ah, está bien, pero está inacabado. Estaremos orgullosos de ello cuando esté terminado’, afirmó Matuoka. ‘Hace sólo dieciocho meses que llegué con mis compañeros. Mañana lo verás todo. Ahora estás cansado. Comamos y descansemos’. Nos condujo a través del patio cubierto de hierba hasta un granero con una pequeña cabaña y una cocina, y a la luz de lámparas de aceite [comimos y luego preparamos nuestras camas. Al día siguiente, un pequeño japonés trajo nuestros caballos], y nos saludó con deferencia y una amplia sonrisa. . . ‘Tan pronto como estén preparados, señores, los escoltaré’, dijo, ‘pero no se apresuren’.
“Matuoka ya estaba ocupado en su despacho, y el maestro de escuela y el médico hicieron sus reverencias, esperando darnos la bienvenida a su debido tiempo a sus establecimientos. Caminamos hasta el almacén de madera para reponer nuestro suministro de cigarrillos y encontramos una excelente reserva de sedas, algodones y finas muselinas, los productos del Japón que están desplazando a los productos británicos del mercado paraguayo. Artículos de cuero y lámparas de aceite adornaban las vigas transversales, y los estantes estaban llenos de productos secos de todo tipo para satisfacer las sencillas necesidades de los colonos. Pasó media hora antes de que pudiéramos escapar del almacenero [quien] estaba orgulloso de sus mercancías.

Frente a la escuela japonesa, padres y alumnos con autoridades de la Colonia © Emi Kasamatsu, “Descubra a los Nikkei”
“Eran las siete cuando comenzamos el primero de nuestros viajes de doce horas para inspeccionar cada centímetro de la colonia. El pequeño capataz había tenido instrucciones de mostrarnos todo, y la minuciosidad con la que cumplió con su deber era típica del espíritu de este lugar. Al cabo de doscientos o trescientos metros, el camino de tierra roja endurecida descendía hasta un profundo arroyo, y tomamos un sendero forestal que pronto nos llevó a un pequeño aserradero con techo de hojalata en un claro. Media docena de japoneses, cuyos rostros se esbozaron instantáneamente en sonrisas al vernos, se aproximaban a la sierra frente a un fino tronco de cedro. Una máquina de vapor traqueteaba afanosamente para enviar sus blancas bocanadas de vapor a flotar sobre los árboles. Las mariposas revoloteaban y revoloteaban bajo los rayos del sol. La sierra comenzó a morder la madera verde con un grito agudo y cruel. Tuve una especie de impresión de ‘siete enanos’ de estos sonrientes hombrecitos amarillos trabajando en este idílico claro del bosque.
“Seguimos el arroyo hasta que los árboles llegaron a un segundo claro, donde otro grupo de hombrecitos, uno de ellos con la cara de luna de un boliviano, estaba fabricando ladrillos y tejas para mayor gloria del edificio administrativo. Tommaselo gritó al instante: ‘¡Boliviano! ¿Cómo estás amigo?’. Y el boliviano sonrió con toda su cara, contento de escuchar tales palabras, porque los paraguayos, por feroces luchadores que sean, aún no han aprendido los odios que tanto distinguen a la civilización de Europa.
“El boliviano dijo estar feliz. Había estado prisionero, pero al no tener familia, o ninguna a la que quisiera ver, la tuvo, y se fue cuando terminó la guerra y encontró trabajo aquí. El calor de las tierras bajas había minado la vitalidad de los bolivianos criados en las montañas, pero allí, en el calor templado, éste estaba fuerte y saludable. Era casi increíble que incluso a esa temprana hora los habitantes de Ybytymi, en un radio de media docena de leguas, estuvieran sofocados en una especie de letargo. . . Pronto empezó a hacer calor también para nosotros, mientras atravesábamos los campos de algodón en los que los campesinos estaban ocupados en la agotadora tarea de rociar las mazorcas maduras contra el ataque de las plagas de moscas. Llevaban pequeños tanques de un galón sobre sus espaldas y sostenían una boquilla rociadora en una mano mientras bombeaban del tanque con la otra. Un trabajo monótono y despiadado bajo el sol del mediodía. Pero las plantas de algodón parecían hermosas y saludables, con vainas grandes y apretadas y, en consecuencia, hojas inmaculadas. . .

Autoridades de la administracion de La Colmena frente a su sede, 1937 © Emi Kasamatsu, “Descubra a los Nikkei”
“Habían sufrido graves dificultades en su primera siembra y cosecha, y desde entonces habían experimentado con un tipo de algodón de Texas importado del Brasil. Estuvo bien. Las vainas cargadas reventaban para la cosecha que ya estaba en pleno apogeo en las plantaciones más avanzadas. El arroz de montaña florecía en las tierras más bajas que bordeaban los arroyos profundos y bien llenos. Era una lástima que no hubiera más tierras así, dijo el capataz, porque nadie podía enseñar a los japoneses nada sobre el cultivo del arroz y, además, era uno de los cultivos mejor pagados y con un buen mercado interno en Paraguay.
“Hileras de porotos brasileños se alineaban en los campos junto a los caminos, y los anchos y verdes tallos del maíz, hermosas plantas robustas, lo suficientemente altas como para eclipsar a los campesinos que a menudo buscaban su sombra, formaban frescos oasis sobre la tierra roja. . . La intensidad de sus primeros trabajos no había dejado huella en estos resistentes campesinos japoneses. Acostumbrados desde su nacimiento a una vida de los más duros trabajos, habían cambiado las difíciles condiciones y la pobreza de la existencia en su propio país por una vida de abundancia, de la que comenzaban a saborear los primeros frutos.
“Porque aquí, en este suelo rico y fértil, no podría haber pobreza. A cada una de las cien familias se les había asignado ocho hectáreas (casi veinte acres) y con los frutos de su trabajo podrían obtener la independencia y convertirse en propietarios absolutos de sus plantaciones. Todavía no eran libres, pero no entendían el significado de la libertad. Plantaron cuando les dijeron que plantaran, lo que les dijeron que plantaran y dónde les dijeron que plantaran. En consecuencia, sus cultivos prosperaron y de esta manera ellos también deben prosperar. La organización dirigida por el enérgico y duro Matuoka parecía perfecta y feliz.
“Por la noche, cuando volvimos a la mesa de la cena, a nuestros platos de arroz y la potente caña, encontramos el lado más suave de Matuoka y sus compañeros. Su actitud intransigente ocultaba su timidez. Sacaron sus álbumes fotográficos, deleitándose con nuestro interés por las instantáneas de sus familiares y amigos. Le pregunté a Matuoka sobre el asesinato que había causado revuelo en Asunción y se retorció irritado. ‘No fue nada. Dos paraguayos peleando por mujeres. Hay una veintena de pequeños agricultores alrededor de nuestra frontera y empleamos a unos pocos paraguayos’.

Esposas de los primeros imigrantes en La Colmena, con sus hijos, 1939 © Emi Kasamatsu, “Descubra a los Nikkei”
“Inmediatamente nos sirvieron plátanos, naranjas verdes, nueces y tinajas de vino. El idioma era un obstáculo para la conversación, ya que ninguno de los campesinos conocía más que unas pocas palabras de saludo en español y era poco probable que aprendieran más. Generalmente eran los niños quienes nos hablaban cuando superaban su primera timidez. . . Algunos de ellos también conocían algunas palabras en guaraní.
“‘Todo esto es magnífico, don Reginaldo’, dijo entusiasmado Tommaselo. ‘¡Dieciocho meses! Qué logro’.
“Lamenté cuando terminamos nuestra tarea, y creo que Tommaselo también. Con Matuoka y el médico inspeccionamos el pequeño sanatorio con sus seis camas, ninguna de las cuales tenía todavía inquilino, dijo el médico con orgullo, aunque un poco triste. . . ‘Debes volver’, instó Matuoka, ‘solo estamos comenzando’.
“Nada amedrentaba a estos japoneses. No hicieron caso ni a su propio gobierno ni al gobierno paraguayo. Continuaron con el trabajo. . . [Les ayudamos a redactar un informe completo de progreso]. Cada familia había talado y plantado la mitad de su propiedad de ocho hectáreas durante el primer año. Tuvieron que luchar contra plagas de moscas y plagas del algodón. El diluvio había caído en medio de la primera cosecha. Pero habían conseguido salvar 60.000 kilos de buen algodón. En septiembre de 1937 habían plantado la segunda cosecha en quinientas hectáreas y la terminaron en octubre. Matuoka estimó un rendimiento mínimo de 200.000 kilos.
“Con estos hechos y expresiones de nuestra certeza en el completo éxito de la colonia, Matuoka firmó ‘muy afectuosamente’ el informe y, con el noble documento y dos copias para nuestro propio uso, nos despedimos con muchos apretones de manos, reverencias y expresiones de afecto, acelerado por los rostros sublimemente benéficos y sonrientes de Matuoka, sus colegas, el tendero, agrupados en las escaleras de las oficinas. Era última hora de la tarde. Deberíamos emprender un duro camino para derrotar a la oscuridad en Ybytymi. Yo cabalgaba alegremente en una silla prestada y retozaba tan alegremente como Tommaselo. Fue cuesta abajo todo el camino.”
Cabe señalar, por supuesto, que los paraguayos que nunca habían visto a los japoneses en estos tiempos los retrataban invariablemente según el estándar de las revistas ilustradas argentinas de tres años de antigüedad; es decir, eran criaturas encogidas, amarillas, parecidas a ratas, con ojos rasgados y dientes saltones. Pero esta representación racista estándar, que recuerda tanto al “peligro amarillo”, nunca podría resistir a la realidad de los japoneses en Paraguay. Cada vez que los paraguayos visitaban La Colmena, rápidamente cambiaban su apreciación de los inmigrantes. Y ciertamente, en la década de 1970, cuando visité el distrito, los hijos y nietos de Matuoka y los demás, eran muy respetados.
Nota de edición: Las imágenes que acompañan el presente artículo no tienen vinculación directa con el texto, pero han sido incluidas a modo de referencias transversales. Las mismas proceden del sitio Descubra a los Nikkei, donde la escritora y especialista en inmigración japonesa al Paraguay, Emi Kasamatsu, publicó “La inmigración japonesa en el Paraguay: Trayectoria de los 70 años” (2006).
* Thomas Whigham es profesor emérito de la Universidad de Georgia.
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi