Cultura
El poder de la belleza paralela

Juan Manuel Caballero. "San La Muerte". Cortesía
La exposición del santero correntino Aquiles Coppini en el CAV/ Museo del Barro, titulada Sanlamuerte, reúne esculturas suyas, así como fotografías de Nazareno Ausa, Juan Manuel Caballero, Fernando Allen y Fredi Casco y un video documental de Marcel Czombos. Estas imágenes constituyen un aporte al mejor conocimiento de un culto muy presente en la religiosidad popular del Paraguay, pero poco difundido. Es posible que esta falta de divulgación se encuentre relacionada con el hermetismo que rodea a tal devoción en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en la Argentina, donde la veneración a San La Muerte alcanza ejercicio público y colectivo, expresado en rituales, ceremonias y festividades. Esta muestra se convierte, así, en un aporte significativo al registro e interpretación de nuestra cultura popular.
El culto a San La Muerte, desarrollado básicamente en el Paraguay y el Nordeste Argentino, aunque conocido también en el sur boliviano, surge en el contexto de las reducciones jesuíticas; la primera versión de la existencia de este culto data de 1735, poco antes de la expulsión de la Compañía de Jesús. Como tantas otras figuras de la cultura popular, ésta corresponde a un característico caso de sincretismo hispano-guaraní. Toma de la España barroca la figura dramática del Señor de la Buena Muerte, o la más serena del Cristo de la Paciencia, y se vincula con la tradición guaraní del culto de los huesos y la inclusión de elementos propiciatorios en los altares, convertidos a lo largo del mestizaje en capillas domésticas de los santos patrones. La propia solución formal de las piezas revela esta síntesis, ocurrida entre el expresionismo barroco y el despojado sentido de la forma guaraní.

Juan Manuel Caballero, San La Muerte. Cortesía
Apenas surgida, esta práctica fue reprimida por los misioneros e ignorada por la jerarquía eclesiástica: la honra del lóbrego santo significaba un peligroso crédito a poderes oscuros y un manejo inadmisible de recursos mágicos, ajenos al pensamiento cristiano o, por lo menos, al santoral oficial de la Iglesia. Por otra parte, el nuevo culto marcaba interpretaciones heréticas preocupantes: a veces era considerado el santo como el “esqueleto de Cristo” y, en general, su protección estaba especialmente dirigida, como lo está hasta hoy, a marginales: malvivientes, presos y fugitivos en situación desesperada.
Pero, como todo ritual, éste se encuentra avalado por un código ético: se relaciona, paradójicamente, con la promoción del valor de la justicia. Una justicia paralela, claro: la de personas desprotegidas, generalmente bandoleros perseguidos por la arbitrariedad del poder o la inequidad de un sistema que los obliga a robar o tomar revanchas por mano propia. Invocar la justicia también supone un sentido paritario y compensatorio. Por una parte, el devoto se encuentra obligado a cuidar al santo, ofrendarle velas, vino, medicamentos, música, oraciones y hasta la propia sangre. Por otra, si el “abogado” o “el patrono” no cumple su parte, recibe castigos (es maniatado, privado de dones, puesto en la oscuridad o boca abajo, etc.).

Nazareno Ausa. Incrustación realizada por Aquiles Coppini y retrato del santero. Cortesía
Entre uno y otro existe, pues, una relación simétrica, equitativa, consecuente con una idea diferente de justicia. Este vínculo se fundamenta en un mecanismo de identificación básico: el soporte privilegiado del rito es siempre el propio cuerpo: el santo más poderoso es aquel cuya figura haya sido tallada en huesos (si fuesen los de un “angelito”, un niño inocente; o los de un ser poderoso –un gran asesino, por ejemplo–, mejor) o, por lo menos, tatuada en el cuerpo. O colgada del cuello su efigie o, aun, incrustada bajo la piel. El creyente y el santo se encuentran pegados el uno al otro, y esta cercanía crea un vínculo de por vida: la persona que honra al santo de la muerte lo habrá de honrar de por vida. Y este culto es intransferible y personal: la imagen es solo de su adepto y está destinada a protegerle exclusivamente a él. Como toda acción ética, ésta supone un riesgo: el culto implica una apuesta azarosa, temeraria casi: puede salirle mal a quien la practica pues, si no cumple estrictamente la normativa ritual, las fuerzas sombrías y poderosas que mueve San La Muerte pueden ser revertidas y vueltas en su contra. Pero el riesgo se justifica: bien hechas las cosas, la esquelética figura del santo asegura la vida de su protegido aun en medio de las peores fatalidades. Si alguien tuviera la pequeña escultura de San La Muerte encarnada en el cuerpo, no moriría bajo las balas de la justicia –la otra justicia– aunque fuere alcanzado por ellas. Y cuando llegue a morir por causas naturales, los deudos deben arrancarle del cuerpo la figura para que pueda el alma desprenderse.

Fernando Allen, altar de San La Muerte. Cortesía
¿Por qué interesa a los artistas esta figura de tono umbrío y aspecto lacónico? Independientemente de otros factores, que tienen que ver con la importancia de la cultura popular y sus cifras potentes, los caminos de la magia se encuentran cercanos a los del arte, especialmente hoy. Lo que los antropólogos llaman la función mágico-propiciatoria de ciertos objetos de culto, equivale a lo que los teóricos de la cultura llaman función performativa del arte actual, referida a la capacidad que tienen sus formas de desbordar su propio ámbito, volverse sobre lo real e incidir sobre las cosas que nombra. El paradigma estético del “arte inútil” que propugnaba Kant –el desprovisto de utilidades y funciones– se contamina y cede hoy ante el avance de formas promiscuas, confundidas con sus efectos sociales, enredadas en empleos que rebasan la pureza de sus contornos. La imagen de San La Muerte requiere los argumentos de la belleza (la precisión de la forma, la proporción cabal, el empuje de la expresión) no solo para apelar a la sensibilidad sino para, a través de ese recurso, reforzar la eficacia del objeto. En el contexto de las culturas populares, el poder de la belleza sirve para despertar las potencias dormidas de las cosas. Y cuando el arte roza el reino de la muerte, contiguo a sus propios espacios siempre, requiere toda la fuerza de la forma. Y toda la energía que aporta la materia: la convicción de una escultura tallada en osamenta cristiana o bala “servida”, o el pulso de un tatuaje marcado en la piel de quien busca escape o redención por los desviados caminos de la diferencia.
La eficacia ritual requiere el recurso performativo de la forma: Coppini busca el grado mayor de ajuste estético para promover la energía positiva de cada pieza; la devoción de los creyentes se afirma, en gran parte, en los poderes de la imagen, y ésta requiere del esplendor de la apariencia, de la belleza, para reponer sus fuerzas centenarias.
* Ticio Escobar es crítico de arte, curador, docente y gestor cultural. Fue presidente de la sección paraguaya de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA Paraguay), director de Cultura de la Municipalidad de Asunción y ministro de la Secretaría Nacional de Cultura. Es director del Centro de Artes Visuales/Museo del Barro, Asunción.
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi




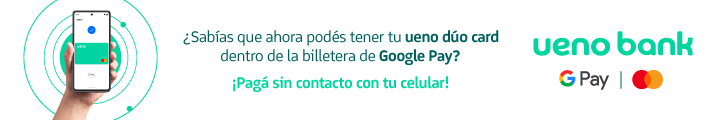
















Alejandra Mastro
28 de agosto de 2022 at 14:27
Excelente artículo de una excelente muestra Ticio