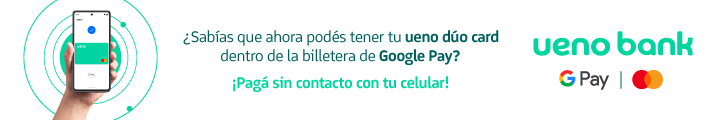Cultura
“El primo Gaspar”. Un cuento de Gloria Muñoz
Este fin de semana se cumple un nuevo aniversario de la gesta independentista. A 211 años de aquellos hechos compartimos este relato que involucra a sus principales protagonistas y pone al descubierto zonas oscuras de la historia nacional.

Pablo Alborno, retratos de Gaspar Rodríguez de Francia (1911) y Fulgencio Yegros (1910). Cortesía
Llegó la noche, oscura y fría, sin respuestas. Doña Facunda hizo acopio de todas sus fuerzas para resistir aquel día, guardaba la ilusión de ser recibida en la mañana por el Comandante Bejarano. La tensión y su preñez ya a término casi le impedían respirar. No obstante, no podía permitirse flaquear en presencia de sus pequeños hijos, se había propuesto preservarlos del negro acoso del infortunio empecinado en caer sobre su familia. Sentada en la vieja mecedora se balanceaba suavemente, entregada a la inercia del monótono vaivén convocaba los abalorios perdidos de sus viejos recuerdos, era el láudano al que se había aficionado su alma para resistir el presente.
Colasa, su fiel criada, se apresuró a abrir la puerta antes que ella pudiera ni siquiera incorporarse. Los emisarios del Supremo Dictador leyeron el bando confuso y breve en el que la informaban oficialmente de la confiscación de sus bienes y la conminaban a abandonar su residencia en el perentorio plazo de dos horas. Antes de retirarse le entregaron una pequeña canasta tapada con un paño rojo. Impertérrita, doña Facunda tomó la canasta, levantó una de las puntas del trapo sucio y arrugado, apenas miró su contenido la volvió a cubrir, la dejó sobre la mesa y se dispuso a cumplir la infame orden. Dio a Colasa las indicaciones para preparar la partida, con lo indispensable, no había tiempo que perder. Si en dos horas no estaban fuera de la casa se exponían a ser desalojados en forma indigna, humillante, quizás hasta violenta, y el deleite de esa satisfacción no daría a su cruel pariente.
—Colasa, deje el bacín con los excrementos de los niños sin vaciar.
La desolación de doña Juana Mayor le había causado honda pesadumbre días atrás, cuando llegó con la certidumbre del fusilamiento de los reos de estado. Ambas sabían desde siempre el desenlace inexorable, no daba lugar a sus rebeldes esperanzas, pero, de todos modos, no podían desalojarlas de sus corazones.
Sus esposos, acusados de una absurda e inexistente conspiración, fueron apresados con muchos otros por el Supremo Dictador. La instrucción del proceso se desarrollaba muy lentamente, y en tanto se los sometía a permanentes torturas. Para este cometido había habilitado una pieza en el antiguo Colegio de los Jesuitas, a corta distancia de la cárcel, a la que llamó “La Cámara de la Verdad”. Mandó colocar un catre donde acostaban a los presos boca abajo, atados de pies y manos. Los azotes se los aplicaban en las espaldas dos indios Guaicurúes, conocidos por su ferocidad, nombrados ex profeso y armados cada uno de un grueso látigo.
—El Supremo Dictador cumplirá puntual el calendario de sus resentimientos —vaticinó doña Juana—. ¿Recuerda las intrigas e infamias de las que hizo objeto a don Fernando de la Mora, hasta conseguir anularlo políticamente? Su pecado fue demostrarle que no era imprescindible.
—¡Cómo voy a olvidarlo! Concordaba con él. Cuánto advertí a mi querido Fulgencio sobre las tortuosas jugarretas de su primo.
—A don Fernando no lo mandará al paredón. Su sentencia es otra.
Rememoraron el día aquel en la Junta Superior de Gobierno cuando don Fernando golpeó la mesa indignado ante las sucias maquinaciones de don Gaspar.
—¡Si estuviera en mis manos lo mandaría fusilar! —estalló con justicia don Fernando.
—Y si estuviera en las mías lo dejaría secarse en la cárcel —respondió con odio don Gaspar.
Suspiró doña Juana, cuántos suspiros ahogaba la ciudad, cada palabra tenía la fuerza de un sonido macabro, tenaz y apocalíptico del que nadie estaba libre. Suspirar, suspirar, ¿qué más quedaba?
—Me han contado que don Fernando ha rebajado diez kilos en este tiempo; lo está matando de hambre. Morirá secándose lentamente en su celda, esa es su condena —suspiró a su vez doña Facunda.
—A Pedro Juan no le perdonará jamás la oposición a sus aspiraciones autocráticas en el Congreso. El confinamiento no fue suficiente castigo. Con su actitud rebelde firmó su sentencia ya entonces.
—¿Y qué mal le ha hecho Fulgencio? Se retiró de la política y se refugió en la campaña, se apartó por propia voluntad. No toleraba las miserias de las rencillas entre hermanos, no condecía con sus principios ni con su modo natural de ser.
—Mi querida Facunda, el pecado de Fulgencio es ser amado, respetado, apuesto y aguerrido, ser el orgullo preclaro de la misma familia a la que él pertenece. Podía autoconfinarse en el infierno, pero con ello no evitaría su desquite. Es muy amargo arrastrar la existencia sin que nadie nos ame y con el desprecio prendido de la piel.
El Supremo Dictador había ordenado estricta vigilancia de sus casas. Cualquier denuncia o anónimo daba lugar a la acusación de conspirador y su consiguiente apresamiento. Las casas de doña Juana y doña Facunda habían mudado en poco menos que leprosarios a las que nadie más llegaba, ni siquiera se arriesgaban a pasar por enfrente por el temor de ser implicados por algún servil espía con el único fin de congraciarse con el tirano. Ellas, que compartían el mismo estigma, se visitaban diariamente para conllevar sus penas y tribulaciones; cada señal, cada acontecimiento, estremecían sus corazones con el presagio del “cúmplase” de las condenas.
Ese mismo día, ya muy entrada la tarde, volvió doña Juana, bajo la lluvia, con el rebozo empapado y los pies sucios de fango. Su rostro espectral y la mirada extraviada encogieron las vísceras de doña Facunda en un nudo de alambres ardientes. No atinó a hacer otra cosa que tratar de confortarla. Colasa trajo una palangana con agua caliente para los pies, la envolvieron con una manta de lana y doña Facunda, con especial empeño, logró que bebiera una infusión de hierbas tranquilizantes. Doña Juana extendió la mano y abrió su puño cerrado; en su palma un papel arrugado y húmedo se abrió como una mustia flor de congoja.
—“Yo bien sé que el suicidio es contrario a las leyes de Dios y de los hombres, pero la sed de sangre del tirano de mi patria no se ha de aplacar con la mía” —leyó doña Facunda—. ¡Pero qué es esto!
—Es lo que está escrito con sangre en el muro de la celda de Pedro Juan Caballero —respondió con doloroso orgullo doña Juana—, me lo trajo con la noticia uno de sus antiguos soldados, desafiando el peligro con riesgo de su vida. Fui a pedir al Comandante Bejarano me permitiera retirar los restos de mi esposo para darle cristiana sepultura, pero no podré hacerlo hasta dentro de tres días.
—¡Dios y la Virgen Santísima! ¡Por qué tres días!
—Porque antes, en cumplimiento de lo dispuesto por el Supremo Dictador, debe ser fusilado bajo el naranjo de la ribera, el 17 de julio, con don Fulgencio Yegros, el Comandante Montiel y otros— explicó, impersonal y distante, como si hablara por detrás de un cerco de brumas.
Las tres mujeres ya no hablaron, sollozaron y sollozaron desde la insondable desazón de esa noche. Un cordón de lágrimas las cercó hasta el amanecer, secas de dolor y cólera se dispusieron a atender a los niños.
Esa mañana, de hinojos frente al crucifijo, doña Facunda escuchó retumbar las descargas de fusilería. Apenas cesaron envió a Colasa con una esquela, escrita con el pulso tembloroso y manchado de tinta, dirigida al Comandante Bejarano, con el fin de que le permita retirar el cadáver de su esposo.
—Por el momento no es posible, el Supremo Dictador ha dispuesto que recién a la tarde pueden los familiares llevarse los cuerpos de los fusilados y al solo objeto de enterrarlos, quedando terminantemente prohibido velarlos —contestó sin emoción el Comandante Bejarano.
A la tarde, cuando Colasa volvió con una carreta y dos mozos, los ajusticiados aún se hallaban tirados alrededor del fatídico naranjo, en el mismo sitio en que los infelices cayeron.
—No pueden llevarlo.
—¡Dios mío! ¿Por qué, por qué tanta demora? —se deshizo en llanto la fiel Colasa.
—No hay orden, venga mañana por si acaso —respondió imperturbable el Comandante Bejarano.
Doña Facunda y Colasa terminaron los preparativos para la partida, el pequeño Rómulo lloraba de frío y sueño en brazos de la última, las dos niñas estaban muy atentas a todos los movimientos de su madre, a pesar de su corta edad no escapaba a su comprensión la gravedad de los hechos que estaban viviendo. Doña Facunda pidió a Colasa que le alcanzara el bacín de los niños.
—Señora, no lo he vaciado…
—Así lo quiero.
Tomó el bacín, luego de cerrar la puerta de calle de la casa, esparció su contenido frente al portal. Colasa la miraba perpleja. Terminado su cometido arrojó el recipiente lejos de sí. Su mirada se cruzó con la atónita de Colasa, no pudo evitar sonreír a pesar de la tragedia.
—El que entre en esta casa no podrá hacerlo sin ensuciarse antes —explicó doña Facunda, y emprendieron la marcha.
Atravesaron la ciudad bajo la garúa de la fría noche de julio rumbo al solar de doña Juana María de Lara, una amiga solidaria, pero por sobre todo valiente, que no dudaría en acogerlas hasta tanto pueda partir a su confinamiento en las tierras de Quyquyhó. Iban cargadas con sus atados improvisados, Rómulo, dormido en brazos de Colasa, doña Facunda con la pequeña canasta cubierta con el paño rojo, las pequeñas las seguían circunspectas y estoicas, llevando con esfuerzo los pequeños bolsos con sus enseres. Las calles oscuras y solitarias repetían sus sombras y ampliaban el sonido de sus pisadas en el eco del destierro.
Sintió doña Facunda un líquido tibio y viscoso deslizarse entre sus piernas, pero siguió caminando, no se detuvo ni ante el intenso espasmo de su vientre, señal inequívoca. Cuando llegaron las palabras holgaban, al saludo de lágrimas siguieron los cuidados y atenciones. Doña Juana María ordenó trajeran sopa para sus huéspedes y leche caliente para los niños, mientras tanto preparaban las camas para su descanso. Las violentas contracciones de doña Facunda la hicieron resbalar hasta el suelo. Al percatarse del inminente nacimiento, las demás mujeres armaron un gran revuelo, pero luego bajo las órdenes precisas de doña Juana María se organizaron para afrontar el parto.
Al alba retornó la calma, nació un niño saludable y encantador. La alegría de todos los presentes y la de sus hijos, en su fugaz destello, destiñeron por un instante el luto de esos aciagos días. Doña Facunda, ya repuesta y descansada, pidió a Colasa le alcance la canasta cubierta con el paño rojo que dejó olvidada en el comedor. En la prisa por cumplir el deseo de su señora la volcó al entregar. Cayó rodando la cabeza de un hombre de rostro hermoso, pálido, con los ojos celestes abiertos como un cielo nublado y con largos cabellos rubios dulcificando el rastro de la muerte. El espanto partió el aire de la habitación multiplicando y sofocando los gemidos, la mayor de las niñas, dejando a un lado su muñeca de trapo, se adelantó con decisión hacia la cabeza y se dirigió a su madre con prematura madurez.
—¿Por qué el primo Gaspar hizo esto a papá?
Nota de edición: El presente relato integra el volumen de cuentos titulado Madejas de Clío, publicado en 2007 por editorial Arandurã. Su autora, Gloria Muñoz Yegros, es escritora y dramaturga. Desde 1969 participó, también como actriz, en los grupos teatrales Tiempoovillo y Laboratorio. Es fundadora y miembro del Centro de Investigación y Divulgación Teatral. Realizó la versión teatral de Yo El Supremo, de Augusto Roa Bastos. Ha publicado diferentes libros, entre ellos La navaja de Don Ruperto, Madejas de Clío y Polca Colorado.
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Deportes
Deportes¿No habrá premiación si Olimpia grita campeón este domingo?
-

 Deportes
DeportesCuando Lionel Messi no conocía a Antonio Sanabria
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi