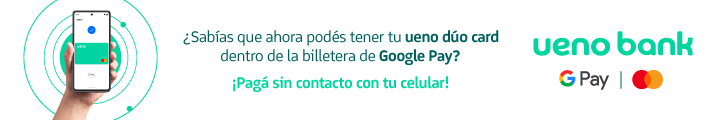Cultura
Antigüedades
La próxima semana aparecerá el primer libro del escritor Blas Brítez, “La lámpara del lenguaje”. Aquí anticipamos uno de los relatos que integran el volumen, publicado por Editorial Rosalba.

Ignacio Núñez Soler, “Día domingo, descanso de trabajadores”, 1978. Colección privada
Mi esposa y yo tenemos la costumbre de ir a una casa de antigüedades cada primer domingo del mes. Mientras ella va a buscar muebles, prefiero los objetos de arte. Vamos a una tienda que pertenece a un matrimonio de concepcioneros, en barrio Jara. Son hábiles conocedores de los códigos y las costumbres de los coleccionistas. Cosa rara en Asunción, donde tampoco abundan los anticuarios.
Un frío y lluvioso domingo, Virginia y yo nos preparábamos para salir temprano rumbo a la tienda cuando sonó el teléfono. Era su madre. Pasaba por otra de sus crisis. Vivía sola en barrio Herrera desde hacía no menos de treinta años, desde que se divorció del padre de mi esposa.
Ningún pariente se comunica con ella, excepto Virginia. La mujer cada tanto llama a su hija diciéndole que no tiene nada para comer, que se siente débil y sola, que se está muriendo. Todo es mentira, por supuesto, como podemos comprobar las veces que la visitamos. Yo voy poco, en realidad. Generalmente, Virginia no cae en sus embustes; o, mejor dicho, la trabajo para que no se deje engañar por su madre. Entonces mi mujer la tranquiliza con las palabras de siempre y la madre termina agradeciéndole por cualquier cosa.
Pero ese domingo, no sé por qué, decidió ir a visitarla sola. Quise persuadirla, convencerla de que se trataba de la misma estrategia de otras ocasiones. Pero me dijo que hacía rato no iba junto a mi suegra, que tomaría su auto e iría antes al supermercado, compraría unas cosas para su casa y manejaría hasta ella para almorzar. «En dos horas, a reventar, estoy de vuelta», me dijo. Que me fuera nomás solo a la tienda, agregó. No hubo manera de hacerla cambiar de opinión. Tampoco tenía ganas de quedarme en casa. Decidí ir solo. Además, odio que me cambien los planes sobre la hora.
Salimos en nuestros respectivos automóviles. Al salir del garaje, cada uno tomó la bifurcación que le correspondía. Del centro a barrio Jara, quince minutos más o menos en los desérticos domingos asuncenos. La casa de los anticuarios concepcioneros es una construcción de los años sesenta que compraron a un italiano que, a su vez, la heredó de su padre inmigrante y empresario.

Ignacio Núñez Soler, Día domingo, descanso de trabajadores, 1978 (detalle)
Este había montado un gran almacén en ese lugar, popular en el barrio en los años setenta; a su muerte, su hijo la sometió a toda clase de alquileres inescrupulosos, hasta que aparecieron los concepcioneros con la plata enterita en la mano y la compraron a fines de la década del noventa. Desde ese tiempo se dedican a comprar y vender cosas antiguas y preciadas, sobre todo, por extranjeros, pero también por asuncenos acomodados y extravagantes como nosotros.
Llegué al Anticuario Noceda. No había clientes. Me recibió la mujer, sentada en una perezosa, plácidamente, mientras comía sopa paraguaya, tajeándola con aburrimiento. Su marido surgió de una puerta que daba al fondo de la casa. Gordo y trajeado. Parece salido de un sueño de Fernando Botero, pensé.
― Tengo algo que seguramente te va a interesar―saludó. A veces me recibe de esa manera. Casi nunca mi interés coincide con su instinto de vendedor.
Me condujo a uno de los cuatro salones de la tienda, el dedicado a los objetos artísticos, más bien escasos. Un olor a moho se desprendía del piso y las paredes. La habitación estaba a oscuras. Encendió el interruptor y apareció la luz. ―Aquí está.
Quedé boquiabierto. Era un cuadro de Ignacio Núñez Soler: Día domingo, descanso de trabajadores. No podía ni quería imaginar cómo había llegado ahí. En un catálogo se puede comprobar que el cuadro pertenecía, hasta entonces, a la colección personal de una mujer cuyo nombre no recordaba. ¿Lo robaron? ¿Qué hacía allí? En cualquier caso, estaba frente a mí. Siempre quise tener un Núñez Soler, lucir su rencor campesino y proletario en la sala de mi casa.
― ¿Cuánto? La papada del hombre tembló. Puso una mano sobre el marco del cuadro. Lo estudió brevemente. Me miró sonriente. Dijo un precio, para nada exiguo. ―Lo compro.

Ignacio Núñez Soler, Día domingo, descanso de trabajadores, 1978 (detalle)
Mientras el hombre preparaba la obra de arte para llevármela, miré los otros salones. Aparentemente, no había ningún mueble nuevo desde la última vez que habíamos venido mi esposa y yo. En otra sala, sin embargo, había cosas «nuevas»: un viejo jarrón salvado de los restos arrasados de una casa patricia de Paraguarí en la revolución del ‘22, según me explicó la mujer, que me había seguido hasta allí; un violín del siglo XVII, probablemente de las misiones jesuíticas; un par de cartas manuscritas de Eligio Ayala a Viriato Díaz-Pérez, protegidas tras un cristal. Me acerqué para auscultar la letra de Ayala, cuando la mujer me dijo:
―Y estas las pasaron ayer por debajo de la puerta. Tendió sobre la mesa una serie de diez fotografías. En ellas había hombres y mujeres atados de pies y manos en un descampado. Miré los ojos de la dueña de la tienda. Entendí, sin decirnos nada, de qué se trataba. Rodeaban a esas personas cinco militares iracundos. Uno miraba distraídamente a cualquier lugar; otro pisaba la cabeza de un joven con gesto triunfal; otro más tenía un revólver en la mano y se reía a carcajadas. Las fotos parecían datar de los años sesenta, no antes ni después.
Fui mirando uno a uno los rostros de las personas fotografiadas. No eran delincuentes comunes. Eran o semejaban guerrilleros. Desarrapados, sucios, innobles. Los varones con barba blanca, las mujeres con el pelo corto.
Me detuve en uno de los rostros. Una mujer observaba abatida cómo un policía, en cuclillas, increpaba a un anciano atado y arrodillado, agachada la cabeza sobre el pecho. No figuraba en primer plano. No era lo suficientemente nítida, pero tardé no más que unos segundos en identificarla. ¡Esa mujer era la madre de mi esposa! ¡Mi suegra!
Nunca había escuchado que ella hubiera estado presa, ni mucho menos que hubiera pertenecido a qué sé yo qué organización subversiva en su pasado campesino. Es más, según tenía entendido, los empresarios importadores de su familia tenían relaciones, por lo menos, no conflictivas con el régimen de aquellos años. Al igual que la mía, claro, al igual que casi todas las familias que conocía. Sabíamos lo que pasaba, no estábamos de acuerdo con los excesos, pero había que trabajar y cuidar nuestro patrimonio. Empecé a entender por qué la madre era blanco del silencio y de la indiferencia. Si es que realmente la mujer cuya imagen tenía frente a mí era ella, mi suegra.
― Tengo que llevarme estas fotos. ¿Cuánto?
― Llévelas nomás, don. No me parece para nada correcto venderlas. Usted sabrá qué hacer con ellas.
Volvió el hombre con mi cuadro envuelto. Firmé un cheque por la cantidad estipulada, se lo entregué y me despedí de los Noceda.
Subí al auto. Saqué el teléfono celular y llamé a Virginia. Su móvil estaba apagado. Marqué el número de la casa de la madre, pero nadie atendió.

Ignacio Núñez Soler, Día domingo, descanso de trabajadores, 1978 (detalle)
En otros quince minutos estaba ya en casa. Ni rastros de Virginia y su madre. Volví a llamarlas, inútilmente. Me senté en el sofá. Puse las diez fotografías sobre la mesa de cristal. Solo en una de ellas aparecía mi suegra. Por más que buscaba encontrar pruebas de lo contrario, estaba seguro de que era ella. La conocía hacía no más de veinte años, pero eran las mismas cejas arqueadas hacia arriba, el mismo mentón partido, la misma nariz respingada de su hija. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho? ¿Qué había sucedido con las demás personas? ¿Estaban muertas? ¿Vivas?
En definitiva, ¿era ella o solo la rabia sorda de haberme arrebatado a mi esposa un domingo la que me hacía verla en cualquier lado? Preguntas sin respuestas. Decidí olvidarlas por el momento. Ya vendría Virginia y confirmaría o rectificaría mis sospechas, de una buena vez. Ella sabría amonestar mi imaginación o certificarla.
Me dediqué a colgar el cuadro de Núñez Soler a un costado de la chimenea, en donde antes reposaba un Wolf Bandurek que transé hace no mucho con un plomizo coleccionista francés.
Pasaron un par de horas. Me senté a mirar en el canal de cable un partido de polo. Nunca tuve caballos. Sentí que quería al menos uno. Terminó el programa. Me disponía a dormir un rato, cuando sonó mi teléfono. Era la voz de Virginia.
― César, murió mamá. Estoy en el sanatorio Bautista. No me preguntes nada, solo vení.
― Sí, ahora mismo.
Primero revolucionaria, ahora muerta. ¿Qué era todo este teatro? Guardé las fotos en el bolsillo de mi saco y salí hacia el sanatorio. Llegué sin contratiempos. Nadie más que Virginia acompañaba el cadáver. Me abrazó, lloró sobre mi hombro, lejos de todo dramatismo grandilocuente.
Después de un rato, me miró a los ojos.
― Se suicidó, César.
Sollozaba, pero no había lágrimas.
― Cuando llegué, la encontré tirada en el suelo de la cocina. Se tomó todo un frasco de pastillas. Llamé a una ambulancia, pero llegó muerta. Sabía que me llamaba por algo especial, César. Te dije luego. Sabía que esta vez no era uno de sus ataques histéricos nada más.
Mientras manejaba hacia el sanatorio, me había dicho que le mostraría mi descubrimiento fotográfico apenas pudiera. No me sentí culpable de nada, ni especialmente hijo de puta por la ansiedad que sentía, que nada tenía que ver la muerte. ¿O tal vez sí?
Todavía estaba exultante por la probable revelación que me había brindado la casualidad, aun cuando debería estar «técnicamente» apesadumbrado por el fallecimiento de la madre de mi esposa. Sin embargo, nada más al ver a Virginia, que hablaba con enfermeros y firmaba papeles, preciosa y sublime, supe que no había nada que hacer con respecto a las fotos. Solo quería llegar a casa y tomar una tranquilizadora copa de whisky.

Ignacio Núñez Soler, Día domingo, descanso de trabajadores, 1978 (detalle)
Unas horas después, terminados los trámites en el salón velatorio, volvimos. No avisamos a nadie, porque nadie quería saber de ella en vida. Por lo menos las otras dos hermanas de Virginia, la odiaban como se odia la locura que se padece de cerca. Dejamos sola a mi suegra en un frío salón, rodeada de crisantemos abúlicos. Volveríamos a la noche. Cada uno subió a su automóvil y nos fuimos.
Ya en la sala de casa, Virginia se sentó en mi regazo, extenuada. Le dije que era mejor que subiera a descansar un rato, antes de volver a velar a su madre. Me dedicó una mirada pétrea, como pocas veces.
― Hay otra cosa, César.
― ¿Qué?
― Llevo cinco semanas de gestación.
Se acarició el abdomen, sonriente por primera vez en el día. Mi rostro se contrajo de emoción.
― Pensaba encontrar el mejor momento para contártelo. Sé que no es el mejor, pero después de todo lo que pasó tal vez sí lo es.
Me pasé la siguiente media hora acariciando su vientre. Nos reímos, hicimos planes atolondrados de padres primerizos, discutimos nombres de varón y de mujer. Todo era perfecto, excepto aquella muerte. Aunque su memoria ya empezaba a abandonarnos, para siempre.
― Andá a descansar, enseguida te sigo. Me dio un beso largo y se fue a su habitación. Encendí la chimenea. Sobre el sillón estaba mi saco. De su bolsillo saqué las fotos. Las fui quemando una a una en el crepitar de la chimenea. Me tomé mi copa de whisky mientras las veía arder. Estaba contento por mi primer Núñez Soler y mi primer hijo.
* Blas Brítez es escritor y periodista, autor de relatos y ensayos publicados en revistas y antologías en Paraguay y el exterior. Ganó el Premio Elena Ammatuna (2013).
Nota de edición: Blas Brítez, La lámpara del lenguaje, Editorial Rosalba, Asunción, 2021, 120 páginas. Ilustraciones que acompañan el presente texto: Día domingo, descanso de trabajadores, 1978, óleo sobre madera, 40 x 74 cm. Colección Ángela Gómez, Asunción (Fuente: Ignacio Núñez Soler, Banco Velox, Buenos Aires, 1999, pp. 92-93).
-

 Destacado
DestacadoPeña deja la cumbre del G20 en ambulancia tras sentir dolor en el pecho
-

 Lifestyle
Lifestyle“Bungee jumping training”: saltar para estar en forma
-

 Política
PolíticaFalleció el abogado José Fernando Casañas Levi
-

 Agenda Cultural
Agenda CulturalParaguay e Irlanda celebran el legado de Madame Lynch
-

 Deportes
Deportes¡Olimpia aguanta con uno menos y conquista su estrella 47!
-

 Deportes
DeportesPreparan “fan fest” para hinchas que no tengan entradas para la Final de la Copa Sudamericana
-

 Política
PolíticaEn redes sociales despiden a Casañas Levi
-

 Deportes
DeportesParaguay debuta con una goleada en el Mundial C20