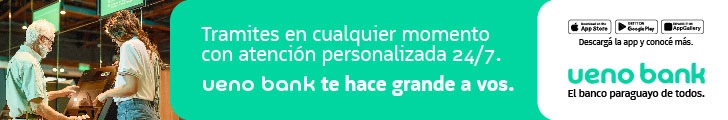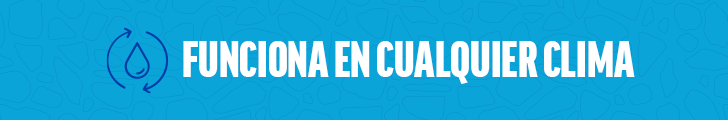Editorial
La ira de los mansos

En 1789 se produjo un acontecimiento telúrico que sacudió los cimientos de toda la civilización humana, cambiando profundamente los paradigmas que giraban no solo alrededor de cómo deberían estar estructurados los gobiernos que nos rigen, sino las propias composiciones sociales y culturales. Turbas de miserables y desarrapados, los más excluidos de la sociedad francesa, se opusieron al poder absoluto de un monarca que se creía iluminado y sostenido en el poder por el propio Dios todopoderoso, pero no lo suficiente como para evitar que su cabeza fuera cortada por una guillotina y clavada en una pica.
Una de las principales causas del levantamiento fue la profunda desigualdad que arrastraba a la miseria a la mayor parte de la población. Para que el lector entienda la magnitud de dicha injusticia, valga recordar que solo el 3% de la población acaparaba el 90% de las riquezas del país, mientas el 97% restante solo poseía el 10%. De ahí que el pueblo despertó y al grito de “LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD” y se deshizo del sistema que los sometía.
Doscientos treinta y seis años han transcurrido de ese hecho. Desde la comodidad de nuestra vida urbana del siglo XXI, uno podría decir que mucho ha cambiado, que estamos y seguiremos estando mejor. Pero basta hacer una pequeña abstracción e imaginarnos al Paraguay rural como un ente aislado del resto para hacernos meditar un poco acerca de ello.
Hoy en día, en el campo paraguayo, el 90% de las tierras están en menos del 5% de los propietarios, privando a unas 300.000 familias campesinas del acceso a las tierras. ¿Esas cifras le recuerdan al lector a alguna otra recién citada? ¿Cómo podemos hablar de libertad cuando una gran parte de la población se halla sumida en las más abyectas de las pobrezas, que los embrutece, los limita a la hora de desarrollar sus propios proyectos de vida que los puedan elevar a un mejor grado bienestar? ¿De qué igualdad podemos hablar cuando somos uno de los países más desiguales de la región (y del mundo), estando en el 2022 en el puesto 156 de 178?
Doscientos treinta y seis años después de la Revolución Francesa, luego de 214 años de una independencia que prometía romper cadenas sin opresores ni siervos: en el campo paraguayo de lo que menos se puede hablar es de libertad, igualdad y fraternidad.
Esto es grave, pues el Paraguay sigue siendo un país agrícola, el 60% de los dólares que capta el país corresponde a la producción primaria, es fruto de la tierra y del trabajo campesino, aun así siguen siendo los más excluidos de nuestra sociedad. Esto se agrava todavía más por la tendencia natural hacia la urbanización, la cual no es exclusiva del Paraguay: las ciudades, a los ojos de la gente, sobre todo de los jóvenes, ofrecen atractivos y seguridades que el campo no. Desde oportunidades de trabajo, de consumo fácil, ocio e incluso servicios públicos garantizados. Así que, si de por sí es fácil que la ciudad atraiga al campesino, el abandono de la asistencia al campo en el Paraguay acentúa con mayor gravedad ese fenómeno.
Esa falta de apoyo, la falta de infraestructura e incluso de justicia para con ellos, ha facilitado y acelerado el proceso de despoblamiento del campo. En 1982 casi el 60% de la población era campesina; hoy en día, según el último Censo, solo lo son el 31% de los habitantes. Estamos ante un verdadero cambio sociológico y es paradigmático que una sociedad, con una economía sustentada en gran parte por el sector rural, le dé la espalda a esa fuente de riqueza, urbanizándose de forma acelerada y desordenada.
Pero lo anterior no se dio como fruto de una natural evolución socioeconómica de un país que se urbaniza debido a un proceso de industrialización o especialización de su matriz productiva. El campesinado fue expulsado de sus tierras ante el empuje de ese 5% de propietarios abarcadores que se aprovecharon de las debilidades estructurales del medio campesino. El yvypóra, que surgió luego de 1883 con la venta de las tierras públicas que lo desposeyó de su medio, no se extinguió por el desarrollo de una sociedad que le proveyó de mejores medios para dedicarse a otra cosa: ciento cuarenta años después sigue en la indefensión, muchos, tal vez la mayoría, solo cambiaron el entorno, desarraigados se transformaron de campesinos sin tierra a urbanistas sin ellas, apelotonándose en chabolas de cartón y hule en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, alimentándose de las pesadillas de la informalidad los afortunados, o de la marginalidad los más infortunados.
El Estado jamás halló una fórmula efectiva de reparto que consolide y asegure la producción. Con el tiempo, el Indert se transformó en una mera inmobiliaria que reparte títulos sin el acompañamiento debido por parte de otros organismos de participación necesarios, como el Ministerio de Agricultura, el BNF, el CAH, incluso el Ministerio de Desarrollo Social, pero enfocados en la mejora de la producción. Hoy, con este ministerio, pasamos de fomentar la soberanía alimentaria del campesinado a hacerlos, con el programa Hambre Cero, dependientes de recibir alimentos. ¡A quienes deberían de producirlo! En síntesis: hay que establecer políticas, programas y capitales destinados a ello a mantener el arraigo con buena calidad de vida para las familias campesinas.
A la aplicación de técnicas precisas, fruto de la profesionalización del campo, la tecnología manifestada tanto en herramientas como en nuevas técnicas, se incluyen la genética de los productos es indispensable, y es algo a lo cual el Estado ha renunciado en las últimas décadas: si antes el Ministerio de Agricultura se preocupaba por producir nuevas y mejores semillas, la de algodón, por ejemplo, hoy en día eso ya no se da, los ministerios fueron reemplazados por grandes multinacionales dueñas en última instancia de lo que se produce, a través de contratos leoninos por sus semillas estériles.
Todo lo anterior solo contribuyó al desánimo de los productores que ante esas carencias y el imparable avance de los grandes propietarios de la producción mecanizada y grandes conglomerados económicos, vendan sus tierras, antes cedidas por el Indert, sin cargar con responsabilidades, muchas veces volviendo a engrosar la lista de los campesinos sin tierra u ocupantes precarios.
La solución, aparte del verdadero y efectivo acompañamiento con infraestructura y tecnología, tal vez sea la modalidad de concesiones, pero lo que está claro es que el haber repartido cien millones de hectáreas que equivalen a más de la mitad de la región oriental, para seguir teniendo el mismo problema, habla a las claras de que ese modelo no funciona.
Los que se quedaron a luchar, ya sea por seguir produciendo o por seguir poseyendo sus pocas tierras, tienen que aguantarse el estancamiento de la pobreza, la violencia de ver a sus líderes, vocales de sus reclamos por una vida mejor, asesinados ante la inoperancia o tal vez incluso la complicidad de un Estado.
Mientras la agricultura mecanizada avanza, lo hace bajo otra bandera, la de los colonos brasileros que entraron sin control, ni reproches, al contrario, caminando sobre una alfombra roja provista por el Estado. Van desdibujando las fronteras culturales y nacionales en el este. Donde el paraguayo es reemplazado por el colono brasilero, el idioma guaraní por el portugués y nuestra moneda por el real, tal vez llegue un aciago día en que también reemplacen los mapas.
Nos olvidamos que los campesinos también son frontera, la frontera viva de nuestro país. Más hoy en día están en la periferia de Asunción, mal viviendo. De seguir así, con la indiferencia o incluso la violencia, represión ante la falta de respuesta a sus necesidades, tal vez mañana se vuelva realidad la frase que dice: “El Paraguay termina en Calle Última”. Un Paraguay que, para buena parte de sus miembros, nunca fue un país donde “reinan unión e igualdad”.
Cuando los campesinos marche el 25 de marzo, sus gritos, secularmente acallados, deben ser escuchados, marchan sobre Asunción no solo porque quieren defender su sistema de vida, también reclaman contra la corrupción, el nepotismo, por una mejor salud, etc. Es decir, reclaman lo que todos los demás compatriotas también reclaman: en medio de sus propias luchas, no olvidan las nuestras, las de todos.
El campo sigue siendo el lugar donde se acuna buena parte de la riqueza de nuestro país, pero necesita de las manos habilidosas que le arranquen a la tierra dicha riqueza.
De ahí que el Estado debe de dejar de ser indiferente, debe ayudar al campo, propinar al campesinado un trato digno, como iguales, con la fraternidad que se merece cualquier compatriota, pues en el campo se defiende el bienestar económico de todo el país, en el campo se defiende nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra heredad, el propio territorio nacional. Por eso cualquier esfuerzo, bien ejecutado, no es un derroche más, sino una inversión de futuro, un seguro de vida, para nuestra propia supervivencia.
-

 Nacionales
NacionalesTurismo interno: propuestas y opciones para viajar en Semana Santa
-

 Nacionales
NacionalesDía Internacional de los Bosques: proceso de la crisis forestal en Paraguay
-

 Política
PolíticaCronología de aquel Marzo Paraguayo: 26 años del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña
-

 Política
PolíticaCronograma de la marcha campesina: sepa hora y lugar donde iniciarán
-

 Nacionales
NacionalesParaguay recibe al otoño con ambiente cálido
-

 Nacionales
NacionalesDía Internacional de la Felicidad: ¿es Paraguay uno de los mejores países para ser feliz?
-

 Política
PolíticaHijo de Arnoldo Wiens es denunciado por presunto enriquecimiento ilícito
-

 Economía
EconomíaGuía para constituir tu propia empresa en Paraguay